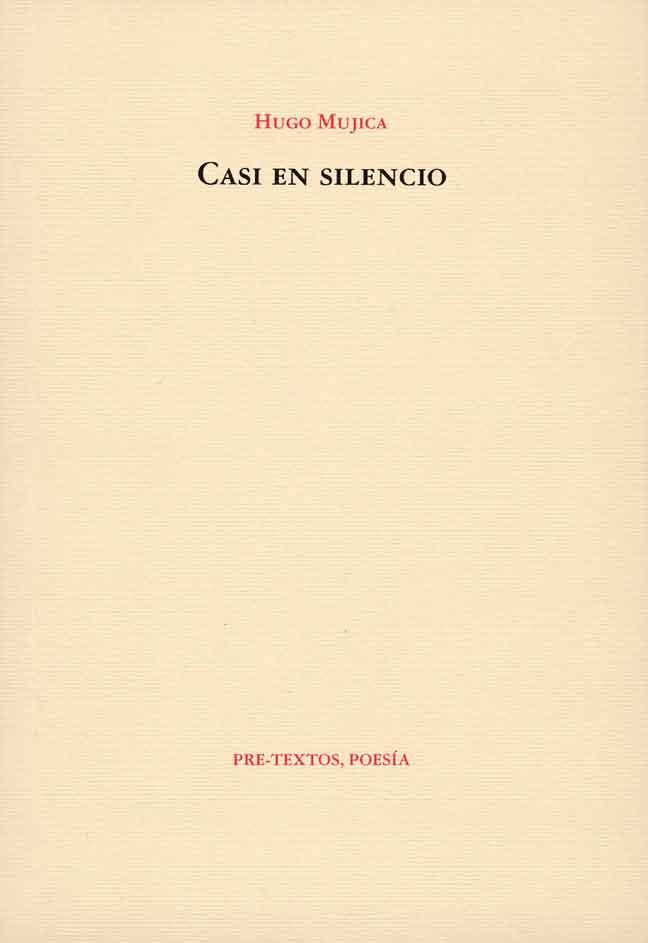El poeta argentino Hugo Mujica vive en el primer piso de una casa de Buenos Aires, situada en una calle céntrica, concurrida y, sin embargo, misteriosamente silenciosa. Los coches la cruzan día y noche, pero la calle, una cuesta en realidad muy abrupta, es de una sola dirección y de bajada. Si el municipio hubiera dispuesto la circulación en sentido contrario, los motores, en lugar de frenar, acelerarían para subirla y el ruido imposible quebrantaría la paz escrita en los poemas de Hugo.
Me gusta esa circunstancia —una disposición de tráfico determina la calidad y cantidad de nuestro sosiego—, porque nos habla de esa condición arbitraria, aleatoria, inesperada del silencio. Éste no es simplemente una ausencia de confusión y de furia, es una gracia que se nos ofrece sin trabajo alguno por nuestra parte. Es una concesión valiosa, gratuita. Y la gratuidad tiene una importancia notable en la poesía de Hugo Mujica.
De hecho, el poema, para Mujica, no es sino la voz desprovista de servilidad, de función subalterna o comunicativa, la voz ajena a cualquier labor utilitaria: el poema surge ahí donde las palabras son dichas como palabras, no como señales para otras cosas, ahí donde se dice el nombre en su solitaria soberanía, donde se dice el decir, sin más mensajes ni implicaciones.
En este tiempo en que abundan los signos, los comunicados, la opinión, los rumores, el poema ostenta su parcela de mutismo y de misterio, como el vocablo sin repercusión en la economía de informaciones y significados del mundo. Poesía en tanto escritura vocacionalmente minoritaria, poesía elitista —Mujica lo ha reivindicado en más de una ocasión—, poesía no necesaria para todos, ni masiva ni grandilocuente: es decir, escasamente relevante, con una incidencia casi anecdótica en el curso de los acontecimientos.
El que la poesía no se preocupe de las palabras como signos, como mediadoras de otras realidades, no le impide, sin embargo, resultar significante. Su problema reside, más bien, en evitar por todos los medios volverse además representativa. En este sentido, se somete a un estricto ejercicio de modestia, escapando de toda resonancia, de toda exégesis. Recuerdo aquel caso relatado por Foucault. Ante unas marcas en forma de estrella sobre el campo nevado, el cazador reconoce el paso de la perdiz, el cabalista alaba el oscuro alfabeto de la tierra, el poeta sólo admira el precioso dibujo y la maleabilidad, la disponibilidad receptiva de la nieve para acogerlo. Y esto porque el poeta trabaja de un modo contrario al hermeneuta. En él se detiene el vuelo interpretativo que sus propias palabras podrían desencadenar en cuanto les concediera alguna forma de liderazgo. Por eso, Mujica aparta la condición de intérprete, desde la que ha hablado en otros soportes, para mantener su escritura en la inmediata descripción, en la celebración más rauda, en una especie de grado cero, punto de partida de lo poético.
Ahora bien, este peso prescindible del poema, su mensaje voluntariamente escaso, le posibilitan sin embargo para todos los mensajes, incluido el de la nada, el de la contingencia de toda comunicabilidad: su falta de obligación para con lo solemne y lo rentable le permite incluso inclinarse hacia lo banal y lo vacío, le permite ser el decir de lo ausente, el decir del hueco y del deseo. De ahí, el privilegio y la preeminencia que detenta, en la consideración de Mujica, respecto a otros decires, incapaces de hablar de lo que no es y no está. Y de ahí que se exprese y se manifieste donde otros discursos desertan. Según aquella claudicación que Ingeborg Bachmann descubría gracias a Hölderlin, la escritura poética comienza donde la filosófica renuncia. Y ése es el único sentido que se le puede adjudicar al poema; un sentido secreto, un sentido escaso y un sentido callado que es también su única finalidad comprobable: permanecer al margen de los procesos de utilidad, de significación y de mercado, al margen del mercado de los sentidos.
Por eso frente a un poema estamos ante el acto más mínimo del habla, ante el acto primero del nombrar, aquello que se aproxima más íntimamente al silencio. Estamos, en fin, ante lo que podríamos calificar de gesto, en verdad, gratuito.
Porque la gratuidad es una situación regalada, no implica —no puede hacerlo— sacrificio alguno, esfuerzo ni determinación. La gratuidad es una conquista por la que no se peleó. Se parece más a una donación que a un pago, más a la gracia que a la insistencia. Y el poema entonces se regala en su dejarse hacer, en el dejar ser en que consiste, un permitir el venir de la escritura, entregándose como un don jamás merecido, un don que nada hicimos por merecer.
Así pues, la palabra del poeta es palabra gratuita y, por tanto, agradecida, palabra soberana. Ajeno a toda conclusión, a toda dialéctica, a todo balance, el poeta permanece en suspenso junto al umbral de su mismo escribir: él es tan sólo un receptor, nunca un perseguidor ni un guerrero.
Si a algo está atenta la poesía de Mujica es a esta condición suya de atención, de espera receptora, de escucha libre. Y se puede observar tal actitud en cada uno de sus textos. “En lo oscuro” se llama uno de ellos:
Brisa, y
ondean los árboles,
el olor del tilo dice al tilo
en medio de lo oscuro.
Los que fueron ya regresaron,
duermen.
En la noche,
solitario, lo que nace habla,
lo que va muriendo escucha.
No hay predicado en este poema, no hay acción, no hay representación ni decorado: el poema tan solo escenifica el acto de decir y de decirse —”el olor del tilo dice al tilo”—, el momento del habla, cuando los muertos son los que oyen y sólo los vivos se pronuncian. Lo que el poema nos comunica es que el mundo está ahí, con su selva de signos en medio de la mayor oscuridad, diciéndose. Las palabras son algo más esencial que meras transmisoras, las palabras nos constituyen enteramente, somos la palabra que nos nombra.
El poema de Mujica no pretende resultar locuaz ni conclusivo, no es tampoco elocuente. Casi diríamos que su discurso balbucea un poco, que se expresa de un modo algo torpe, algo lacónico, bastante reticente. Apenas consiste en unos cuantos versos sucediéndose humildísimos. Más bien parece tan sólo un espacio vacío y abierto, una puerta, una entrada —Noche abierta se llamaba precisamente uno de sus libros y también Sed adentro, Brasa blanca, Paraíso vacío, Para albergar una ausencia—. Los poemas de Mujica son territorios receptivos y dispuestos, la página en blanco que aguarda cómo se imprime en ella su propio llegar. Y todas las formas de la paciencia, todas las formas también de la venida, todas las formas de la gracia se encuentran descritas en la poesía de Mujica, la figura del forastero que llama en medio de la noche, la figura de la huella dejada que señala un contacto perdido e insinúa un regreso, la figura misma del hombre esperando.
Esta espera ahuecada, que es la disposición clave del poema, esta recepción, esta pasividad implican —ha dicho Mujica alguna vez— “que la vida está hecha sin la incidencia de uno sobre ella y que lo propio suyo es más recibirla que hacerla. […] Si usted —nos advierte— quiere pasar de ser un sujeto cuya mente está influida por una planificación de dominio a convertirse en alguien receptivo, será sólo posible a través del choque de la recepción de la vida”. La vida y el poema nos ocurren, los recibimos sin nuestra participación ni nuestra voluntad y esto es lo connatural de lo gratuito, este acoger el texto, la marca de la perdiz, la escritura, en lugar de obligarla o de cercarla.
Pero lo curioso es que Hugo Mujica reconoce haber comenzado a escribir a partir justo de ese ceder la palabra, a partir de empezar a callarse. Siete años en un monasterio trapense, como los siete años que los escritores celtas debían pasar a oscuras, incomunicados, antes de cantar en la corte su composición poética, le regalaron la escritura.
Quizá detrás de este episodio podría percibirse una cierta regulación del mutismo, una gestión de la mudez. El poeta, para ciertas tradiciones antiguas, es simplemente un administrador del silencio. No es el que lo agota, sino el que lo cobija para que empiece a hablar, no el que calla sino el que mantiene abierta la posibilidad de callarse.
Ahora bien, puro regalo, pura gratuidad, el nuevo libro de Hugo Mujica, renunciando, renuncia hasta al silencio y a ese ejercicio y gestión del mismo que constituía su patrimonio. El nuevo libro de Mujica se ha querido titular Casi en silencio, es decir, se ha venido a acoger a una disposición distinta, una disposición dispuesta entre la oratoria y el mutismo, disposición a medio camino, con la virtud de los lugares entre y la naturaleza imprecisa de las fronteras.
Me permito entonces subrayar la belleza de esta calidad de la palabra que Mujica inaugura en sus versos: esta categoría casi silenciosa de la voz que consigue acercarla a su otro rostro, a su parte impronunciable, esta situación necesariamente demediada entre el canto y su ausencia, extraña situación escogida por Mujica para su escritura y escritura fragilísima que se prefiere en el filo de su propia inexistencia, siempre a punto de ser y a punto de no serlo.
No se elige estar casi en silencio, no se fuerza, no se dictamina, no se ejercita: es un azar, una pura improvisación, algo como un tiempo muerto, un ángel, un recreo que pasa entre dos conversaciones, dos palabras, dos charlas, entre dos aires. Toda la imaginería de lo intermedio se convoca en los poemas de Mujica: el momento que se sitúa entre inspiración y espiración, el instante entre dos latidos, dos bombeos, la brisa que no es todavía un viento, la rama que casi cruje al desprenderse, el rayo que divide el cielo en dos mitades y es una casi luz, la ola que es casi el mar.
Hace frío y también el muelle
está desierto.
Una ola,
casi en silencio,
orla de espuma los surcos
de su repliegue.
Casi en silencio, como la espuma
se seca playa
o como la plegaria de un dios
orillando la inmensa tierra.
Entre los intersticios precisamente decía Heráclito que alienta el dios, en los estados intermedios, en la vida casi. Pero la plegaria de esa divinidad, ese dios que orilla la tierra en el poema de Mujica, ¿a quién puede rezar en medio de su casi silencio que no sea a sí mismo? ¿Qué puede decir esta escritura de lo medio que no renuncia a su parcela de mutismo, este poema que, al lado de su dicción, sigue siendo y conservando su mitad silenciosa? El mayor suceso que estos poemas casi susurrados, casi mudos celebran es su propio suceder, su surgir de lo callado —aquello que abandonaban hace casi nada— y su respeto todavía intacto por el silencio. Lo que pasa en estos poemas es el poema, una secuencia verbal que comunica su aparición, como dice un dístico de Paul Celan: “Algo habló en el silencio, algo calló, algo se fue por el camino”. La palabra, reducida a lo casi verbal, a lo casi sonoro, a lo casi palabra, se señala. El poema es el lugar de escucha para el casi aparecer de la voz y éste es el milagro que recoge la escritura de Mujica, fenomenología mínima, sustancia apenas, adelgazado testimonio, el presentarse de los seres y los verbos, su desaparecer también, su casi estar, su marcharse, como el relámpago de uno de sus versos ilumina su propia extinción. ~