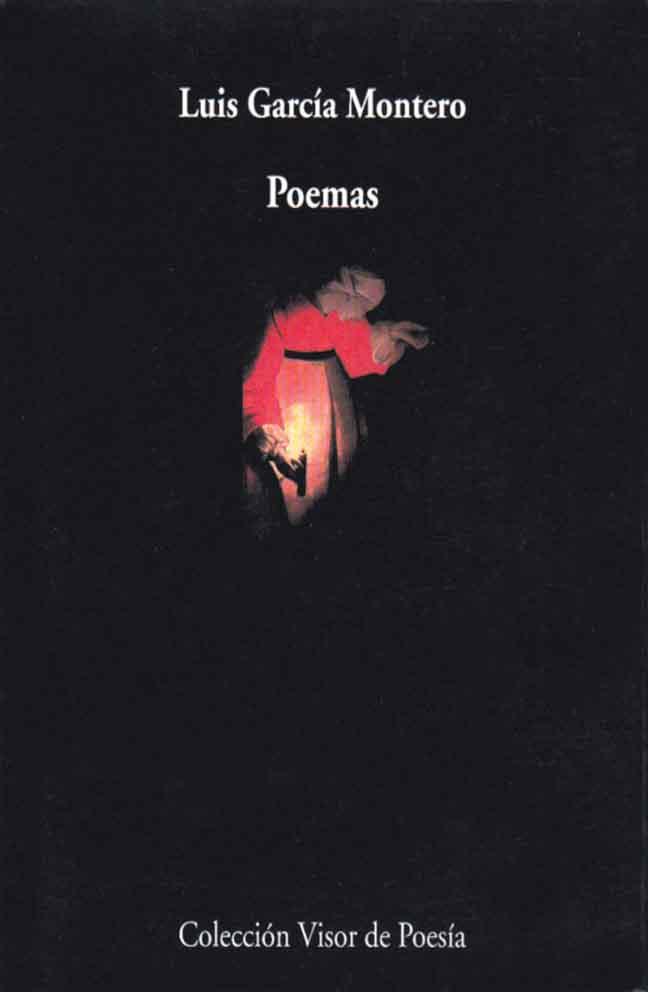Al Barrio Chino de la Habana –situado alrededor de la calle Zanja, que en sus viejos tiempos fue eso: una zanja–, en los años que me gustaba caminarlo, no iba yo en busca de algo asiático, sino más bien en búsqueda de un lugar que carecía de identidad; o, más exactamente, un lugar cuya identidad, por extraña, por ligeramente amenazante, conminaba al paseíto, a mis no menos deplorables correrías por una Habana que también, por aquellos años –hablo de la década de 1990–, se me volvía ligeramente amenazante. Hoy, remendado el barrio, remedado en lo que pudo ser, es un Asia de cartón.
Y dije paseíto porque no quiero ofrecer la idea de que yo era un paseante o flâneur al estilo Baudelaire, ni siquiera al estilo de los paseos esquizo-románticos de un Robert Walser, ni mucho menos de los paseos de tritón trotón, del inmenso –en obra y gordura– poeta cubano José Lezama Lima, vasco con ojitos de chino acriollado, acrisolado. (Aún queda gente que se pasea, en la Habana, por la Habana, como si la Habana fuera una Ruina gratificante, una Ruina Elegante; de Baudelaire, les queda la cáscara, o la cascarilla [cascarilla: polvo blanco de la cáscara del huevo que se utilizaba para talco y afeites y luego para “limpiezas y resguardos y otros oscuros menesteres”]. Porque Baudelaire era lo suficientemente moderno –así son los románticos de pura cepa– para querer ver lo antiguo-y-nuevo de un único y súbito coup d´oeil. Mirón trocado en visionario.)
En realidad, yo no sirvo para pasear. O avanzo muy rápido dando zancadas y zancadillas de desconcierto, o muy lento haciendo “cruzas” de rostros y animales (en Barcelona la gente suele pasearse con perros, incluso he visto a uno que otro gato halado, alado por correa) y pedazos de fachadas, recortado, todo esto, contra un cielito lindo mediterráneo.
Así, caminoteando, en 1997, fue que vi, apenas a un mes de mi llegada, a mi primer chino barcelonés. Yo iba por Joaquín Costa, y en el cruce con Ferlandina vi a mi chino. Es curioso, porque yo ya había intentando ver chinos en lo que aún, a veces, como en lapsus linguae o lapsus topológico, o tal vez tropológico, se denomina Barrio Chino de Barcelona. Y no había visto ni uno de tales chinos, cuando los chinos, los asiáticos, los otros, casi por definición, deberían ser legión.
Supongo que para un barcelonés o un payés que jamás hubiera visto en vida a un chino, el ejercicio o experiencia de definirlo –ya no digo describirlo– como chino habría sido, qué duda cabe, extremadamente arduo, complicado, laborioso. A diferencia de un negro (excepto los indianos, muchos en Cataluña no sabían qué cosa, bestia o bestiola, era un negro), de un marroquí, o de un paquistaní (experiencias de conocimiento o reconocimiento que en su momento histórico han sido también laboriosas para un payés o un barcelonés), un chino puede correr la suerte, o desgracia, de no ser reconocido, ni siquiera conocido, a primera vista. Se le con-funde con filipino, o se le hunde en las lindes mogólicas o mongólicas de la estepa rusa, o se trastoca en homo japonicus o, como le pasa a un joven y amigo poeta cubano mío –usaba, en los noventa, en la Habana, bigotes torcidos hacia arriba–, se le atribuía –a él, cruce de mulata y cantonés– la etnia chino-malaya, como uno de esos personajes de Salgari que se mal oculta entre las lianas de un árbol de malanga.
Volviendo al chino de marras, debo confesar que me detuve alborozado, por no decir alborotado. No era, exactamente, mi chino, como los chinos que yo había visto, conocido o frecuentado en Cuba; aunque tampoco era tan diferente como para excluirlo de aquello que yo entendía por ser o parecer chino.
No voy a decir que portaba ojos rasgados porque sería abundar en detalles probablemente inocuos para definir a un chino que –coloquémonos en su oblicuo punto de vista–, serían detalles anodinos, digamos poco… chinos. ¡Porque, para hablar en plata, y no dar la lata, como quieren los nuevos y viejos confucianos, el chino de marras llevaba gafas! ¡Oscuras y relucientes gafas Armani que reflejaron por un instante –¡y sólo por un instante!–, los ojos míos que le miraban!
Y ahora voy a citar de golpe y en seguidilla, cinco preciosos haikús de Antonio Machado (Proverbios y cantares), para que no digan que no quiero remachar la idea, harto brumosa, que tengo, o me tiene suspendido, in mente:
El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas;
es ojo porque te ve.
Encuentro lo que no busco:
las hojas del toronjil
huelen a limón maduro.
Busca a tu complementario,
que marcha siempre contigo,
y suele ser tu contrario.
En mi soledad
he visto cosas muy claras
que no son verdad.
Busca en tu prójimo espejo;
pero no para afeitarte,
ni para teñirte el pelo.
Por otra parte –y nunca mejor dicho por otra parte– ya algunos alemanes “ilustrados”, como el pícaro Lichtenberg (Aforismos), habían oído o leído o visto imágenes-compuestas como las siguientes, que habría suscrito el mismo Voltaire y, por qué no, buena porción de jesuitas misioneros:
En invierno, los chinos se ponen a menudo de trece a catorce prendas de vestir una sobre otra, y, en vez de manguito, llevan en la mano una codorniz viva.
Ya Aristóteles –nuestro primer gran jesuita del pensamiento– había llegado –antes que yo ante mi chino– a una idea brumosa, pero harto cadenciosa como para no ser tomada en cuenta: nadie sabe qué cosa sea lo que no es.
Y, sin embargo: ¿a quién que sea, o que quiera ser, proyecto de hombre u homínido, más o menos ilustrado, no le atormentan ideas malas, incluso ideas buenas, todas en un mismo saco? Imaginación, Espíritu Secular y prosa de la vida, no siempre son buenos compañeros –como el gato y la zorra de Pinocho– pero quizás son, por ahora, nuestros mejores compañeros de viaje –si logramos añadir (esfuerzo des-Comunal) la corazonada que casi, casi, podemos sentir ante ese otro que es el “otro”: amigo o enemigo.
En Papá Goriot, Balzac (adjudicándole a Rousseau una idea de Diderot acerca de la tiránica y trágica relación entre lejanía y sentimientos morales), le hace decir a Rastignac, que le habla a un amigo:
-Me atormentan ideas malas. ¿Has leído a Rousseau?
-Sí.
-¿Recuerdas aquel pasaje en que le preguntaba al lector qué haría si pudiera enriquecerse matando en China, con su sola voluntad, a un anciano mandarín, sin moverse de París?
-Sí.
-¿Y entonces?
-¡Bah! Yo ya voy por el trigésimo tercero mandarín.
-Coño, no hagas bromas. Veamos, si se te demostrara que el asunto es posible, y que bastara con un gesto de la cabeza, ¿tú lo harías?
-¿Es muy viejo el mandarín? Bah, joven o viejo, paralítico o sano, a fe mía… ¡Caramba! ¡Pues no lo haría!. ~