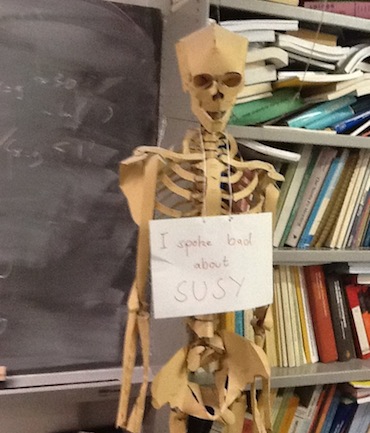INTRODUCCIÓN
Fundé Tusquets Editores hace 34 años. Desde entonces, las aguas han cambiado radicalmente el cauce geológico en el que me formé y en el que me lancé de un modo pasional y, confieso, poco reflexivo al rafting de eso que se conoce hoy por “industria editorial”. Por lo tanto, me pregunto por qué los organizadores de este curso me eligieron a mí precisamente para hablar, ahora, a comienzos del siglo XXI
, de cómo se hace una editorial en los tiempos que corren. Tal vez un José Huerta, fundador, propietario y editor de la editorial Lengua de Trapo (con tan sólo ocho años de existencia), hubiera sido una elección más acertada. Él habría podido hablarles, desde el presente mismo, de por qué se volvió lo bastante loco como para fundar una editorial en estos últimos años, de cómo todavía no ha muerto en el intento, y probablemente, si resiste, de cómo cree que podrá sobrevivir y salir adelante.
Si acepté el reto, tras pensarlo bastante, es porque a fin de cuentas algo, en esencia, sigue siendo inamovible para un editor literario —y seguirá siéndolo mientras en la Tierra haya algún majareta que invierta sus bienes, y todo su tiempo, en dar a conocer los libros de su elección y en compartir con algunos lectores el placer que él mismo obtuvo de sus lecturas—. A esto yo lo llamo vocación. Uno se mete a editor como si se metiera a cura. A estos enloquecidos de hoy, cuando afortunadamente en España proliferan por todas partes pequeños sellos editoriales, no pretendo dar consejos —porque no sirven de nada—; ni recetas mágicas —porque no las hay—. Intentaré simplemente hilvanar unas ideas que, gracias a la perspectiva que hoy puedo tener de mi propia experiencia, tal vez puedan explicarles a ustedes por qué no recomendaría ni a mi peor enemigo este oficio —y este negocio— si no le sintiera dispuesto a echarle todo el valor de que es capaz.
Mi intervención consta de cinco partes, que siguen a grandes rasgos el itinerario de un hipotético editor literario, desde antes de iniciar su trayectoria editorial. Que conste de antemano que sólo me referiré al editor literario, o sea a aquel que no antepone el mayor beneficio a la calidad de sus elecciones, o, si prefieren, al que se dirige consciente y premeditadamente a lectores habituales, que son los que visitan con frecuencia las librerías y que saben perfectamente cuándo se les quiere dar gato por liebre, y todos sabemos que ese público, o mercado, no es, en principio, mayoritario…
I. PREMISAS
Supongamos que ese hipotético editor intuye que este oficio —y este negocio— requiere unas cuantas aptitudes adquiridas y algunas cualidades innatas, así como unos mínimos recursos económicos, que, de carecer de ellos, mejor sería que no soñara con dedicarse a tan arriesgada tarea. Otros, con una larga experiencia en el oficio, le habrán advertido ya de que una empresa editorial es una auténtica tragaperras, aunque en ella trabaje una sola persona, instalada en el comedor de su propia vivienda, y sólo produzca doce títulos al año.
Ante todo, pues, se pondrá a pensar si él mismo posee esas cualidades esenciales. Imaginemos que decide que sí, que algunas posee; entonces, como armando su decálogo, escribe las siguientes:
n Amar la lectura y, por supuesto, haber sido ya previamente un lector asiduo, de preferencia desde muy joven —y, mejor aún, desde niño—.
n Haber sido agraciado con el don de la curiosidad.
n Carecer de prejuicios: un libro gusta o no gusta, cualquiera que sea su género literario, de dondequiera que provenga (culturas, países o lenguas), quienquiera que lo haya escrito (mujer u hombre, negro, blanco, rojo o amarillo, hetero u homosexual, narciso, sado o masoquista o las tres cosas, creyente o ateo, de derecha o de izquierda, etc.).
n Tener facilidad para los idiomas.
n Estar dotado de un desarrollado “don de gentes” y de un notable don de la movilidad.
n Haberse curtido en alguna experiencia laboral previa en las distintas actividades que genera una editorial, y saber en cuál de ellas, de preferencia, cree que puede dar lo mejor de sí mismo.
n Ser paciente, muy, pero que muy paciente —y muy, pero que muy tenaz, más terco que una mula empecinada—.
n Sentirse atraído por el riesgo permanente, ser intrépido sin por ello llegar a ser temerario.
n Ser competitivo, aunque (muy importante) sin caer en la envidia.
n No ser tacaño, sin ser manirroto.
n Nunca pretender trabajar con horarios fijos.
n En consecuencia, sí saber organizar el trabajo, porque siempre habrá más. Al parecer, cuanto más se trabaja, más trabajo se genera, y recomiendan que sea así para la buena marcha del negocio.
n Desprenderse del propio “ego”, cueste lo que cueste. (Los únicos en una editorial que por lo visto pueden permitirse el lujo de exhibirlo son los escritores.)
n Aprender de los errores casi cotidianos y, por tanto, a ser humilde —dicen que casi en cada libro nuevo el editor se topa con un planteamiento distinto, de modo que nunca cesa de aprender—.
n Tener lo que suele llamarse “buen vino” y, de ser posible, “buena resaca”, con el fin de participar con buen ánimo en toda suerte de saraos y, al día siguiente, ponerse a trabajar como si no hubiera estado de farra hasta las tantas.
n Finalmente, saber decir “No” a un manuscrito sin herir susceptibilidades, y “No” cuando el presupuesto lo impida…
n Y —añade como en sordina— “…aunque se me parta el corazón.”
Luego, nuestro hipotético editor se informará debidamente de cuánto dinero deberá disponer para poner en marcha su negocio y, con un inicio de angustia, maldice su suerte por no haber nacido francamente rico. Aun así, se dice con firmeza que, pase lo que pase, está dispuesto a invertir a fondo perdido lo que tiene durante el tiempo que sea necesario —o que le lleven las circunstancias—. “¡Ya me espabilaré!” —exclama por lo bajo.
Y se pone inmediatamente a idear una línea editorial. Él ama la lectura hasta el punto de leerlo todo sin prejuicios, sí, pero aún le queda por saber por qué un libro le gusta, y otro no. El chico estudió letras y filología y no tiene un pelo de tonto, de manera que descubre pronto que, de hecho, por encima de cualquier otra consideración, debe primar ese por qué, ya que sólo así llegará a formarse un criterio; establecido el criterio, no le resultará demasiado difícil trazar una línea editorial diferenciada de otra, o sea el futuro armazón de un catálogo, de un fondo. Cae entonces en la cuenta de un hecho que hasta entonces le había pasado desapercibido: hay tantas lecturas como lectores hay, por ejemplo, entre sus propios compañeros. Cada uno lee una novela a su modo, y cada uno se forma su propia opinión. El editor literario, igual; ¿por qué habría de ser distinto a los demás lectores? Elige pues publicar según su opinión —su criterio— los libros que conformarán su catálogo —por supuesto, eso sí, con el deseo evidente de que compartan su gusto cuantos más lectores mejor—.
Acierta también al aplicar ese mismo criterio no sólo ya a sus lecturas, sino a la manera en que las repartirá en distintas colecciones, al diseño exterior e interior de las mismas y a la calidad del objeto-libro en sí. “Sólo así —piensa con sensatez— mi sello editorial será reconocible para los lectores al cabo de los años.” Y una vez más da en el clavo, porque ignora aún —si bien no tardará en saberlo— que éstos (los lectores) son precisamente los primeros en notar cuándo una editorial pierde el norte, el norte que la ha orientado hasta entonces y que a ellos les ha fidelizado.
n
Nuestro joven y entusiasta futuro editor oyó entretanto comentar que hace un montón de años hubo toda una saga de editores convencidos de que un libro podía provocar una revolución o cambiar la visión del mundo. Esos editores eran tomados por intelectuales, a igualdad con los novelistas, pensadores y ensayistas que publicaban. “¿Seré yo un intelectual?” —se pregunta con inquietud nuestro editor. Reflexionando sobre la cuestión, también se pregunta si, para un editor, este concepto y la actitud correspondiente no le vienen un poco grandes a las tareas que en realidad él deberá realizar. Con el tiempo, irá cayendo en la cuenta de que ciertos conceptos y actitudes en la vida forman más parte de una especie de “feria de vanidades” que de una actividad laboral propiamente dicha. De ahí a asumir que el editor no es más que un productor sólo hay un paso. Ahora bien, lo que sí lo rescata de esta pobre realidad es que produce libros en lugar de electrodomésticos, cosméticos o armas. Y, hay que reconocerlo, un libro sigue conservando ese aura que remite al terreno sagrado de la creación y del pensamiento. ¡No en vano hoy en día el más iletrado y cateto presentador de televisión no se siente “alguien” si no ha publicado un libro!
Pero ¡con el terreno sagrado de la creación ha topado nuestro amigo! “Éste —sigue cavilando— es el territorio exclusivo de quien nace creador, ya sea novelista, poeta, pintor, escultor, arquitecto, etc. O sea aquel que de la nada concibe y elabora una obra de arte y que, como esa facultad le es innata, no vive sino por y para ella, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Un editor, en cambio, carece de ese don congénito, de ese talento, de ese regalo de los dioses. De forma que el hecho mismo de que sienta la vocación de editor define mi verdadera naturaleza: la de quien, con cierta sensibilidad artística y abierto al conocimiento, produce, divulga y da conocer una obra de creación que le es afín, que admira y/o le interesa porque gratifica su sensibilidad y su curiosidad.”
Ante semejante evidencia de su capacidad deductiva, el editor en ciernes se siente más aliviado y compensado.
Visto desde este punto de mira, ya no le cuesta por tanto comprender que creadores y productores están condenados a necesitarse irremediablemente el uno al otro. Para el creador —en su caso los escritores—, el editor es aquel que se encarga de que su obra llegue a los lectores; y para el editor los escritores son, en términos industriales, la materia prima. (Recuerda entonces la relación de un cineasta amigo suyo con su productor cinematográfico y piensa que tanto un escritor como un editor son privilegiados, porque la obra, cuando llega a manos de su productor, está hecha, terminada, y éste elige publicarla con pleno conocimiento de causa; en cambio, la obra de un cineasta nunca estará hecha, terminada, si un productor no se arriesga a producirla cuando no es sino un proyecto…)
“De modo que el oficio del editor literario en su calidad de productor —resume él muy esquemáticamente para sus adentros— consiste esencialmente, y grosso modo, en dos funciones: primero, decidir, tras tomar conocimiento de la obra que se le ofrece, si ésta entra en su línea editorial y, después, evaluar el coste de la producción de la misma según sus posibilidades económicas en cada momento.”
n
Pero, como nuestro amigo sigue dándole vueltas al asunto porque en ello le va la vida, se percata de que, aun pudiendo elegir sobre una propuesta ya terminada, su producto, su materia prima, es una obra de creación que, como cualquier obra de creación, es veleidosa, radicalmente arbitraria y, por tanto, siempre distinta de cualquier otra, porque cada creador es Uno, y único. Y no sólo es Uno —y único— el que crea, sino, como ya astutamente ha observado, cada uno de aquellos a quienes el editor dirige esa materia prima, o sea los lectores. Visto así, su negocio está de entrada —fácil es deducirlo— sujeto a una frágil sucesión de incógnitas: a) si cada producto, y cada receptor del mismo, es distinto y único, este producto (el libro) a todas luces no se sujeta a ninguna ley de mercado que pueda orientarle a él, su productor; b) en un principio él ignorará, por tanto, a cuántos ejemplares del producto deberá atenerse; y c) por si fuera poco, este producto, de no colocarse y venderse adecuadamente en sus naturales puntos de venta, le han dicho que le será devuelto sin más. ¿Cómo saber entonces a ciencia cierta cuánto deberá —o podrá— invertir en cada caso para no naufragar antes de haber podido alcanzar cierto punto de equilibrio? Y, en tales circunstancias, ¿cómo luchar contracorriente contra la inevitable ley del mercado y del más fuerte en un mundo más bien salvaje en el que impera una competencia feroz?
Pues bien, la verdad es que no tiene respuesta, ni —deduce con lucidez— nunca la tendrá, porque los únicos aliados con los que cuenta, y contará en realidad a lo largo de su vida de editor literario, son tan inasibles e imprevisibles como la intuición y el azar. Aun así, como parece querer persistir en su propósito, pronto le veremos tener que recurrir a algunas de las aptitudes y cualidades de su decálogo, entre otras el gusto por la lectura y la atracción por el riesgo, no sin antes haberse inyectado una buena dosis de tenacidad.
Además, así las cosas, y siendo éste un negocio tan azaroso, decidirá probablemente que, puesto que no dispone de esa pequeña fortuna que le permitiría permanecer único propietario de su empresa, más le vale formar una sociedad de personas solventes y desprendidas, dotadas de una sensibilidad especial, a quienes su proyecto editorial pudiera entusiasmar y que estuvieran dispuestas a jugársela confiando en sus apuestas editoriales. Muchos le han puesto sobre aviso alegando que esto es una utopía, una Arcadia inalcanzable, pero, como él es consciente de que se mueve en el terreno del azar, les contestará que, aun siendo difícil, es posible; se han dado casos notables en la historia de la edición. Además, él ha decidido ya que la palabra “imposible” no consta en su diccionario particular.
n
Nosotros, por nuestra parte, vamos a suponer que en efecto lo consigue, porque nuestro editor literario es terco. Bien. Le ha llegado sin embargo el momento, antes de imprimir el primer libro, de apelar también a la prudencia, ya que todavía le falta por saber con qué canales de distribución y con cuáles márgenes de beneficio podrá contar para que ese libro, y los siguientes, lleguen a manos de sus destinatarios. Ya no son muchas las empresas distribuidoras independientes dispuestas a acoger más fondos, y él mismo —ahora lo sabe muy bien— no tiene los medios para crear una red de distribución propia. Pero, con la ayuda de un amiguete de uno de sus socios, consigue que un distribuidor acepte, proyecto en mano, hacer una prueba con ese nuevo futuro fondo.
Tras estudiar los costos de fabricación (papel, composición, corrección de pruebas, fotolitos, impresión y encuadernación) para producir, pongamos por caso, tres mil ejemplares del primer libro, se dispone a fijar el PVP, sin olvidar el IVA. Pero ¿cómo se fija un PVP? Después de mucho indagar, saca la conclusión de que en general se obtiene multiplicando los costos por un promedio del 9% o 10% del mismo, porque debe tener en cuenta no sólo los gastos generales, los derechos de autor y el margen de posible beneficio que le permitirá seguir con más libros, sino sobre todo el porcentaje que se quedará el distribuidor para hacer su trabajo. De modo que si al fin fija el pvp en, por ejemplo, diez euros el ejemplar, una vez deducidos el porcentaje del distribuidor y del autor, a él le quedará entre un 30 y un 35% de cada ejemplar de ese libro. Sigue calculando nuestro amigo, algo alucinado, y toma conciencia de que sólo si vende más de la mitad de la edición de tres mil ejemplares en un año podrá recuperar algo de lo invertido y pagar algo al autor, a quien ha adelantado ya el importe que supuso obtendría éste vendiendo 1500 ejemplares. A estas alturas, ya bastante angustiado, después de mucho conversar con libreros y distribuidores, él no ignora que si, en cambio, al cabo de un tiempo —cada vez más corto (de uno a dos meses, siendo optimistas), tan corto que con frecuencia sus posibles lectores todavía no se han enterado de su existencia— este libro no llega a un mínimo aceptable de ventas, los libreros devolverán al distribuidor lo que queda de ese depósito para dejar lugar a otras novedades; el distribuidor, a su vez, al cabo de otro periodo, al comprobar que las pilas de los ejemplares devueltos se acumulan, sin visos de moverse, en sus estanterías abarrotadas, los devolverá al almacén que, para empezar, nuestro amigo, el futuro editor, todavía no tiene…
Si realmente, con pleno conocimiento de cuál será el itinerario de ida y vuelta que tendrán sus libros, en los que invertirá su dinero, sus infinitas horas de trabajo y sus ilusiones, agarra el toro por lo cuernos, continúa firme en su empeño y acepta a conciencia las circunstancias y sus consecuencias, entonces, sólo entonces, estará preparado para empezar su trayectoria vital como editor literario.
II. INICIO
Él, que es amigo de arquitectos, sabe que no se empieza a construir una casa por el tejado. Y menos una empresa editorial, como ha podido comprobarlo. Sin embargo, ha oído contar anécdotas acerca de algunos que lo han hecho, tanto y tan bien que, antes de publicar el primer libro, ya se habían gastado todo el presupuesto del que disponían. Cuando lo cuenta, a la gente le parece mentira, pero él sabe que es verdad. En lo que tal vez todavía no ha caído es en que el mundo editorial está lleno de gente disparatada.
Nuestro hombre, que sin embargo ya está instruido sobre muchos aspectos de ese mundo en el que le tocará vivir, y que es precavido, ha sacado la sabia conclusión de que, antes de cualquier otro gasto superfluo, pasan los autores con sus libros, o sea la materia prima sobre la que él sedimentará desde el principio su línea editorial y el compromiso que ha adquirido con ella. Se privará, pues, de ciertas comodidades, como disponer de un local vistoso, de una secretaria, de un contable, de colaboradores fijos, etc., para dedicar de preferencia su dinero a publicar libros y cuadrar mejor sus cuentas. ¡Qué remedio! Él solito, quizá con la escasa ayuda de algún estudiante, becario o almas caritativas, apechugará con todo. Dispone de un instrumento de trabajo mágico: su ordenador. En éste sí no reparó en gastos, porque con él no sólo se ahorrará un montón de sueldos, sino que podrá editar textos, formatearlos a su gusto y pasarlos, impecables, al impresor en un CD. Pero, ay, enseguida le advierten, ¡cuidado con los espejismos de lo virtual! Al parecer, a los ojos de según quiénes, un libro, sin apenas erratas corregidas por el diccionario electrónico, perfectamente compuesto y formateado con la infinita lista de tipos, cuerpos y cajas que la técnica les ofrece, cualquier texto hasta puede tomar aspecto de obra maestra y, con un poco de virtual entusiasmo, parecer, apenas encuadernado, destinado a arrasar en librerías. Para bien o para mal —se convence al fin nuestro amigo—, el ordenador no es sino una herramienta, aun siendo una de las portentosas conquistas del ser humano, y desde luego no suple al editor.
Él, y sólo él, deberá dar su opinión al autor, trabajar con él en el texto si es necesario, editarlo, elegir su diseño y la ilustración de cubierta, redactar textos de solapas, firmar un contrato según las leyes vigentes de Propiedad Intelectual y según los acuerdos personales que suscriban de mutuo acuerdo; permanecer atento a los autores, a sus deseos y necesidades; hacer cálculos de previsión, llevar el control de sus finanzas y de los vaivenes de la distribución y ventas; calcular una posible promoción, establecer contactos en los medios de comunicación idóneos, mantenerlos siempre informados y enviarles ejemplares de cada libro; todo —y bastante más— a la vez, sin distraerse un segundo porque, de lo contrario, perderá el control de algunas de sus actividades, todas indispensables para que la casa todavía en construcción empiece a sostenerse.
“Y sobre todo —se dice— lo que no puedo permitirme es perder lo esencial: a los autores con quienes me he comprometido.” Entonces, al igual que el colega suyo con años de experiencia y a quien consulta con frecuencia, se las arreglará para darles a conocer en el extranjero y, para ello, establecerá contactos personales con editores de otros países; frecuentará las ferias internacionales más importantes, viajará para darse a conocer con su proyecto editorial en mano, y comentará los títulos de su incipiente catálogo con quienes puedan interesarse por leerlos y —¿quién sabe?— algún día traducirlos y publicarlos en sus respectivos países; comunicará a unos y otros el resultado de sus contactos y visitas, otra vez firmará contratos en las mejores condiciones para el autor y para sí.
En fin, se verá inmerso en tantas actividades que si tuviera que enumerarlas todas no sabría a cuál dar prioridad, porque le parecerían todas igualmente primordiales. Y si para desahogarse se las contara a un amigo, acodado a la barra de un bar a altas horas de la noche, a éste le parecería un martirologio que, además, le trae sin cuidado.
“Total —se detiene a razonar en una noche de pesimismo agudo nuestro editor literario, que ya ha lanzado al mercado unos cuantos títulos—: poner en marcha una editorial e intentar que alcance una presencia real no sólo en su mercado natural, el de su lengua, sino en los mercados internacionales, es una tarea que me ha exigido una dedicación exclusiva y, en todo caso, exhaustiva.” (Y eso que todavía no ha tenido un segundo para pensar en cómo llegará a ese mercado en Hispanoamérica.) “De hecho —prosigue él en sus sombríos pensamientos— estoy agotado, ya casi no voy al cine, no salgo a tomar copas con los amigos y mi novia me ha dejado, harta de no verme el pelo. Lo peor es que, además, nunca sabré muy bien cuánto tiempo podré seguir así, y menos cuánto tiempo aguantarán mis socios esta situación agobiante que se eterniza.”
III. SUPERVIVENCIA
Y es que, sin darse muy bien cuenta, nuestro editor ha entrado ya en el periodo, largo y moroso, de la supervivencia. El desánimo es su peor enemigo: él lo siente, y quiere sobreponerse. En particular porque, para mantenerse a trancas y barrancas en el filo de la navaja el mayor tiempo posible fiel a su línea editorial, ha debido conciliar la idea de tener la cabeza más ocupada por otra suerte de letras que las literarias, que son por las que en realidad se ha metido en este lío… Con el fin de no desfallecer, su terquedad le ayuda a vencer cada vez sus ganas de tirar la toalla repitiéndose constantemente que sólo en la continuidad de su empeño un día le llegarán nuevas oportunidades que le permitirán abrirse camino y sortear esas preocupaciones económicas que, de momento, le impiden disfrutar plenamente de su oficio, que —digámoslo de una vez— ya le ha enganchado y del que ya está definitivamente colgado.
Su amigo, el editor con más años de experiencia, le explica que es en esta fase cuando se suele caer en errores y trampas que, al ansiar sobrevivir como sea, podrían ser fatales. De todos los que le citó su amigo, retuvo tres que le parecieron esenciales. “Retenerlos todos —piensa— es imposible porque en cualquier caso cada experiencia vital genera los suyos propios, y por eso la supervivencia nunca es igual para todos.”
De modo que abre en su ordenador una carpeta que pone: “Errores a evitar”, y escribe:
n Primer error: desviarse de la línea editorial con la esperanza de conseguir por fin un bestseller —o lo que crees que puede ser un bestseller. Hay por lo visto editores con el olfato desarrollado casi exclusivamente para detectar este tipo de libros. Suelen trabajar por cuenta ajena en el seno de poderosos grupos que aúnan varios sellos editoriales y, con el tiempo, al igual que un perro aprende a afinar su olfato para dar con drogas o armas, se van especializando en la busca y captura de este tipo de libros. Además, disponen de presupuestos infinitamente más elevados que el mío y, si han dado ya pruebas de su facultad olfativa, tienen hasta licencia para firmar cheques en blanco con ciertos autores que ofrecen garantías de ventas masivas. Pero un editor esencialmente literario como yo no sólo carece de este tipo específico de olfato, sino que no dispone de los medios para competir comercial y económicamente con el poder adquisitivo y divulgativo de un macrogrupo. Sin embargo, de repente, me podría dar la loca y decidir que, si acierto con un bestseller, pronto podría disponer de más medios para poder seguir haciendo lo que realmente es lo “mío”. Está claro que cometería un error de cálculo fabuloso, que podría conducir a la ruina de mi editorial, que no está preparada para una inversión de semejante calibre. Incluso en el caso —sin duda hipotético— de que recuperara algo de mi inversión con las ventas de ese libro, éste ahogaría a los demás libros de mi catálogo en los que he puesto toda mi ilusión, y sus autores, que hasta ahora han depositado en mí su confianza, no tardarían, con razón, en abandonarme por descuido, incompatibilidad o desconcierto.
n Segundo error: hasta ahora no he obtenido ningún éxito de venta demasiado satisfactorio, y puede que me ocurra, de pronto, sin comerlo ni beberlo, que un libro se dispare en las librerías y obtenga al final del año unos resultados espectaculares. Entonces, puedo caer en una trampa mortal: creer que “he llegado”; que, salvados momentáneamente mis problemas más inmediatos, ya estoy en disposición de lanzarme a proyectos más ambiciosos y costosos. En una editorial como la que deseo llevar a cabo, un año puede ser excelente en cuanto a resultados, pero el siguiente no. Nunca debo olvidar por tanto que, si me mantengo firme y coherente en mi línea editorial, siempre estaré en manos del azar. Es muy difícil —y, en este periodo de supervivencia, casi imposible— que acierte dos plenos seguidos. Si, siempre por azar, los consiguiera, debería también tener siempre presente que mucha gente, flipada por el vértigo de la corazonada, lo ha perdido todo en la ruleta. Y es que una editorial literaria tiene más de ruleta que de otra cosa. ¡Nada de temeridades!; lo que me toca ahora es ser prudente y armarme de paciencia.
n Tercer error en dos variantes:
a) Primera variante: consiste en caer exclusivamente en manos de agentes para los autores de lengua española. Caí, ¡crédulo de mí!, en la trampa de entusiasmarme con una primera novela que recibí a través de una agencia literaria. La publiqué con la sana intención de seguir al autor en su trayectoria de escritor. Lo que me pasó me dolió muchísimo. Invertí toda mi ilusión y algo de dinero en esa primera novela, su autor se mostró encantado y me aseguró que, en cuanto la tuviera, me mandaría la segunda. Ahora bien, ni esa novela primeriza, ni la segunda ni la tercera, alcanzaron las cotas de venta que el agente estimó conveniente. Éste —que cobra del autor un porcentaje sobre sus derechos— le aconseja probar en otra editorial que le pagará un adelanto muy superior sobre sus derechos de autor. Resultado: su siguiente novela fue a parar a un mejor postor que, por supuesto, no recuperó siquiera el adelanto, porque esa cuarta novela pasó totalmente desapercibida bajo el nuevo sello, en el que no pegaba ni con Super Glue.
b) Segunda variante: sé de un colega que cometió un error similar: un agente le ofreció muy amablemente la posibilidad de publicar, por una cantidad notable de dinero en concepto de adelanto sobre derechos de autor, la última novela de un escritor ya consagrado y cuya obra anterior se había vendido razonablemente bien en otros sellos editoriales. (En estos casos, digo yo, debería sonar una señal de alarma en la oficina de todo editor como yo, en particular si se le avisa de que el periodo del posible contrato caducará a los cinco años a partir de la firma del mismo.) Por mucho que corriera, mi colega publicó ese libro unos meses más tarde, y echó la casa por la ventana en promoción para que las ventas pasaran de razonables a excelentes a fin de dar pruebas al agente de su eficacia y convencerle de que ese autor debe seguir en su catálogo. ¡Incluso soñó con recuperar alguna de sus obras anteriores! Pero, para su desgracia, las ventas siguieron siendo tan sólo razonables y había trascurrido ya la mitad del plazo que preveía el contrato. Por supuesto, la siguiente obra de ese autor consagrado, que sin duda había dado prestigio a su catálogo, apareció bajo otro sello, y a él no le quedó otra salida que jurarse a sí mismo que nunca más le tomarían el pelo. Y, de paso, he aprendido la lección.
(Hasta aquí las reflexiones de nuestro amigo en su ordenador.)
n
Son en efecto tantas las tentaciones y tantos los posibles deslices que es muy fácil perder pie con respecto a la propia realidad. Siguiendo los tropiezos de nuestro editor literario, hemos visto que la realidad está a su vez estrechamente vinculada al equilibrio siempre inestable de sus finanzas. Y en este punto es cuado se le debe desear un corazón a prueba de infartos y una fortaleza que sólo se sostiene gracias a su obstinación (o adicción), entre otros motivos porque no puede hacer partícipe a nadie, absolutamente a nadie, de su situación. Debe mostrar siempre, aun en los peores momentos, una apariencia saludable, despreocupada y hasta alegre. De lo contrario, no faltarían las consabidas lenguas viperinas, siempre al acecho, que predecirían en los no menos consabidos corrillos de frustrados y envidiosos la inminente caída de esa empresa utópica que pretende ostentar ante este mundo vendido al mercado que el dinero no lo es todo. Y aquí también es cuando aparece la mula empecinada que lleva dentro nuestro personaje y cuando la pone realmente a prueba. Si resiste, si sigue su ruta funámbula con la sonrisa en los labios, si no ceja en pagar lo más puntualmente que pueda a sus acreedores —y en particular a los autores— aunque ese mes se prive incluso de su propio sueldo, tiene bastantes probabilidades de superar ese largo recorrido sembrado de incertidumbres y vacilaciones, ganándose la confianza de todos aquellos de quienes depende su actividad y, de paso, la fidelidad de un público lector que ya sabe a estas alturas que su sello editorial no le defraudará.
IV. CONSOLIDACIÓN
Llegados a este punto, hagamos otro esfuerzo e imaginemos que, un día cualquiera, gracias por ejemplo a las relaciones que entretanto ha tejido en el mundo entero, llega a sus oídos que puede hacer una apuesta con más probabilidades que nunca de no equivocarse. Y, una vez más, acepta jugársela.
Por supuesto, está escamado y procede con cautela, porque ya es consciente de que a lo mejor se mete en otro berenjenal, pero a estas alturas ha afinado él también su olfato, ha aguzado su intuición, sabe que esta vez juega casi sobre seguro —en todo caso en lo que al prestigio y al valor real de su catálogo se refiere. En fin, hecha la apuesta, acierta un pleno en el que ha apostado muchas fichas, y obtiene lo que parecía imposible: satisfacer al autor, llenar sus propias arcas y, por fin, repartir entre los socios algo de beneficio. A la vista del éxito, acuden a él nuevos autores y otros ya consagrados, en la mayoría de los casos sin agentes. Empiezan a sentirse a gusto con su editor, se consideran bien atendidos y recompensados. Entretanto, nuestro hombre ha podido ir contratando lentamente, muy poco a poco, a más colaboradores, que van agolpándose y acomodándose como pueden en el mismo pequeño espacio que ha ocupado él hasta entonces. Y, por fin, también un día, se percata de que ya no tiene letras pendientes en ningún banco, de que ha liquidado todos los créditos, de que dispone de cierta liquidez financiera, de que su catálogo es de lo más digno, de que se siente muy orgulloso de él y… ¡de que lleva ya unos veinte o 25 años en el oficio!
Puedo asegurarles, con conocimiento de causa, que ese día es uno de los más felices de su vida.
Ahora bien, otro peligro le acecha muy pronto detrás de una retahíla de preguntas inevitables: ¿qué hacer ahora? ¿Crecer? ¿Ampliar no sólo el local que ocupa y donde ya no cabe ni un alfiler, sino también su catálogo, es decir crear nuevas colecciones, contratar a más autores, publicar más novedades? ¿Comprar a los socios sus acciones y convertirse en único propietario de su empresa?
Varios avisos de “alto riesgo” —como escribió un día en su ordenador nuestro amigo— deberían encenderse en ese momento por todas partes. Sin embargo, pongamos que, cegado por su bienestar incipiente, emprendiera una eufórica carrera con juveniles y renovados impulsos hacia deseos y sueños largamente postergados, sin recordar que su negocio no por instantáneamente solvente ha dejado de ser arriesgado, y lo viéramos lanzarse a competir compulsivamente con los más poderosos. En algún momento, que más tarde él mismo no sabría detectar, dejaría de tocar suelo y se pondría a levitar entre faraónicos proyectos y cifras de vértigo que, en una especie de extraña espiral, le conducirían fatalmente al abismo.
Pero supongamos, por el contrario, que, ante ese momento de grave indecisión, se diga que ya ha conseguido lo que se proponía y por consiguiente que ya no está para más trotes y ya puede adormilarse un poco. Sigamos suponiendo que, después de una siesta más larga de lo acostumbrado, al despertarse se percatara de que varios trenes, tras los cuales en otros tiempos hubiera corrido hasta perder el aliento, han pasado como quien dice bajo sus narices, cargados de colegas competidores que han tomado la delantera, si no para siempre, sí a una distancia considerable que le costaría demasiado recuperar otra vez. Ante tal eventualidad, estoico o desconsolado, puede que opte o bien por quedarse estancado a la espera de que su empresa termine con él en la gloria fugaz de sus días de felicidad, o bien por venderla al mejor postor, que se apresuraría a adquirir ese fondo prestigioso que no ha sido capaz de construir él mismo. No les quepa la menor duda: lo primero que haría el nuevo propietario sería indemnizar al editor literario y, en menos de lo que canta un gallo, le pondría de patitas a la calle, con los bolsillos bien cargados, es cierto, pero frustrado e infeliz.
Ante semejante panorama, vamos a desearle que reflexione una vez más y recuerde que es ley de vida que todo lo que nace, crezca y se desarrolle. Por tanto, si nuestro editor es en efecto curioso por naturaleza, como ya sabemos que es, y no puede evitar ver qué ocurrirá si opta por seguir activa pero pausadamente el curso natural de las cosas, crecerá en efecto: ampliará de a poco y con prudencia su catálogo con más colecciones y más autores de su gusto, aumentará el número de novedades anuales y correrá con los riesgos correspondientes. Ahora bien, su curiosidad no quedaría satisfecha del todo si no pudiera acompañar todas y cada una de las etapas de esta nueva aventura y, de ser posible, su feliz desenlace. De modo que ahí lo tendremos de nuevo, ya canoso y entrado en carnes, pero inquieto y en tensión, incombustible, de un lado para otro, sin cejar en su empeño, sin abandonar su objetivo primero, aunque abriéndolo a otros horizontes, ensanchándolo y mimándolo, afinándolo, mejorándolo. Para ello no tendrá más remedio que contar con un mayor número de colaboradores y pasar a delegar en ellos parte de su actividad. No por ello se librará de otras tantas tareas, entre las que la más importante será la de seguir controlando de cerca tanto el nivel de su catálogo y la calidad misma de cada título como de las cada vez más complejas tareas relacionadas con las finanzas y la contabilidad, la red comercial, la contratación y cesión de derechos, la promoción, y, por encima de todo ello, la constante atención a los autores, a sus libros y manuscritos, al tratamiento de cada uno de ellos —y cada uno a su modo como si cada uno fuera el único, el más guapo, el más talentoso y el más exitoso—. Aunque se generaran empatías preferenciales, independientemente del talento, del éxito y de la particular manera de ser de cada cual, todos y cada uno de “sus” autores, como ahora los llama, seguirían para él constituyendo su bien más preciado.
n
Bueno. Ya vencida también esta etapa sin demasiados errores irreversibles, podemos concluir que aquel editor literario nonato, que conocimos al comienzo de su historia, ha llegado a la plena madurez. Y en ese estado de febril y siempre frágil plenitud lo abandonaremos para volver a esta sala y al final de mi intervención hoy aquí.
V. CONCLUSIONES
De esta semificción, la mayoría de ustedes habrá quizá deducido que he querido retratar al editor literario como un personaje sufrido y abnegado, algo así como un misionero entregado a una causa sublime. Pues no, nada más lejos de mi intención. Si acaso el retrato de un tipo, que por cierto me resulta entrañable, obsesionado con su oficio hasta límites sicóticos, ensimismado en, y alienado por, su quehacer, al que ama, si cabe y salvando distancias, con la misma pasión que un creador ama el suyo. Y por eso está un poco sonado, como lo están todos los de su especie.
Ahora bien, por loco que esté, ha elegido libremente su oficio, y en él ha vivido días tan intensos, tan plenos, tan apasionantes, tan satisfactorios, tan enriquecedores como poca gente en el mundo habrá tenido ocasión de vivir en toda su existencia. Ha sido para él una experiencia plenamente gratificante: ¿saben ustedes de qué naturaleza es la emoción, por ejemplo, de un editor cuando, al leer una obra inédita, tiene la neta impresión de encontrarse ante una auténtica obra de arte y de que es el primero en poder disfrutarla? ¿Saben ustedes cuál es el talante del instante de felicidad que vive un editor cuando comprueba que una de esas obras es finalmente reconocida, buscada, leída por miles de personas? ¿Conocen acaso el grado de admiración y respeto, pero también de amor y odio, de apasionados conflictos mutuos que acaban en algunos casos estableciéndose entre editor y autor? ¿Son ustedes capaces de comprender por qué su oficio, que le obliga a pasarse la vida en la incertidumbre en manos del azar, termina por ser una droga cuya adicción, si no le deja colgado a medio camino, pasa a ser muy superior a cualquier otra que se le pueda ofrecer? ¿Pueden imaginar el alcance de semejantes pasión y entrega que compensen con creces prescindir de una vida, pongamos por caso, familiar, hogareña y plácida, sin mayores sobresaltos?
Por este, y no otro motivo, afirmaba al principio que no se puede recomendar de buena fe este oficio a quien no haya sido tocado por la varita de la vocación.
Convengan conmigo: nadie en su sano juicio lo recomendaría por ejemplo a amigos o conocidos con mentalidad de oficinistas o burócratas que aspiren a una vida sedentaria y sin responsabilidades; o bien que sean iletrados, o prepotentes, o tacaños; o aun que hayan manifestado ser sectarios, intolerantes o puritanos; o también abstemios y bienpensantes, amantes del orden y las convenciones sociales.
Y es que, amigos, el ancho y amplio mundo de la cultura libresca necesita vivir a tope y a fondo, y ésta ser vivida con todo el margen de libertad que les sea dado a quienes la habitan y se alimentan de ella. –