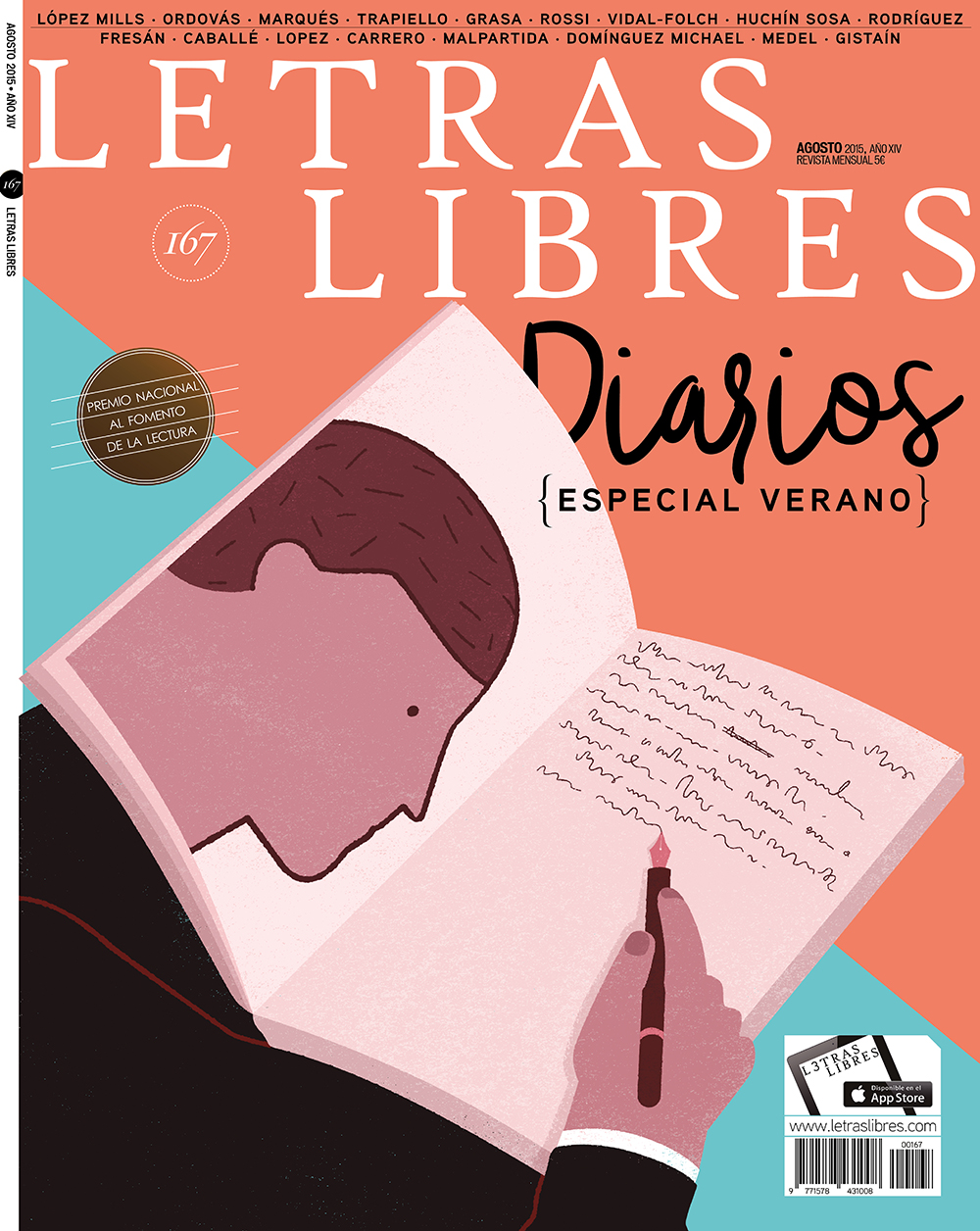Hablar del género literario diarístico en España pasa inexcusablemente por detenerse en el Salón de pasos perdidos de Andrés Trapiello. Sobre su extensión no puede haber dudas (los lomos de los dieciocho volúmenes publicados hasta hoy ocupan exactamente sesenta y ocho centímetros de estantería), y quienes lo han leído saben que tampoco caben muchas sobre el valor y alcance de un proyecto narrativo importante y complejo.
Cada vez son más numerosos esos happy few de los que Trapiello creía estar acompañado en un principio, y muchos nuevos lectores son atraídos por su riqueza, su gracia y su poder adictivo, basado en una extraña mezcla de serenidad y agitación, salpimentado con malicia inteligente a la hora de dar cuenta de la sociología literaria. En este 2015 (en el que se cumplen veinticinco años de la aparición del primer volumen, El gato encerrado) verá la luz el decimonoveno, Seré duda.
Aunque andaba ocupado con los últimos retoques de su “traducción” del Quijote al castellano actual, Trapiello quiso responder algunas preguntas sobre la escritura del día a día, sobre cómo “las cosas que pasan” pueden convertirse en las cosas que quedan si se acierta al vivirlas, al discernirlas y al contarlas.
¿Cómo se gestó y nació El gato encerrado? ¿Por qué empezar en 1987? ¿No escribías diarios antes? Y, si lo hacías, ¿leeremos algún día esas notas, a modo de “precuela”?
Alguna vez lo he contado. Era como entrar en la novela por la puerta de atrás. Yo quería escribir una novela, no como las que luego ha escrito uno, sino las de verdad, La cartuja de Parma, Guerra y paz, El Quijote, Fortunata… Eso no estaba a mi alcance, desde luego. Pero tampoco estaban a mi alcance las novelas de Baroja o de Azorín, por ejemplo, que ya por entonces había leído mucho. No sabía cómo se hacía una novela, aunque sabía que las novelas, las que a mí me gustaban al menos, estaban hechas de vidas. Es posible que yo no tenga una novela, me dije, pero tengo una vida… y así empezó todo. Me senté a mi lado por darme algo de compañía. Uno estaba entonces literariamente bastante solo. En realidad lo ha estado siempre; en la literatura, me refiero, no en la vida. Ahí no, ahí siempre ha tenido uno amigos maravillosos. Por otro lado, poder estar solo en “la vida literaria” (gran oxímoron) o en la literatura es siempre un premio, no un castigo. El caso es que ese otro y yo empezamos a escribir. Unas veces escribe él y otras yo. Es muy difícil distinguir siempre cuándo lo hace él y cuándo yo. Uno de esos personajes que abundan en todos los mundillos literarios me preguntó cuando se publicó Locuras sin fundamento, el segundo de los tomos, por qué me empeñaba en escribir unos diarios cuando todo el mundo sabía que a mí no me sucedía nada. Le dije que tenía razón, y que por eso me ocupaba de tipos como él, porque la gente se reía con ellos mucho más que conmigo. El gato encerrado fue, pues, una decisión muy consciente, como un reto, una mezcla de empeño y naturalidad. Y ese, creo, he procurado que sea el tono general no solo de lo que escribo, sino de mi vida. Antes, durante tres o cuatro años, había estado escribiendo unos diarios, pero ninguno tenía la menor vertebración. O pecaban de efusivos o sonrojaban por literarios. Solo cuando le di un formato en mi cabeza empezó aquello a fluir: un año, de 1 de enero a 31 de diciembre, entradas sin día, personajes velados por una x, tono más o menos íntimo, pero no escatológico… Se publicó por entregas, cuando estuvo hecho, en Citas, el suplemento del Diario de Jerez, que dirigían José Mateos y Juan Bonilla, que iban entonces aún en pantalón corto. Me parecía de un gran dandismo publicarlo allí cada semana, como hacerlo en la cofa de una de las carabelas de Colón, camino de las Indias. Cuando se completó la publicación, lo mandé a Anagrama, a Tusquets, a Seix Barral y a alguna otra que ya no recuerdo, antes de dárselo a Manolo Borrás para Pre-Textos, que es quien ha publicado todos desde entonces. No me extrañaron los rechazos, que esperaba, sino las cartas de los editores, bastante graciosas y condescendientes, dándome la teórica y consejos muy buenos de dos perras. Y desde luego que no le he guardado rencor a ninguno de esos editores y editoras, al contrario. Han contribuido como pocos y pocas a que pueda uno tener también su pequeña leyenda de malditismo, y a que pueda presumir algo. Me habría gustado que ellos y ellas hubiesen sido algo más, no sé, como Gallimard, como Bompiani, como Eliot, por decorarse uno más también. Pero lo mío, se ve, es siempre más modesto. Y no, ni las precuelas ni lo que acaba uno de escribir ayer podrían publicarse sin reescribirse. Todo lo que he escrito está reescrito, corregido, disminuido y aumentado entre cinco y diez veces, y si lo da uno por terminado es por agotamiento. Esos libros del Salón de pasos perdidos no son diarios, lo ha dicho uno muchas veces, ni por tanto tienen que serle fiel a nada ni a nadie, su verdad no es notarial. Ni siquiera hablaría de verdad para esos libros, sino de certidumbres más o menos íntimas, de circulación problemática. Por eso con esos libros del Salón no se va muy lejos. Tenía razón aquel tipo, también editor por cierto, que decía que mis propios libros me quedaban muy grandes porque nunca me pasaba nada.
Desde hace un tiempo, y sobre todo tras el fenómeno de Karl Ove Knausgård, parecen en boga los diarios o libros testimoniales en los que uno se abre en canal y lanza todo tipo de confidencias extremas, más o menos inconfesables, confundiendo tal vez intimidad con privacidad, o actuando como esos feos presumidos que aseguran que “desnudo gano mucho”. Tu tono, tu modo de exponer tu intimidad sin exhibirla, es muy distinto.
Al no haber leído a ese hombre, no puedo decir. El romanticismo, y Nietzsche fue en esto un verdadero romántico, trajo consigo la entronización del pathos, frente a la vertebración apolínea, un tanto ósea, fosilizada y neoclásica. Fue un gran momento para la historia del arte, un gran paso para la humanidad diríamos. Pero del pathos a la apología de las partes blandas y del bajo vientre solo había un paso, que dieron decididos los surrealistas. Los relojes de Dalí fueron solo su emblema, y en cierto modo ahí siguen, como banderín de enganche de quienes empezaron a considerar que hay más verdad en el mal que en el bien, y que tiene un mayor recorrido el mal que el bien. El famoso comienzo “todas las familias felices se parecen, solo las desdichadas lo son cada una a su manera” me parece cuando menos discutible: a la distancia adecuada no hay familias felices, por lo mismo que desde el momento en que somos seres-para-la-muerte se nos priva de la felicidad plena. Solo mientras estamos ajenos a esa conciencia de la muerte, es decir, en la infancia, y no en todas las infancias, el ser humano es feliz. De ahí que la infancia, más que un estado de la vida en el pasado, acabe siendo un sueño y un proyecto de futuro: vivir como los niños, pensar, hacer como ellos. La infancia es sagrada y ha de protegerse como cosmos, como la naturaleza. La poesía, por ejemplo, tiene algo de estado virginal, paradisiaco, de jardín del Edén, que fue, como sabemos, la infancia del Hombre. ¿Diríamos que la vida de Emily Dickinson fue feliz o desdichada? Creo que donde se dirimen las cosas no es tanto en la felicidad como en la verdad y en su comprensión. Comprender las cosas nos hace felices, no las cosas. Por esa razón la tarea que tenemos es cumplir la vida en las condiciones personales y materiales que nos toquen en suerte, aparte que muchas tengamos la obligación de procurar cambiarlas.
Que haya un tipo de lectores y escritores que acuden a los libros como a la matanza de Texas con una motosierra en la mano, como al parecer ese noruego, con el propósito de llevarse por delante partes blandas y huesos de la vida no significa nada, acaso solo una anomalía de estos tiempos.
No hay ningún escritor, al menos ninguno de los que a mí me gustan, que no sienta la vida como una pérdida, Paraíso perdido, Tiempo perdido, Juventud perdida, Amor perdido y que no trate en sus libros de recuperar, restaurar, resucitar, perpetuar, desear, incluso inventar todo aquello, mundo, afectos, personas, tierras, en los que fue feliz. Y a menudo la vida se queda solo en ese intento. Y eso es la felicidad. El intentarlo, el trabajar por conseguirlo.
Hace años le pregunté a mi amigo el poeta y librero de viejo Abelardo Linares si no le daba pena deshacerse de su fabulosa biblioteca, que trataba entonces de vender (creo que sigue en ello). Le había costado años, pacientes pesquisas, miles de kilómetros reunirla. “Me siento como ese niño”, me dijo, “que ha pasado todo el día en la playa, jugando con la arena, haciendo un gran castillo. Al caer la tarde y ponerse el sol, tiene que volver a casa. Sabe que subirá la marea y se llevará su castillo, pero la marea no podrá llevarse jamás la ilusión de haberlo hecho.” La vida es tanto como la ilusión de vivirla, y eso vale para la literatura y todo lo demás. Eso es la vida, de eso trata la literatura.
Tengo la impresión de que quienes no te han leído tienen a su vez la impresión de que tus diarios son más bien costumbristas, literariamente “conservadores”, es decir, demasiado ceñidos a una realidad pequeña, a una rutina más bien insustancial, a esas cuatro calles madrileñas y esa casa de campo a las que tú mismo te has referido alguna vez, quizá alimentando el malentendido. Y sin embargo el Salón tiene audacias narratológicas y aportaciones insólitas al género que serían muy comentadas y celebradas en autores a los que, por la razón que sea, creen que conviene más admirar. Los comienzos de tus tomos, especialmente, o ciertos guiños y “estribillos” que se van repitiendo o recordando, obligan a repensar el género del diario, pues lo modifican y enriquecen.
Si yo no me preocupo mucho de ese autor citado, de nombre impronunciable, sería ridículo que me preocupara de aquellos a los que les cuesta pronunciar el mío, y no me han leído. En el prólogo del primero de los tomos, El gato encerrado, se cuenta un hecho, por lo demás verídico: una marquesa, tía abuela de una amiga nuestra, que salía a pasear su perro con los bigudís puestos, avergonzaba a sus hijos, que le suplicaban día sí día no que dejara de salir con aquellas pintas a la calle, y ella les respondió: “Quienes me conocen saben quién soy, y no les importa; y a quienes yo no conozco, qué me importan a mí.” Con eso está dicho todo. Meterse uno a estas alturas a defender dieciocho tomos y más de diez mil páginas está fuera de lugar y, sobre todo, qué pereza. Ahora, si a quienes, como tú, les parecen bien y encuentran en ellos todo lo que dices, me alegrará. Al final uno es como ese marinero del romance de Arnaldos: yo no digo mi canción sino a quien conmigo va. ¿A los que no vienen conmigo, para qué decirles nada? Desearles, eso sí, buen viaje.
Por otra parte lo ha dicho uno otras veces: no hay diarios buenos o malos, sino una vida mal o bien contada. Y las vidas son también testimonios de su momento. Nuestras vidas están sujetas a rutinas, hábitos, costumbres: entramos en bares, hablamos con un taxista, miramos a una muchacha guapa, leemos el periódico, estamos tristes, reímos… Hay dos costumbrismos, como el colesterol, uno bueno y otro malo. El toque, que diría Cervantes, está en el cómo se cuentan esas cosas. No las cosas que se cuentan, o no necesariamente. A un libro no le hace grande que aparezcan en él gánsteres, Niuyor, corrupción, sexo, violencia; ni le hace malo lo contrario. Y las cosas no se arreglan nunca cambiando de diario, sino de vida. Ya lo decía Unamuno, recordando los de Amiel: ay de aquellos que viven su vida para llevar un diario y se decoran con ciudades, libros, personajes, reflexiones prestigiosas y alta cultura, alta sociedad, altos vuelos, en fin, alto costumbrismo.
A pesar de todo lo que se habla sobre el asunto, y más últimamente, cuando hay tanta gente y tantos departamentos reflexionando sobre la “autoficción”, los “relatos reales”, la “egoliteratura”, las fronteras entre ficción y realidad…, pienso que nadie ha dado todavía en el clavo con este asunto, y, como debe ser, la literatura está muy por delante de la crítica, la teoría siempre persiguiendo a la creación para explicarla. Por ejemplo, al hablar de “literatura del yo”, todo el mundo se olvida de la poesía, que es probablemente la principal forma de expresarlo. Y también están los experimentos, los híbridos, los cruces. Tú mismo escribiste una de tus mejores novelas, Días y noches, en forma de diario. Y está el Libro del desasosiego, un “diario íntimo de ficción” en el que Pessoa atribuye su intimidad a dos heterónimos. Excepto los escasos diarios publicados que se escribieron sin la más remota intención de que vieran la luz (el de Ana Frank, como ejemplo ilustre), todos tienen lo suyo de artificio.
“Yo no soy el tema de mi libro”, en realidad apenas soy nada en ellos. Ni siquiera el que pasea el espejo a lo largo del camino. Como mucho, soy el espejo. Un espejo roto que refleja la realidad rota que al romperse se multiplica, como un caleidoscopio. Y a poco que te mueves, cambia todo. Por eso todo el mundo podría escribir mil tomos de la vida que conoce, la suya y la de otros. Veo con indiferencia y admiración el denuedo de los críticos por analizar y microscopiar esos libros, buscando una teoría general que les sirva a todos. Es un proyecto encomiable, babélico, aunque no sé si conduce a alguna parte. Como hacer una teoría de la huella digital. Cada diario, cada novela, cada poema es una huella digital, única e irrepetible. En mi caso no me he preocupado mucho de deslindar lo que se refiere a mí mismo en sentido estricto, biológico, veraz, por dentro o por fuera, de lo que les sucede a otros. Y ello es posible porque he remitido esos libros al género novelístico desde el primer momento. Lo he dicho también otras veces: se escriben como diario, pero se publican como novela, son diarivelas, novelarios, como el famoso baciyelmo quijotil. Y no es que los personajes de esa novela que se llama Salón de pasos perdidos se llamen todos de forma diferente a como se llaman los personajes reales de los que a menudo están tomados (y solo a menudo, pues hay otros que son pura fabulación). Es que los personajes de esa novela, caso único en la historia de la literatura, se llaman casi todos de la misma manera, tienen el mismo nombre: x. No es lo mismo leer: “He estado con x, y me ha confesado consternado: ‘No creo en Dios’”, que: “He estado con el papa Wojtyła, y me ha confesado consternado: ‘No creo en Dios.’”
El escritor obra un poco a ciegas. La decisión de esas x vino impuesta en un primer momento por otra razón. Yo era cuando empecé a escribir un asiduo lector de los diarios de Stendhal, donde hay una grandísima cantidad de personas reales para nosotros ya desconocidas. Comprendí que en aquellos diarios había dejado de ser importante quién decía tales o cuales cosas, sino la cosa misma dicha. Si esta no tenía interés, cien años después, daba igual que la hubiese dicho Talleyrand o el arzobispo de Nantes. Sin embargo tropezar a cada línea con el nombre de alguien que me remitía constantemente a una nota del editor a pie de página convertía la lectura en algo fastidioso. Me dije que yo, que ni siquiera era cónsul en Civitavecchia ni había formado parte del ejército del Emperador, si un día escribía mis diarios, los condenaría a una tropa ingente de gentes desconocidas que resultarían extrañas y ajenas a la curiosidad de los lectores. Así que decidí contar únicamente aquello que tuviese interés por sí mismo, o que me lo pareciera a mí, reservándome la posibilidad de hacer constar con su nombre verdadero a aquellos personajes con cierta significación real, histórica, tal y como vemos que ocurre en una obra de ficción como los Episodios Nacionales de Galdós. Pero si en esto el peso de la Historia es mucho, en lo que hago la insignificancia histórica de la mayor parte de cuantos aparecemos ahí me hizo buscar el lado más literario de la realidad, de la ficción.
Y sí, en literatura no conozco nada que tenga interés y que sea algo puro, atenido a las normas, al género, y menos aún a lo que los críticos entienden como… canónico. Eso es cosa de académicos, universitarios y periodistas. Tampoco en la vida. El pacto autobiográfico, en literatura, es una ilusión. El único pacto exigible es con la verdad de los hechos… y con la literatura. La verdad de la literatura se debe quedar en la literatura, como cuando oímos a los jugadores de fútbol decir que lo que sucede en el vestuario se queda en el vestuario. El problema del Quijote es que saca la verdad de los libros de caballería a la realidad. En cambio, como personaje literario funciona maravillosamente. Cervantes nos dice: sed astutos, servíos de la ficción para cambiar el mundo. En cierto modo estaba diciendo lo de Emily Dickinson: se puede decir toda la verdad, pero sesgada.
Lamento haberlo contado también otras veces. Pero hemos de pensar en los que acaban de llegar y no le han oído a uno. En La leyenda del César visionario Umbral saca a Sánchez Mazas, con su nombre, como uno de los fascistas que anda haciendo fechorías y matando gente en la Salamanca del Cuartel General de Franco durante la Guerra Civil. Cuando me encontré con Umbral, le dije que en ese tiempo Sánchez Mazas no solo no estaba matando rojos, sino que los rojos le estaban matando a él, pero que tenía fácil arreglo, pues en la segunda edición con cambiar Sánchez Mazas por Sánchez Tazas podría valer como apaño. Umbral se quedó pensativo unos instantes y al cabo me dijo: “No, no me conviene, porque entonces el efecto Sánchez Mazas se jode.” Y tenía razón, el efecto Sánchez Mazas se hubiera jodido, y el efectismo, quiero decir el oportunismo, también.
Esa es la primera lección, la única que debe aprender no solo un periodista o un escritor: al César lo que es del César. A la realidad lo que es de la realidad. Nada de trampas. Y con la realidad hasta la muerte, e incluso un paso más allá.
En El escritor de diarios proponías un canon del género, esos títulos que nadie puede dejar de leer para estar mínimamente familiarizado con el tema. Desde entonces, ¿ha cambiado algo en esa lista? ¿Incorporarías algún libro más?
Creo que el primer diario que leí en el que no sabía muy bien qué leía fue el de Stendhal. Me admiraba ver que Stendhal empleaba el mismo tono que el de sus novelas. Cambiaban los nombres propios, solo eso; el tono, el vértigo, el sentimiento, la desesperación de aquel hombre ante la crueldad y estupidez del mundo y su propia indefensión eran los mismos. Y sentía que todo aquello era parte de su vida y de la vida, las novelas y los diarios y los Recuerdos de egotismo. Eso es, tal vez, lo que me mantiene lejos de muchos diarios, ver cómo el diarista se pone delante de un espejo y se dice “qué guapo soy” o “cuánta pena me doy” o “qué asco me producís todos”. Es decir, esos libros que van con el yo por delante. El yo casi siempre es una rémora. Es verdad que uno cree llevar un diario para llegar a saber quién es, pero lo cierto es que si no lo sabes antes de empezar a escribir, aunque sea un poco a ciegas, no vale la pena ni siquiera intentarlo. Stendhal lo sabía de sobra, o Tolstói, cuyos diarios me impresionan más que me gustan.
Desde que esbocé esa lista de preferencias en El escritor de diarios se han publicado algunos otros diarios, como el de Bioy Casares, notable e inteligente, pero… tan literario. No me gusta la literatura entendida como “lo literario”, al modo en que Goya detestaba el arte entendido como “lo artístico”, el arte artístico. Sucede con los diarios, y diría también con la poesía, más que con ningún otro género, como con las personas: podemos relacionarnos con muchas, pero nuestros amigos íntimos son una docena o docena y media, no más. En mi caso el Libro del desasosiego, que tiene de diario lo que tiene de novela y, en España, y por venir a lo de ahora, los de Jiménez Lozano. Hay muchos más, claro. No tiene nada que ver con la estima o el valor de los libros, solo con nuestra forma de ser, que nos hace inclinarnos ante este o aquel. Por eso entiendo muy bien que el Salón interese a unos e irrite o deje indiferentes a muchísimos más, en especial a todos aquellos que se sienten de una u otra manera satirizados o desdeñados o, sencillamente, excluidos de su sistema de valores estéticos o morales, que son, por lo general, quienes no lo leen. Bueno, en realidad lo leen con superpoderes, como Superman, sin abrir los libros. Entiendo perfectamente que aquellos que detestan la naturaleza, el campo o la vida rural, por ejemplo, o la vida en pareja y en familia, encuentren el Salón algo ridículo. También yo me he pitorreado un poco de ciertos académicos, miembros de eso que dimos en llamar cas (Club de las Almendritas Saladas), artistas varios a la moda (pintores, literatos, periodistas, críticos, cocineros y demás). Lo ha hecho uno por ánimo jocoso muchas veces, sin querer hacer daño a terceros ni provocar otras lesiones. Y es normal que estén dolidos: bajo su apariencia de feroches y mandarines tienen su corazoncito. Por eso he dicho algunas veces que los lectores del Salón se parecen todos un poco a mí. Pero la buena noticia es esta: tienen garantizada la soledad. En realidad todos buscamos eso en los libros, una manera de estar solos, que decía Pessoa. Y también parecer normales, quiero decir, relacionarnos con la gente como hace todo el mundo. En mi caso, como escritor, trato de no alterar mucho el medio. Eso lo saben los que acostumbran a pasearse por el campo. Si van a pie, los pájaros dejan de cantar o salen volando, los conejos, liebres y raposos huyen. En cambio si vas a caballo, todas esas criaturas, oyendo los pasos del caballo, te toman por uno de ellos y siguen en lo que estaban. Eso son estos libros del Salón: seguramente no son un caballo, y menos aún un corcel: apenas son un burro, o una burra. Eso trata uno de ser. Animal de fondo. A menudo pienso que si esos libros que he escrito hubieran tenido una mínima atención y éxito habría tenido que dejar de escribirlos o habrían sido diferentes, porque todo el mundo habría dejado de hacer lo que estaba haciendo, que es lo que miro atentamente. El Salón es lo que es, bueno o malo, porque yo soy invisible, y lo son también esos libros, por suerte, y sí, desgraciadamente, porque tanto como los lectores se parecen un poco a mí, yo me parezco un poco a ellos. Y de esto trata no sé si la literatura, pero sí la poesía. ~
(Zaragoza, 1980) es poeta y crítico literario. Ha publicado los poemarios Un tiempo libre (La Veleta, 2008) y Abierto (Pre-Textos, 2010)