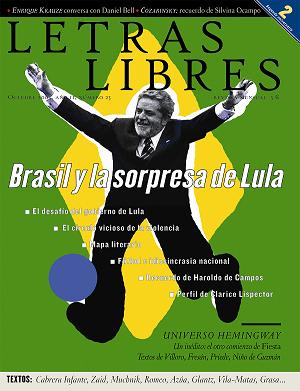San Agustín cuenta en las Confesiones que recibió del cielo un mensaje cantado que decía: Toma y lee. Descubrir una carta de San Pablo que parecía escrita para él cambió su vida. Pero ¿cómo organizar a los ángeles para que den este servicio a todos los lectores? Hay infinitos libros e infinitas personas. ¿Quién puede combinar estos dos infinitos y anticipar la lista de encuentros predestinados por el contenido de un texto y la historia personal de un lector?
En la mayor parte de los casos, el público natural de un libro se reduce a los cientos o miles de lectores para los cuales tiene algo que decir. Son tan pocos que lo ideal sería tener la lista. Pero nadie sabe cómo identificarlos, imprimir los ejemplares que hagan falta, distribuirlos por el planeta y avisarle a cada uno. Este libro fue escrito para ti: toma y lee. Los mediadores humanos (editores, distribuidores, libreros, bibliotecarios, críticos, maestros, padres, amigos) hacen lo que pueden. La historia está llena de iniciativas para facilitar estos encuentros.
La iniciativa primordial fue prehistórica. Consistió en fijar unas palabras elocuentes que se habían producido al hablar y parecían dignas de escucharse otra vez. Así se pasó del habla efímera a la creación de un texto memorable: frases, canciones, cuentos, discursos y, finalmente, obras monumentales como los poemas homéricos, que circulaban verbalmente, de memoria. Este sistema de reproducción y distribución no ha desaparecido. Así circulan muchas frases, la mayor parte de los chistes, una buena parte de la crítica social y de los chismes, leyendas del folclor urbano, anécdotas y aforismos de las tribus modernas y, desde luego, las literaturas orales tradicionales. Con el teléfono, la radio y la televisión, el sistema prehistórico se ha fortalecido.
Apareció después la escritura: la fijación material de las palabras en piedra, cerámica, papiro, pergamino, cera, papel, grabaciones fotográficas, fonográficas y electrónicas. Estos nuevos sistemas conviven con el primero. En parte lo refuerzan (las transcripciones y grabaciones pueden ampliar la circulación oral y, cuando falla la memoria, revivirla o corregirla); en parte lo modifican (si hay transcripciones o grabaciones, la memoria es menos libre para improvisar, la tradición se estabiliza, las variantes locales disminuyen); pero, sobre todo, amplían las oportunidades de crear, conservar, reproducir y distribuir textos memorables.
La fijación de obras en un soporte material es una objetivación de la memoria que facilita la creación. Se puede componer y contar un cuento de memoria, pero no una novela. Se puede componer y cantar una canción de memoria. Pero ¿cómo pintar y exhibir un cuadro de memoria? La fijación material no sólo extendió la memoria colectiva en el tiempo y el espacio: permitió nuevas formas de creación y la acumulación de un patrimonio de la especie, que aceleró su desarrollo. En particular, permitió la aparición del lector personal, el autor personal, el editor personal, el crítico personal; a diferencia de la literatura oral, donde todo esto existe de manera embrionaria, casi no asumida, ni reconocida: perdida bajo el anonimato o la atribución a orígenes legendarios. También permitió nuevas formas de anonimato: los panfletos del siglo XVIIi, el samizdat del XX, la crítica, los chistes, los infundios y las ediciones clandestinas que circulan por la red digital.
Algunos de los sistemas materiales han desaparecido: la escritura en tablillas de cera (recuperada por Edison en los cilindros fonográficos, y nuevamente desaparecida); la grabación en discos de 78 revoluciones por minuto. Nunca faltan casandras que anuncien la desaparición de otros. Pero, así como los plásticos y el aluminio no acabaron con el cobre y el hierro (aunque el cobre se usa desde hace seis mil años), la escritura en papel y la impresión de libros pueden prolongarse mucho tiempo. Pueden transformarse y reacomodarse en nichos competitivos, dentro del cuadro general de opciones, como el cobre y el hierro. De hecho, el uso del papel no ha disminuido, sino aumentado, con los sistemas electrónicos. Han sido éstos los que, por ahora, han tenido una vida muy corta. La crisis computacional del año 2000 puso en evidencia que los textos digitales de hace no tantos años, son más difíciles de conservar y de leer que los libros impresos hace siglos o los manuscritos de hace milenios.
La imprenta de caracteres móviles (siglo XV) fue precursora de la industria moderna: un sistema de partes intercambiables (los caracteres) que permite producir muy distintos productos (los libros) de manera repetitiva, a un costo menor que la producción artesanal de cada ejemplar (copiado a mano). En contrapartida, originó un problema fundamental, común a todas las manufacturas modernas: los inventarios.
Cuando los libros eran reproducidos por copistas, transcribiendo uno por uno, este problema no existía. De hecho, las copias se hacían por encargo. La imprenta introdujo la necesidad de crear inventarios, el problema de financiarlos y el riesgo de que fueran invendibles. Para los libros de venta segura, como la Biblia, aparecieron los capitalistas, que financiaron la producción, entraron al negocio de la distribución y acabaron convertidos en editores. Para otros libros, el riesgo se redujo mediante las ediciones por suscripción previa; un sistema que no ha desaparecido, aunque perdió importancia cuando los editores asumieron el riesgo empresarial de producir por su cuenta y financiar todo el proceso.
Este riesgo es fundamental. Prácticamente todo el capital de un editor está en los anticipos a los autores, los inventarios (papel, libros en proceso, ejemplares en bodega o vendidos con derecho a devolución) y las cuentas por cobrar (a distribuidores y libreros). Cuando se recupera la inversión en la primera edición de un libro, han transcurrido meses o años desde el primer desembolso. Cuando no, el ciclo termina en el almacenaje de libros invendibles, que hay que saldar o destruir, y disminuyen el capital para publicar otros libros.
En el caso de las publicaciones periódicas, no hay ese almacenaje, porque a muy poca gente le interesa el periódico de ayer. Las devoluciones se destruyen, y el desperdicio lo pagan los anunciantes y lectores dentro del precio normal. Algo de esta manera de pensar fue pasando de la prensa a los libros, quizá a partir de que los libros de bolsillo empezaron a circular por los canales de la prensa. Los libros empezaron a ser vistos como las revistas mensuales en los anaqueles, que se devuelven cuando llega el número siguiente. Esto redujo la oportunidad de que el libro y el lector se encuentren. Pero el interés en un libro (a diferencia de un periódico) no desaparece tan pronto. Esta realidad, más el horror que causa la destrucción de libros, más la resistencia del editor a reconocer que se equivocó, favorecen la acumulación de inventarios invendibles. No es un costo tan obvio como el de los periódicos, y por lo mismo lo paga el editor, más que el lector.
Hay tradiciones contables, aparentemente conservadoras, que ayudan a que el editor se engañe en este punto. El costo por ejemplar se calcula dividiendo entre el número de ejemplares producidos, no entre el número de ejemplares que realmente serán vendidos, por la simple razón de que el primer número es conocido y el segundo no. Además, los inventarios se valúan al costo, no al precio de venta; lo cual es conservador para los ejemplares que se vendan, no para los demás, cuyo precio de remate va a ser ínfimo.
Un error adicional consiste en fijar el precio de venta a partir del costo unitario, ignorando el riesgo de los inventarios. Lo cual de hecho es adoptar la perspectiva del impresor. Para el impresor, todos los ejemplares están previamente vendidos (al editor). El problema de los inventarios no es su problema. Por lo tanto, aumentar el número de ejemplares aumenta sus ventas, reduce sus costos y aumenta sus utilidades, aunque parte de este beneficio se lo ofrezca al editor, por medio de un costo unitario más bajo. En cambio, para el editor, que no tiene asegurada la venta, equivocarse al comprar de más es su problema: una pérdida escondida en el inventario que tarde o temprano se volverá visible.
Si cada mil dólares de gastos previos a la impresión de un libro (traducción, cuidado de la edición, diseño, composición tipográfica, negativos, preparación de las prensas) se dividen entre un millar de ejemplares impresos, dos millares, tres, etcétera, pueden ser vistos como costos unitarios “decrecientes” de 1.00, 0.50, 0.33, 0.25, 0.20, etcétera, por ejemplar. Pero hay algo ilusorio en estas cuentas, porque la realidad fundamental es que, independientemente del número de ejemplares, se trata siempre de los mismos mil dólares que ya se gastaron, y no decrecen aumentando el tiraje. Lo que varía realmente es que el segundo millar tiene menos probabilidades de venderse que el primero, el tercero todavía menos y así sucesivamente. Cada millar adicional tiene mayores probabilidades de ser una equivocación.
El costo de equivocarse no es un concepto catalogado en las cuentas de la tradición contable, pero es una realidad fundamental en el mundo del libro. El autor que trabaja varios años en una obra fallida; el editor de un libro que, finalmente, hay que saldar; la librería que no puede venderlo; el lector decepcionado que no terminó de leerlo (o, peor aún, lo terminó); se equivocaron y perdieron. Paradójicamente, los ejemplares sin movimiento del editor y la librería se contabilizan positivamente como activos en el balance financiero. Los árboles convertidos en basura se contabilizan como crecimiento económico. Los libros innecesarios, mediocres o francamente malos cuentan como créditos académicos para el capital curricular de los autores y las instituciones.
Con un ejército de ángeles, los editores podrían conocer exactamente la demanda de antemano, su evolución futura en el tiempo y su distribución por ciudades. Podrían tener la lista de lectores interesados en cada título, con sus direcciones y teléfonos para avisarles y venderles el libro, que imprimirían y reimprimirían exactamente en el número necesario. Esto eliminaría el desperdicio de los inventarios y las devoluciones. (También llevaría a la venta directa en muchos casos.) Pero los mediadores humanos no son ángeles. La experiencia editorial demuestra ampliamente qué fácil es equivocarse al juzgar un libro, tanto en sus méritos literarios como en su potencial vendedor.
Abundan las historias de libros rechazados por más de un editor que se convirtieron en clásicos o en bestsellers. En 1911, André Gide rechazó Du côté de chez Swann de Marcel Proust, que (después del tercer rechazo) acabó publicándolo por su cuenta. En 1969, John Kennedy Toole se suicidó, después de múltiples rechazos de su novela A confederacy of dunces; que su madre continuó ofreciendo hasta que, en 1976, logró la publicación. (La novela ganó póstumamente un Premio Pulitzer, ha vendido como un millón de ejemplares, y traducida al español como La conjura de los necios, fue decisiva para capitalizar a una pequeña editorial naciente: Anagrama.) También hay errores costosos en la dirección contraria (anticipos excesivos, gastos de promoción excesivos, tirajes excesivos) de supuestos bestsellers que terminan en fiascos, a veces muy sonados. Pero los errores más frecuentes no hacen ruido. Silenciosamente, se van acumulando en la bodega. –
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.