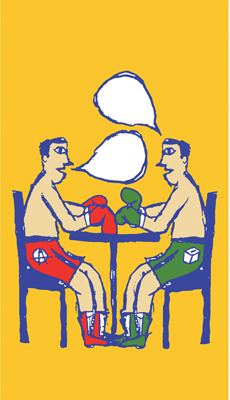Teníamos dieciséis años. Una capa suave y brillante de humo cubría con amabilidad el local de luces violetas, sillones de un material acharolado y pantalla gigante donde se emitían todo el tiempo vídeos musicales de la mtv. Habían terminado las fiestas y solo los que pasábamos en el pueblo todo el verano permanecíamos un lunes a las doce de la noche en la Eclipse. Nuestra espera era más libre que durante los días de feria, pues de la feria lo habíamos esperado todo, y aunque la mayoría solo habíamos conseguido una borrachera casi permanente, ahora teníamos la sensación de poseer por vez primera algo definitivo que nadie podría arrebatarnos nunca y que nos permitía seguir al acecho sin desesperarnos. Durante los primeros días de septiembre, en nuestras ciudades, todavía conservaríamos la fuerza del verano y la creencia de que jamás nunca nada iba a volver a ser como antes, hasta que las jornadas volvían a ejecutar su sentencia de muerte, y entonces no podíamos explicarnos qué había sido de la fuerza estival. Incluso dudábamos de que existiera.
Estábamos frente al camino que iba al cementerio. Habíamos salido de la discoteca y nos apoyábamos en el muro que rodeaba la ermita de San Roque. A nuestra derecha, a un kilómetro y medio, se divisaba la carretera, y girábamos de tanto en tanto la cabeza para ver pasar a lo lejos los coches solitarios. Los volteos coincidían con las pausas en nuestra conversación, y podía decirse que copiaban la cháchara misma, pues también esta volvía a los mismos temas, todos recién salidos de una sartén, crujientes aunque a punto de enfriarse por los bordes. Lo importante era el pasado inmediato. Cuántas borracheras habíamos cogido (¿cuántas veces necesita una experiencia repetirse en las conversaciones y en el propio cacareo mental para convertirse en un recuerdo memorable?), cómo habíamos llegado a apagar las luces del garaje en el que nos reuníamos para desnudarnos y tocarnos en la oscuridad sin saber a quiénes estábamos acariciando y sin que nada de eso pudiera ser llamado sexo. No conocíamos la Historia del ojo de Bataille, y nos habría gustado y a la vez nos habría dejado indiferentes. Estábamos lejos de las definiciones y de su contrario: la voluntad de no encorsetar con los nombres. Pero sigo: hablamos asimismo de cuando un borracho nos llevó en su furgoneta al pueblo de al lado. De la botella de whisky vacía que rodaba en el suelo del vehículo.
Hacía tres noches que el borracho avanzó con sus correspondientes eses durante tres kilómetros, pero no nos importó porque también nosotros habíamos bebido la suficiente ginebra con limón. Llegamos a Añora y continuamos bebiendo en una acera que iba a dar al campo; luego nos metimos en un pub. Quienes apuntábamos a elitistas afirmamos que ese antro era todo lo que nos interesaba de Añora porque se podía escuchar a Depeche Mode. La feria por la que habíamos ido allí podía arder con sus casetas, sus trajes de faralaes y sus sevillanas. Aquel antro, dijimos ahora que habían pasado tres días desde la noche mítica y que mirábamos la carretera a lo lejos y el paso enigmático de los coches, debería estar en el pueblo donde veraneábamos en lugar de en Añora, cuyas luces observábamos en ese instante como si aún nos aguardaran. Nos quejamos otra vez (todas las noches nos quejábamos de lo mismo) de que en nuestro pueblo floreciesen las discocasetas de música mákina. La mákina era lo que escuchaba la gente de derechas de la ciudad. Los nazis de nuestros institutos. Sabíamos que nuestro pueblo no era de derechas. Era simplemente ignorante. Así lo diagnosticamos una y otra vez mientras nuestra atención se iba a la carretera cuyo enigma se tornaba insoportable, y luego al camino de tierra que conducía al cementerio. Ese camino era aún más oscuro. Dijimos, en fin, lo de siempre: lo que ocurría en las ciudades llegaba tarde y se distorsionaba por el complejo de inferioridad de los lugareños. Además en el pueblo se tomaba mucha pastilla y mucho speed; con aquellas drogas, dijimos, era obligatorio que el cuerpo se enjalbegara con una música que los que éramos de izquierdas y vestíamos de negro o con camisetas desteñidas despreciábamos. No se nos ocurrió la posibilidad de que lo revolucionario o lo filonazi no fueran naturalezas musicales. De que las ideologías y las culturas se apropiaran de las formas. En el chunda-chunda tronaban discursos de Hitler. Estaba claro que ninguno de nosotros había llegado a COU y a la filosofía.
La madrugaba sobre la que giraba la plática tuvo no obstante su punto álgido en nuestra claudicación, aunque ahí, frente al camino del cementerio, no nos lo contamos así. En la noche de hacía tres días, cuando habíamos pegado los suficientes botes en una pista fresca por el aire acondicionado y por dar a un patio de tierra que el camarero regaba con una manguera, nos dio por ir al recinto ferial. ¿Cómo fue eso posible?, nos preguntamos ahora hipócritamente. Necesitamos espantar el fantasma de no ser tan alternativos como creíamos. Sentados aún en el poyo de la ermita, nos pareció mentira el vértigo de aquella noche en la que acabamos saltando en unas camas elásticas para niños (pero ya no había niños a las cuatro de la madrugada, solo nosotros, los adolescentes borrachos y alegres). No pretendíamos ensuciarnos de folclore. Eso era para los padres y para adolescentes que querían ser como ellos. Nos plantamos en las colchonetas y saltamos con más locura que en la pista de baile por si se nos concedía la oportunidad de salirnos de la lona y estrellarnos contra la madera dura. Por si se nos brindaba la ocasión de matarnos. No es eso lo que confesamos ahora, frente al camino del cementerio. Aún ignoramos lo cerca que está la euforia de la destrucción. Quizás nos habría parecido intolerable, aun cuando muchos de nosotros hablábamos a menudo del suicidio con romanticismo. Mientras recordamos la furia con la que brincábamos sobre la colchoneta, la alegría demoníaca ante la posibilidad de estrellar nuestra nuca contra el suelo, no cesamos de mirar el camino hacia el camposanto. Uno de nosotros se puso en pie y caminó unos metros hacia la oscuridad. Era luna nueva: donde empezaba la penumbra ya no había más que inmensidad negra. Nuestro amigo siguió hablando, pero nos daba la espalda. Ya sabíamos que se había internado en algún lugar que estaba más allá de la noche. Su voz se separó de la nuestra como esos gajos de naranja que dejan atrás parte de la pulpa al ser arrancados. Fue él solo quien narró cómo habíamos regresado de Añora, campo a través y también sin luna, iluminados por la luz de algunos llaveros y por los puntos azules de las pistolas con láser compradas en los puesto de gitanos. El círculo azul de esas pistolas no alumbraba; era como el punto ciego de un ojo que hubiera decidido avisarnos de su inutilidad o de algo más terrible. También otras pandillas del pueblo se arracimaban en un camino en el que no se veía nada. Temblábamos por la fascinación y el pavor que nos producía encarar la noche misma.
Aparecieron tres perros. No podíamos verlos, pero Amalia dijo que eran tres mastines y que estaban en mitad del camino. Tuvimos que aferrarnos a las palabras de Amalia, porque el punto azul no podía alumbrar su pelaje; quienes tenían los llaveros-linterna no se atrevían a apuntar a los animales por miedo a descubrir que no eran solo tres, sino una manada salvaje y hambrienta. Formaban parte de la oscuridad, dijo ahora nuestro amigo mirando hacia el camino que se tragaba la negrura. ¿Cómo habíamos sorteado a los mastines? En algún momento, nos dijimos, las veinte o treinta personas que volvíamos a nuestras casas atravesando el campo comenzamos a movernos como esas columnas de soldados que avanzan parapetados tras escudos. Fuimos una fortaleza móvil e imperfecta. Nos pisábamos los unos a los otros y sentíamos el aliento de los perros en las piernas.
Nos miramos las pantorrillas: lucían arañazos que lo mismo eran de las hileras de cardos de la cuneta que de las uñas de los perros. Habíamos estado estos tres días vistiéndonos con pantalones largos incluso durante las sofocantes horas de la siesta para evitar que nuestras familias preguntaran. Nunca nos prohibían nada, pero esta vez temimos que la visión de tanta pantorrilla salpicada de costras acarrease preguntas. Además, otra de nuestras consignas era el secreto. Cuando volvíamos a las frescas casas de adobe solo contábamos vaguedades que podían ser dichas de cualquier otra persona de nuestra edad.
Quien de nosotros se había adelantado y observaba el camino del cementerio dio unos cuantos pasos hacia adelante. Todos nos pusimos de pie. La inercia nos hizo avanzar por las naves, escasas e inmemoriales, que se quedaban abiertas durante la noche porque en ellas solo había tablones de madera que nadie robaba. Correteaban entre los maderos ratones de campo del tamaño de un dedo pulgar, con los carrillos llenos del trigo de las cercas. La luz de las dos únicas farolas llegaba filtrada por las ramas de unos eucaliptos. Las hojas estaban quietas porque no corría el aire, y lo único que se sentía era la humedad expelida por la madera rugosa de las naves. También del camino parecía venir una vaharada de frescor, como si su negrura no fuera un espacio a oscuras, sino piedra a la que no había calentado el sol durante años.
Íbamos a detenernos al final de la última nave para hacernos un porro. Hasta allí la acera llegaba rota, y filas de hormigas iban de un árbol a otro, voraces, aunque sin llevar nada en las mandíbulas. Daba la impresión de que se alimentaban del puro moverse y de algo invisible que procedía de los eucaliptos. Quizá los estaban vaciando; por un momento, pensamos mientras nos carcomía la indecisión, no fue descabellado el que los árboles estuviesen recorridos por infinitos túneles de hormigas que rebañaban la savia. Seguimos hacia el camino; cruzamos la línea de luz en silencio, y durante los primeros metros volvimos la cabeza para asegurarnos de que la oscuridad no había borrado lo que dejábamos atrás. Las naves fueron haciéndose pequeñas; no tenía sentido llegar al cementerio si no íbamos a ver nada, dijimos, pero Wendolina encontró la solución. Sacó de su bolso un cirio robado en la iglesia. La llama, firme, extendió una luz mínima pero suficiente para que Wendolina pudiera ver dónde ponía sus pies. Nos colocamos tras ella.
A Wendolina no la considerábamos de los nuestros. Había llegado demasiado tarde y solo hablaba francés; quizás ni siquiera volvería el año que viene. De ella nos gustaba su salvajismo. No se duchaba, no se depilaba los sobacos, no llevaba sujetador y era satánica. Parecía darle igual que la entendiéramos. Otras noches en las que habíamos ido al cementerio viejo, ya en desuso y al que se accedía trepando un muro, Wendolina había trazado sobre las tumbas símbolos satánicos con un rotulador. Dibujaba primero una estrella de cinco puntas dentro de un círculo en cuyo centro situaba una cruz al revés, y luego una herradura abombada. No le preguntábamos porque ni siquiera nos escuchaba. La observábamos con envidia; ninguno de nosotros habría sido capaz de pasar veinte días con extraños sin que nos importara un carajo que nos aceptaran y haciendo excentricidades. Wendolina era la hija de un joven matrimonio que había emigrado a Francia, y sus primos decían que entendía el español aunque no lo hablara. Creo que ninguno de nosotros le había dirigido jamás la palabra directamente, y había quien no podía confesar que Wendolina le gustaba aunque fuera evidente que cuando caía la noche todos esperábamos con ansiedad su aparición. Wendolina no bebía alcohol ni fumaba tabaco. Solo le interesaban los porros. Entre las tumbas cuarteadas y oscurecidas por el moho seco del cementerio viejo, con sus 1886 y 1898 y 1902, la satánica se movía como si estuviera en un laboratorio, imbuida de la importancia de su tarea. Era trascendental y minúscula. No se exhibía, sino que obedecía a un deber contraído (era esto lo que imaginábamos) en Saintes-Maries-de-la-Mer o en algún otro lugar lo suficientemente esotérico del sur de Francia. Sus primos nos habían contado que durante unos meses Wendolina se fue a vivir con otros como ella a una furgoneta. Recorrían la costa, dormían en playas, se drogaban y celebraban rituales en iglesias abandonadas. ¿Era verdad lo que contaban sus primos? ¿Qué hacía entonces Wendolina veraneando como una más entre nosotros? Nos avergonzaba pensarlo, pero solo cuando estábamos sin ella. Su presencia, en cambio, nos llevaba a un lugar extraño, laxo, casi desdeñoso, donde Wendolina no importaba precisamente por haber condescendido a pasar unas horas haciendo lo mismo que todos: comer pipas y mirar el cauce seco del arroyo. Las noches en las que no aparecía nos preguntábamos qué pensaría de nuestras conversaciones, de nuestra ropa, de nuestras pieles limpias. Eran preguntas inútiles; lo sabíamos en cuanto la veíamos al cabo de la calle. Wendolina, decíamos entonces, no pensaba nada sobre nadie. Era como un hueco ocupado por una fuerza tan ajena a nuestras vidas que no cabía la comparación. Tampoco la curiosidad: por eso acababa dándonos igual cuando la veíamos. Otras veces llegábamos a una conclusión distinta: ese hueco que ella era también estaba lleno de nosotros. Wendolina no apartaba nada, todo lo acogía. La indiferencia y el entusiasmo en una sola nota.
Ahora, con la espalda ligeramente inclinada hacia el suelo para que la luz del cirio se esparciera, tampoco parecía estar del todo en la noche. Nosotros mirábamos su silueta delgada y fantasmal sorteando la tiniebla y nos admirábamos no de ella, sino de que hubiera ocurrido algo imprevisto que nos permitiese continuar. Con todo, y por su carácter imposible (¿cuándo habíamos concebido poder abrirnos paso por un camino de tierra durante una noche sin luna gracias a un cirio que sujetaba alguien de existencia quimérica?, ¿qué imagen increíble teníamos frente a nosotros?), no podíamos dejar de admirar lo que nunca más íbamos a volver a ver. Esos brazos enclenques y tibios bañados por la luz inquietante de la vela, la penumbra tan bestia que se cernía sobre su dueña, como un agujero negro en el que Wendolina penetrara. Tuvimos miedo todo el tiempo. Miedo cuando pasamos junto a las granjas desde la que ladraban los perros. Miedo junto a los depósitos de agua. Miedo al llegar a la cruz de granito sobre la que uno de nosotros dijo que era igual que los cruceiros que en Galicia se ponían en los caminos para espantar a los muertos. Nuestro miedo era soportable; lo disfrutábamos porque al mismo tiempo estábamos dichosos y fascinados. Éramos como la imagen imposible que nos precedía: Wendolina a la luz de una vela, su paso absorto. Ella nos protegía, sí, y eso también lo supimos, pero ninguno fue capaz de decírselo cuando llegamos al cementerio. Nos miramos arrepentidos, aunque en el fondo nos dio lo mismo. Wendolina nunca llegaría a saber lo que había hecho por nosotros porque le resultábamos indiferentes. Y estaba bien así. ~
(Huelva, 1978) es escritora. Ha publicado 'La ciudad en invierno' (Caballo de Troya, 2007) y 'La ciudad feliz' (Mondadori, 2009).