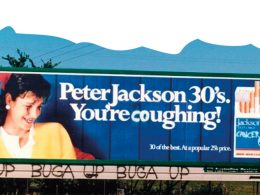Quienes repasen La arquitectura del poder, de Deyan Sudjic, comprobarán cómo las grandes obras han sido secreciones del poder y, especialmente, de los dictadores, quienes desconfían de la palabra –a merced de las relecturas, la nota al pie, la sequía de reediciones. La piedra, en cambio, es unívoca, invoca la eternidad.
Keops, Darío, Pedro El Grande, Saddam Hussein, Alejandro I, Mussolini: palacios, tumbas, ciudades. Las dictaduras son arquitectónicamente fértiles. Pueden satisfacer su ego sin oposición a costa del interés general. El Berlín imperial que construía Albert Speer por órdenes de Hitler. Y los siete rascacielos del hambreado Moscú en la posguerra, apodados por los rusos “los cojones de Stalin” dado el material empleado en las obras. Desde la dinastía Ming y su Ciudad Prohibida, pasando por la llanura maoísta de Tiananmen, hasta el sky line de Shanghai y Beijing. Del poder horizontal al vertical, del sagrado emperador, divinidad heredada por el secretario del Partido, al dinero como religión.
Intentos de perpetuar en piedra una visualidad del poder. Edificios antes que estatuas, reprimidas durante los cambios de régimen: las de Stalin o Lenin en Europa del Este, las de Saddam o las de los presidentes republicanos en La Habana, de las que sólo quedan, sobre su pedestal, los zapatos de bronce de don Tomás Estrada Palma.
Fidel Castro es un dictador histriónico como Mussolini, en su oratoria repetitiva, didáctica; mesiánico como Hitler; sin escrúpulos si se trata de conservar el poder, al estilo de Stalin, y tan hábil en la intriga y en tejer su propia leyenda como Mao. Y aunque, síndrome raro entre caciques de naciones pequeñas, ejerce de líder planetario, más que como constructor, se ha comportado como una brigada de demoliciones encargada de derribar las ciudades, especialmente La Habana, con la perseverancia de un Pol Pot en tempo de bolero.
En medio siglo no se ha levantado en Cuba ni un solo edificio emblemático que funcione como reforzador de identidad, como logotipo del país o la ciudad, o que, simplemente, festeje al caudillo. Lo más cercano a una arquitectura icónica serían las Escuelas de Arte, pero la obra fue detenida y en parte abandonada a la maleza. Curiosamente, el mayor edificio levantado en La Habana desde 1959, y que no sea continuación o cierre de alguna obra precedente, es la embajada de la Unión Soviética: una mole de concreto con apariencia de menhir, coronada por una extraña apófisis, como si al edificio le hubieran encajado por la azotea un bolígrafo alienígena del que asoma apenas el casquillo. Situado en Miramar, zona arbolada con elegantes mansiones y edificios de tres o cuatro alturas, es la osamenta de un tiranosaurio en una pastelería.
Han edificado insultos urbanísticos, al estilo de Alamar, en casi todas las provincias –se podría defender su carácter emblemático; yo soy más piadoso: prefiero pasarlos por alto–, pero ni un solo proyecto urbanístico sólido. Y la restauración selectiva de La Habana Vieja es la (presunta) recuperación de una memoria arquitectónica colonial, no sólo ajena, sino en franco contraste con la (presunta) ideología revolucionaria. Una escenografía prerrevolucionaria al servicio de los turistas, donde el “Comandante [aún no] mandó a parar” y no “se acabó la diversión”. La Revolución que en su día vendió sobre planos la arquitectura del porvenir, ofrece ahora al contado un pasado de diseño.
¿Es acaso voluntad de Fidel Castro, político narcisista, prendado de su propia imagen, legar a la posteridad un paisaje de ruinas? La respuesta, como los buenos cócteles, puede tener varios ingredientes.
El primero, y posiblemente el menos importante, es su extracción rural, sus modales campesinos cuando llega a estudiar a la capital y la alta sociedad no lo acepta como a un igual. Y Fidel Castro no perdona. Ni a un antiguo camarada que decidió abandonar el séquito de incondicionales –Huber Matos, Mario Chanes de Armas; ni al que demuestre la incompetencia del líder –Arnaldo Ochoa, el ministro del Azúcar Orlando Borrego; ni al carismático que robe cámara y protagonismo a la prima donna –Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara; ni a un jefe de Estado que no le conceda la jerarquía que él mismo se atribuye –Eisenhower, Kruschov. No perdonó a una Habana pecadora y frívola, pero donde los combatientes clandestinos, y no los guerrilleros de la Sierra, donaron la mayor cuota de mártires, Fidel Castro pretendió, incluso, arrebatarle la capitalidad del país.
El segundo ingrediente es su condición de no-estadista. Hitler soñaba con mil años de Tercer Reich, aun sin su presencia, y Albert Speer diseñó la capital del imperio. Fidel Castro desmanteló el Estado republicano y, como nunca estuvo dispuesto a someter su poder personal al imperio de instituciones que lo limitarían, se ha resistido a crear una estructura institucional, ni siquiera para que perpetúe su régimen. Es, eso sí, un político atento a la conservación del poder absoluto a costa de la felicidad y el bienestar de los cubanos; a costa de abolir y luego trucar la democracia. Optó por el voluntarismo y la improvisación como leyes supremas de la República, con periódicos cambios de rumbo: obras a medias, proyectos inconclusos, imposible planificación a largo plazo, recursos al servicio de la política o a la “iluminación” de turno. Él ha disfrutado del poder más absoluto. Hoy, ahora. No construye porvenir, porque lo sabe un territorio ingobernable.
El último componente del cóctel es la inflación de su ego. Desde muy temprano, Cuba no en su objetivo, sino su plataforma de despegue internacional. La tribuna desde donde proyectar sus ambiciones, primero continentales, y luego universales. Cuba es, también, la alcancía –fondos propios o depositados por los “países hermanos”, desde la Unión Soviética hasta Venezuela– para costear su agenda de gran potencia: un servicio de inteligencia y de relaciones internacionales hipertrofiados; la adquisición de intelectuales, sindicalistas, políticos e incluso gobiernos dóciles; la promoción de la insurgencia; la implementación de campañas internacionales, y, llegado el caso, las invasiones –armadas y desarmadas– para crear o consolidar zonas de influencia.
Fidel Castro comenzó a edificar el monumento a sí mismo en la mente de los cubanos pero, en la medida que se fueron desencantando, exportó la obra a la mente de una extensa y difuminada red de admiradores que rentabiliza su discurso reivindicativo sin padecer su práctica totalitaria. Ha construido un poder que rebasa con mucho los límites de la isla, y una imagen, una mitología, cuidadas hasta el detalle. Google arroja 2.800.000 entradas para “Fidel Castro”; siete veces más que las de “Gorbachov” y un millón más que las de “Mao Zedong”.
El Comandante no ha legado un zigurat ni una pirámide, ni un museo monumental o una torre emblemática, ni la configuración institucional de un país, ni un ideario o un Manual de Instrucciones para los fidelistas del porvenir –no hay Libro Rojo, ni Idea Juche, ni ¿Qué hacer? leninista, ni Mein Kampf. Sus discursos se han acompasado con demasiada agilidad a los vaivenes de la coyuntura. Arquitecto de su propio ego, Fidel Castro es la única obra perdurable de Fidel Castro. ~