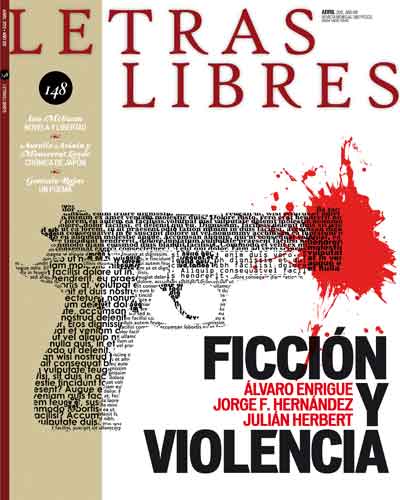Toma el infierno que te bastare y calla.
Francisco de Quevedo
Tema
Yo pertenezco al grupo de lo que los secuestrados recientes llaman “Padres fundadores”, así que me tocó ver la casa de seguridad original en su hermosa clandestinidad primitiva. Era así: una casa de seguridad clásica instalada en un barrio residencial periférico y oscuro; una construcción unifamiliar, con sus espacios para sala y comedor, su cochera y su patio para tender la ropa.
En el segundo piso había tres habitaciones de distintos tamaños para los secuestrados, en las que cada uno de nosotros contaba con una silla, un camastro y una bacinica que nos cambiaban con frecuencia, la verdad, encomiable. Que uno sea secuestrado –me decía mi guardia– no lo obliga a convivir con sus deyecciones como si estuviera preso en las cárceles del gobierno. Lo decía con cierto orgullo y mostrando un desprecio luchón por la palabra “gobierno”, como si haberme privado de la libertad y haberse apoderado de los ahorros de toda mi familia y amigos fuera en realidad un valiente gesto subversivo.
La verdad es que los primeros años de mi secuestro fueron muy deprimentes, incluso para mis estándares: pasaba los días sin que nadie me dijera nada, escuchando las entradas y salidas de los secuestrados con mejor posición socioeconómica en las otras habitaciones. No sabía, por supuesto, de la delirante suma que habían pedido, así que pasaba las horas lamentando que los míos prefirieran nuestros magros ahorros a mi compañía, que si nunca fue ni soberbia ni hilarante, era cuando menos tenaz en su trabajadora entrega al sueño –por otra parte siempre inalcanzable– de la abundancia.
Como estaba prisionero en una habitación interior, no reconocía el curso de los días. Cada tanto me subían a la azotea a hacer calistenia. Siempre era de noche aunque yo me imaginara que el plato de peltre con sopa de chícharos que acababa de vaciar correspondía a mi desayuno y siempre estaba yo solo con mi guardia, que había sido mi interlocutor único durante todo el encierro y parecía envejecer más rápido que yo.
Primera variación: Proceso
Una noche fría y húmeda el hombre que me vigilaba me acompañó hasta la azotea, a hacer calistenia. Ya en la puerta del cuarto de servicio me ofreció un cigarro y se volvió al interior para no perder calor. Me sorprendió mucho que afuera hubiera otro hombre, que ya pisaba su colilla. Lo saludé con un gesto distante y se me acercó con una sonrisa que no correspondía a nuestras circunstancias. Abrió los brazos y, al notar que yo, de natural desconfiado, más bien me tiraba para atrás, me tendió una mano franca y dijo: Qué honor, don Gracián. Todavía desconcertado le tendí la mía y le dije: Para servirle. Me estrechó con un énfasis que lo hacía parecer un hombre estornudando y hasta trató de darme uno de esos abrazos que se dan los que están acostumbrados a tener público. Yo me eché para atrás otra vez y él, tal vez entendiendo mi fragilidad, dijo respetuosa y casi reverentemente: Es un gustazo de verdad.
¿Cómo sabe mi nombre?, le pregunté cuando terminó de agitarse de gusto. Hombre, agregó, se ve que no sales mucho. Confirmé alzando un poco los hombros, incómodo con un chiste tan malo. Lo atacó una risa más bien nerviosa y dijo, a manera de disculpa: Es que ya nadie sabe dónde anda nadie con tanto entrar y salir, pero tus quince años de secuestro han convertido a tu mujer en una leyenda. ¿Quince años?, le pregunté, más bien perplejo. Poco más, poco menos, y sin ni una salida. Agregó con entusiasmo creo que genuino: ¡Eso es fidelidad a la clase media!
Sentí un mareo intenso y me senté sobre una pilita de ladrillos de concreto que me humedeció las nalgas; un nudo de pena y flemas ascendiendo lentamente desde el estómago. Respiré hondo y me tomé mi tiempo para terminarme el cigarro. Lo aplasté cuidadosamente contra el suelo. Me guardé la colilla en la bolsa para no ensuciar el piso y evitar la reprimenda de mi guardia, siempre ansioso por recordarme que ya no éramos iguales. Hasta entonces lo miré de nuevo, y dije, ya desde ese interior brumoso desde donde hablan los que se quebraron: ¿Cómo que ni una salida? ¡Impresionante!, respondió. ¿Tú sales? Cada que pagan mi rescate. ¿Y? Me vuelven a secuestrar, ya voy por mi cuarta estancia, pero es la primera vez que me traen a la casita original; afuera piensan que es una leyenda. Hizo una pausa y agregó: Como tú, nadie te ha visto en todo este tiempo. Me solté a llorar.
Tengo que decir, en honor de mi colega, que a pesar de sus estruendosas maneras de triunfador, tenía buen corazón. Tan pronto me desmoroné llorando sobre mi pilita de ladrillos, se me acercó y me dio unas palmadas en la espalda. Cuando vio que no me reponía se jaló sus propios ladrillos y se sentó junto a mí, envolviéndome en su potente abrazo de secuestrable. Ya pasó, Gracián, me decía, ya pasó. Sorbí los mocos como pude y le dije: Es que no va a pasar, ¿no dice que ya llevo quince años aquí? Hizo un gesto conmiserativo y anotó: Eso sí.
Estuvimos así. Yo llorando a mares y él consolándome sin que le importara lo que los fluidos de mi cara le hicieran a las mangas de su saco. Fue tan paciente y amable que incluso negoció con nuestros respectivos guardias que nos quedáramos otro ratito en la azotea en lo que se me pasaba. El suyo, sin acusar la impaciencia del mío, le dijo que no había problema y le dio un par de cigarritos para que termináramos de reponernos. Conteniendo como podía los suspiros, le pregunté por qué a él lo trataban tan bien. Me tendió mi cigarro y en cuanto cesó la temblorina y pude metérmelo a la boca me ofreció la llama de un encendedor de oro. Es que todavía hace una semana era mi guardaespaldas, me dijo. Y encendió el suyo. Fumamos hasta que se me pasó la tristeza.
Ya de vuelta en el cuarto de servicio y al pie de la escalera de caracol, mi nuevo amigo se quitó el saco y se lo tendió a su captor. Mándalo a la tintorería, le dijo, y se volvió para darme otro abrazo. Tengo colegas aquí adentro, me dijo, vamos a ver qué podemos hacer por ti: no es justo que tengan incomunicado a un tipo tan decente. ¿Hay secuestrados que conviven con los otros?, le pregunté esperanzado. Ya sabes cómo está la desigualdad en este pinche país, me dijo. Le agradecí la ayuda que pudiera brindarme. A ver qué se puede hacer, repitió. Me palmeó el hombro como si fuéramos viejos amigos.
Un tiempo después –que para mi reloj interno pudieron ser doce horas o dieciocho meses–, mi guardia me dio la orden de que me lavara la cara. ¿Pagaron mi rescate?, le pregunté más bien con sarcasmo. Cómo crees, me dijo con toda seriedad, si apenas les alcanza para tus mensualidades. ¿A poco me están liberando en abonos? Pagos chiquitos, explicó; por ahora todavía no están sirviendo la deuda, sino intereses, pero van bien. ¿Entonces?, le pregunté. Vamos a una comida, dijo desganado. Me levanté como una regla, me salpiqué agua de la cubeta que hacía de lavabo y le dije: Vámonos. ¿Así?, me dijo. ¿Así qué? ¿Así vestido? ¿Cómo que así vestido? No sé, te podrías poner algo mejor. Soy secuestrado, le dije. Dio un suspiro que contenía cierta humanidad y me pidió que lo esperara un momento. Volvió al rato con una camisa, un saco y unos pantalones de mejor calidad.
Hombre resentido como yo mismo, mi guardia parecía encontrar enojoso que se me hubiera invitado a departir con los secuestrados de clases mejores. La gente como nosotros, me dijo mirando pudorosamente hacia otro lado mientras me cambiaba los pantalones, está mejor sola, haciendo su trabajo. Uno de ellos me dijo, le respondí sin poder ocultar mi orgullo, que ya era yo una leyenda. Se alzó de hombros: Será por güero, si fueras prieto nadie se acordaría de ti.
Cuando me plagiaron hace un montón de años llegué con los ojos vendados. La idea que tenía del espacio en que estaba prisionero era, entonces, solo mental y respondía al pequeño paisaje que cubría cuando me subían a la azotea a hacer calistenia o cuando me tocaba tomar mi baño. No sabía, por lo tanto, que la casa de seguridad había sido mejorada con instalaciones más adecuadas para un negocio que, después de todo, se había transformado en la industria insignia del país. Por lo que pude ver una vez que salí de la casita original cruzando un elegante pasaje de acero y cristal blindado, en las unidades que se interconectaban con ella había celdas de distintas categorías, salas de espera bien acondicionadas, una cocina profesional, la puerta de lo que parecía una cava.
No sabía que era tan grande la casa, le dije a mi guardia. Farfulló –todavía resentido– que ahora abarcaba toda la cuadra. Cuando llegamos a nuestro destino, me asombró lo bonito que resultaba el comedor de los señores, con vista al jardín.
Segunda variación:
Cena que recrea y enamora
Fue en esa primera comida, en la que ya no me comporté como un lloriminiqui sino como la celebridad que en realidad soy, que comencé a conocer los entresijos de la Nación de Alibabá, en una de cuyas provincias históricas había vivido por quince años y cuatro meses sin siquiera saber que tenía nombre.
Cuando llegué al comedor ya todos estaban sentados. Era una mesa discreta pero bien puesta, en la que mi interlocutor de la azotea departía con dos atildados jóvenes con manitas de seda, un hombre de melena que me resultó vagamente familiar y un viejo de aire benévolo pero estricto –parecía un profesor de liceo francés– que lo miraba todo con un poco de cansancio detrás de unos lentes finísimos. Todos iban hasta de corbata, lo cual me hizo pensar que el pequeño lugar que me habían abierto entre ellos era la oportunidad de una vida.
La comida estaba mucho mejor que mi sempiterna sopa de chícharos. Uno de los comensales jóvenes, hijo del dueño de una refresquera de provincia, me explicó que algunos ricos habían hecho huelgas de hambre como protesta por lo malo de la cocina original, por lo que los secuestradores se habían abocado a plagiar chefs e imponerles rescates imposibles de ser pagados. Estamos mejor desde entonces, dijo. Entonces tú llevas mucho tiempo aquí, le pregunté. Vengo con frecuencia, don Gracián, respondió un poco triste y mostrando un respeto al que ya me estaba empezando a acostumbrar. Todos lo miraron con caridad un poco impaciente. ¿Yo soy el único que no entra y sale?, pregunté. Se hizo un silencio largo y calamitoso, que cortó mi compañero de la azotea: Habrá otros, dijo, pero en esta mesa sí eres el único. Esta vez no fue la tristeza, sino una duda acaso metafísica lo que me embargó. Pues a qué se dedican ustedes, pregunté, que pueden financiarse las salidas. Uno tiene que trabajar el doble en los ratos en que anda afuera, dijo el de melenas. Cada quien tiene sus estrategias, confirmó el de la refresquera; mi papá le tuvo que bajar el sueldo a sus empleados una vez que nos plagiaron de casualidad a mi hermana y a mí al mismo tiempo. ¿Y?, pregunté. Resultó estimulante para ellos: muchos ya fundaron su propia empresa; hacen secuestros exprés los fines de semana para compensar la pérdida de poder adquisitivo. A menos que te hagan socio, dijo mi interlocutor de la azotea, mirando al viejo que ocupaba la cabecera, pero es muy difícil.
Me volteé a mirar al maestro de liceo, con un descrédito que después temí que hubiera resultado grosero y no admirativo, como lo era realmente. Era mucho mayor que los demás, de entradas largas que desembocaban en un corte de pelo blanco y firme. Tenía los ojos azules. Son decisiones difíciles que uno tiene que tomar, dijo mirando a su sopa, pero es que con tanto nieto, si no invertía en el negocio no había modo de que pudiera estarlos rescatando. Perdone la indiscreción, interrumpió el melenudo, pero ¿le hacen descuento? Sesenta por ciento para socios, anotó el viejo partiendo un pedazo de pan; con las ganancias, que la verdad son buenas, se equilibra el presupuesto, y ya no hay que mandar a los nietos a Suiza –siempre regresan hechos unos maricones. Los demás calibramos la información con serenidad.
Fue durante la sobremesa cuando entendí finalmente que, atendiendo a una razón pragmática, se le había permitido a los secuestradores fundar su propia autonomía. Mira, mano, me dijo mi compañero de azotea, que afuera seguro era político, si legislas las casas de seguridad, los secuestradores tienen que pagar impuestos y se vuelven menos gravosos para el Estado.
Ahí sí perdí la paciencia. Probablemente me haya hasta tirado de los pelos. ¿Y si están todos tan bien organizados –pregunté– por qué no me ayudan? Se quedaron fríos con el exabrupto y yo continué mi perorata, arriesgando mi pertenencia a un grupo tan selecto: Si mi señora está pagándole intereses a los secuestradores, igual podemos pagárselos a ustedes si nos prestan para mi rescate, y acabaríamos más rápido, porque yo podría trabajar. Lo estábamos hablando antes de que llegaras, dijo el venerable maestro de liceo, pero la verdad es que eres un símbolo, Gracián, y ya no podemos prescindir de ti.
Me halagó que un señor tan importante me hablara de tú. Allá afuera, continuó, ya no serías nadie. Y cerró mirando con desprecio al niño rico: Te secuestrarían en una empresa pirata, como las de los empleados que tanto le enorgullecen a este. Respiré hondo. Me esforcé por ser comprensivo.
No te imaginas, agregó el de melenas, cómo nos honra que hayas aceptado nuestra invitación. El gusto es mío, le respondí, y aproveché para aventurar un ¿Nos conocemos? No creo, dijo, afuera soy poeta, seguro me viste alguna vez en la tele. Afirmé y volví, descorazonado, a empinarme los restos de mi copa de vino. Al rato te mando un libro firmado con un guardia, me dijo. Será un placer leerlo, le respondí. Miró hacia el suelo, francamente triste. Nomás que no tiene mi nombre en la portada, sino el de mi secuestrador; le gustan las mujeres finas y como no le salen los versitos, pues aquí me tienes; todavía le debo setecientos mil. Es difícil para todos, completó el político.
Mientras nos levantábamos de la mesa, el bardo estiró su mano de artista y me la tendió con grandeza de amigos viejos. Soy Patricio Güemes, me dijo. Gracián Rueda, le respondí estrechándolo firmemente, aunque al parecer todos sabían mi nombre. El venerable me palmeó la espalda. Llevamos su caso hasta la cima y aunque no nos permitieron hacerle un préstamo, siquiera le conseguimos una visita a Ciudad Alibabá, a lo mejor le gusta el paseo; Güemes va a ser su guía.
Tercera variación:
Verdadera historia
Fue así como al día siguiente mi guardia me despertó muy temprano para que saliera por primera vez fuera de la casa de seguridad. Viajamos cómodamente en un Audi negro que conducía –para mi fortuna– el guardia del poeta y no el mío, que ni siquiera se quiso despedir cuando me le acerqué a darle un abrazo. Me vio con un ardor profundo y me dijo: Yo sé qué es mejor para ti, no vayas, luego va a ser bien duro volverte a adaptar a la celda. Me alcé de hombros: unas horas de libertad eran, claramente, mejor que mi bacinica y mi sopa de chícharos de todos los días. Cuando menos comeré otra cosa durante el paseo, le dije en tono casi de disculpa. Menos nutritiva, dijo parando la boca con el despecho de la madre que se pregunta si esa putilla de verdad irá a ser buena para su hijo. Nos vemos, le dije para limar asperezas. Ojalá que ya no.
Salimos sin que el conductor aplicara las medidas de seguridad que habían sido tan radicales años atrás para mi ingreso a la casa. Ya no son necesarias, me explicó el bardo, porque los secuestradores han desarrollado un plan zonal: su joven Nación se compone de barrios de talla modesta, perfectamente conectados entre sí.
Quince o veinte cuadras después nos encontramos con un muro de láminas metálicas partido por una garita única que conectaba con un paso a desnivel. Hicieron un sistema de puentes, me explicó; no hay semáforos, no hay embotellamientos, la mercancía –o sea nosotros– fluye sin ningún contratiempo. Maravilloso, le dije mirando hacia abajo. Me admiraba el contraste entre las calles perfectamente pavimentadas y remozadas del interior del barrio de los secuestradores y la deprimente vista del país rutinario y pardo que se empobrecía bajo nuestro puente. Qué jodida está la República, medité en voz alta como si perteneciera por derecho a alguna hermandad que hubiera vencido a la miseria. Es una tristeza, anotó filosófico el poeta Güemes, lo que han hecho con el país las personas sin visión. Elaboré: En cambio este negocio… El bardo me interrumpió: Es tan rentable como cualquiera, pero lo brillante es la capacidad de negociación de los plagiarios: consiguieron que el Gobierno invirtiera hasta en un cincuenta por ciento en los puentes. Debe haber notado la sorpresa en mis ojos pelones, porque continuó: Si afuera se supiera lo bien que están las cosas dentro seguro habría alzamientos, así que mejor aislar a estos industriales tan exitosos. ¿Industriales?, pregunté. Hay estados de la República, mi Gracián, en los que una mitad de la población son secuestradores y la otra mitad secuestrados: la tasa de desempleo es cero. Admirable. Luego lo pensé un poco: ¿Y quiénes pagan el rescate? Los mismos secuestrados, unos el de los otros. Es un tanto paradójico. No si piensas que hay todo un mundo en el que la única manera de no ser secuestrado es estar secuestrado.
Seguimos en silencio hasta que el chofer tomó una desviación. Yo disfrutando todo el tiempo el golpe del sol en mi piel marchita de víctima de baja estofa y estatura mítica. Ya vamos a llegar, dijo Güemes emocionado y expectante.
Al poco surcábamos ya un periférico volado que circulaba Ciudad Alibabá. Abajo había una urbanización limpia y organizada, en la que se reproducían a escala los hitos arquitectónicos de la milenaria cultura local: una plaza de armas minúscula con su palacito nacional; un cerrito con su castillito; una columnita de la Independencia; unas ruinitas mayas y otras aztequitas; un pequeño océano con unas ballenas que más bien eran pargos y estaban apelotonados; unas casuarinas casi bonsái con mariposas monarca. ¿Estamos en enero?, pregunté. No, me respondió el poeta, en junio. ¿Cómo es que las monarca no han migrado al norte? Nadie sale de Ciudad Alibabá sin autorización. Es un mundo de juguete, le dije asombrado. Es para que los secuestradores no pierdan su identidad: aquí todo funciona tan bien que en un descuido empiezan a hablar japonés.
¿Viven aquí? El chofer y guardia del bardo explicó: Nos rotan, para que no nos volvamos locos en los barrios; imagínese que trabajamos todo el día en una casa en la que están nuestros secuestrados y luego vamos a descansar a otra en la que está nuestra esposa. La observación me pareció poco correcta políticamente hablando, pero la dejé pasar. Yo siempre he tenido el mismo guardia, le dije, nunca lo han rotado. Hay niveles, respondió, deprimiéndome de nuevo. Güemes me dio un apretón en la nuca. Tu caso es especial: eres un símbolo.
Detrás de la garita nos esperaba una utopía, precedida por una larga fila de automóviles igual de lujosos que el nuestro. Me embargó una nueva emoción, que los demás claramente compartían. Estábamos ante el modelo de negocio que por fin nos podía llevar a las primeras planas de todo el mundo, la versión luminosa de nuestro lado oscuro, Pancho Villa vestido de princesa. Que chingón es vivir en un país en el que se celebra el día de muertos, dije como para mis adentros; deberíamos estar orgullosos. Lo estamos, lo estamos, dijo el conductor, que a la vista de la capital se había puesto más comunicativo.
Cerré los ojos: ya no quería ver el mundo de abajo ni quería pensar en la celda que me esperaba cuando volviéramos a casa (de seguridad). Me quedé dormido.
Cuarta variación:
El sueño del plagio
Las pequeñas maravillas que había visto desde arriba no eran notorias al nivel del piso porque la ciudad estaba llena de edificios más bien altos. La sobrepoblación de secuestrados y secuestradores, me explicó el guardia, nos obligó a crecer para arriba. ¿Todos estos edificios son casas de seguridad? No casas: penthouses, departamentos, estudios, cuartos de azotea de seguridad. ¿Y eso? Hay familias que no se dejaban secuestrar sin sus criadas. Ya. Por ejemplo, continuó el poeta señalando una cuadra de edificios particularmente lujosos y ventilados, ese es el precinto gubernamental. ¿Ahí viven los gobernantes de Ciudad Alibabá? El chofer se viró a verme indignado. Cómo cree, mi don Gracián, nosotros no tenemos gobierno: hay un ceo y unos gerentes, luego sigue un escalafón militarizado. ¿Entonces quién vive ahí? Los del gobierno. Cuál. Cómo que cuál, completó Güemes, el de la República. ¿Todo el gobierno? Casi todo; al que se le ocurrió la idea de mudarse fue al presidente: pidió que lo secuestraran porque, como es un hombre probo, no tendría para pagar el rescate en caso de plagio, de modo que un día se apersonó en la camioneta con banderitas; lo siguieron sus secretarios, que en honor a la verdad no tenían tan buenos pretextos; lo demás fue una andanada de burócratas dispuestos a pagar un rescate eterno a tasa fija. ¿El Congreso? Sesiona en la alberca del precinto gubernamental. Qué rico, ¿y admiten a cualquier funcionario? De oficiales mayores y presidentes municipales para arriba; los demás ganan tan mal que no son negocio. Lo medité un momento y dije: No me parece tan bien que toda la clase política esté secuestrada, pero igual aprenden algo de buena administración entre los secuestradores. El chofer y mi poeta suspiraron al mismo tiempo, arrebatados de ternura. ¡Pero si de ellos lo aprendimos todo!, dijo el primero; es nomás que nuestro sistema para la recuperación fiscal es un poco más eficaz. Güemes completó: Los políticos hacen lo mismo que antes, están tan conscientes de las necesidades de la gente como antes y aquí no hay ni periódicos ni teles, así que creen que gobiernan estupendamente. Un gobierno con autoestima es bueno para un pueblo sin autoestima, completó el guardia. ¿Y qué hacen cuando hay elecciones? Llegan los nuevos y mandamos a los viejos a otros barrios, le empezamos a cobrar rescate a sus familias –una vez fuera del gobierno, ya no les alcanza. ¿Y si las familias ya están secuestradas? Sacamos a una mitad para que pague por la otra; cuando nos aburrimos, los intercambiamos. Mucho ajetreo. No tanto: la mayoría dejan de ser diputados para ser gobernadores para ser consejeros del Instituto Electoral para ser comisionados de Derechos Humanos y así; en realidad es muy raro que manden a alguien a los barrios de secuestrados regulares.
Seguimos adelante. ¿Y los bancos?, veo varios. Necesitaban asesores, así que trajeron a los banqueros sin cobrarles rescate. ¿No se opusieron? Les dio lo mismo. ¿Y cómo es que no hay televisión? Por principio filosófico: así como afuera no se pueden cobrar intereses sobre los intereses, adentro no se permite secuestrar a los secuestrados. Entonces no hay futbol. No se imagina el rendimiento académico de los chamacos de dentro. ¿Tienen niños secuestrados? Muchos nacieron aquí: no sé qué les vaya a pasar cuando conozcan el país del que los libramos, dijo el guardia. ¿Y quién los vigila? Secuestradorcitos. ¿Y llevan pistolas? Con balas de goma; amarran a sus víctimas con listones, más para que se vayan acostumbrando que porque creamos que se quieran escapar. Qué humano.
Me llevaron a comer espléndidamente. La presencia de los políticos y los banqueros hacía una diferencia: adentro eran verdaderamente libres y auténticos. Me encontré a un expresidente ya tan viejo que en el exterior todos pensaban que se había muerto. Cenaba con otros políticos que habían perdido la cabeza: se vaciaban la sopa directamente en la faringe. Había una mesa de artistas, presidida por la Moda que los había secuestrado hacía años; otra de escritores, cada uno hablando mal del que le seguía. Me dijo el guardia: Los becamos para que solo hagan novelitas. El bardo sufrió un ataque de tos y señaló hacia un par de mesas larguísimas dispuestas de manera paralela. En una los comensales se devoraban unos a otros, en otra se cagaban y meaban en sus propios platos, que luego deglutían. Son los dueños de anuncios espectaculares y los vendedores ambulantes, anotó mi guía: secuestraron el paisaje y el espacio público. Había otra mesa cuajada de millonarios; cada que uno se terminaba un plato, destruía completo el servicio de los demás y les robaba las chequeras. ¿Y eso? Afuera eran dueños de hoteles en playas vírgenes, manglares y otras maravillas. Mejor no nos sentamos con ellos. Había otra mesa, muy elegante y bien servida, en la que todos los comensales llevaban bata y comían ensaladas de billetes. Son los doctores, me dijo el bardo, la gente de afuera los mandó para acá porque tienen secuestrada nuestra salud. ¿Y esos?, le pregunté por unos cretinos que comían relojes. Son administrativos de las empresas de toda la República: se quedan con el tiempo que nos pertenecía. Otros comían cadáveres: Periodistas. Entre tanto hijo de puta, le comenté, me extraña muchísimo que no haya personas que coman en su ventanilla sin despachar el trámite que les corresponde. El guardia le ganó la palabra a Güemes: Les pagamos rescate para que no vengan.
Y así se nos fue la tarde entre manjares y paseos. Dejamos que la noche cayera sobre nosotros caminando por una avenida céntrica. El Audi se quedó en un estacionamiento que cobraba un millón de euros el cuarto de hora. ¿No podríamos dejarlo afuera?, pregunté cándidamente. Las aceras, me dijo, están secuestradas por franeleros. Casi no hay coches, observé. Todos están en el corralón. ¿Y por qué los peatones llevan una placa en el pecho? Afuera eran policías. ¿Se permite secuestrar secuestradores? Llegaron por su pie; se pagan rescate en sus cuentas de banco. Eso tiene que ser mal negocio. Era el único que les quedaba: vienen de pueblos en los que ya no había nadie más a quién extorsionar, así que se secuestraron a sí mismos.
Coda
Ya de vuelta en el coche, me desperté de una siesta ligera –hacía mucho que no caminaba tanto– y pregunté por los derechos básicos de los ciudadanos. Güemes me respondió con tristeza que en ese campo la Nación de Alibabá no estaba muy avanzada: está prohibido el aborto, se tolera la tortura y no pasa nada si uno se tira a un niño; la violencia familiar no se persigue; si uno tiene una novia, la puede descuartizar y enterrar en un desiertito que tienen al fondo sin que nadie haga nada; como no hay reelección, los políticos pueden hacer lo que se les da la gana; el poder judicial prácticamente no existe; ya vio a los policías, no sirven para nada. Lamenté sinceramente esos pequeños fracasos en las políticas públicas del joven país: Tanta impunidad tarde o temprano se va a revertir sobre ellos, dije. El chofer meditó entre la dignidad y el desasosiego: Hay barrios completos que ya nos arrebataron los narcos, pero qué le vamos a hacer, nosotros todavía somos gente de moral.
Nos sumergimos en el puente y la noche. ~