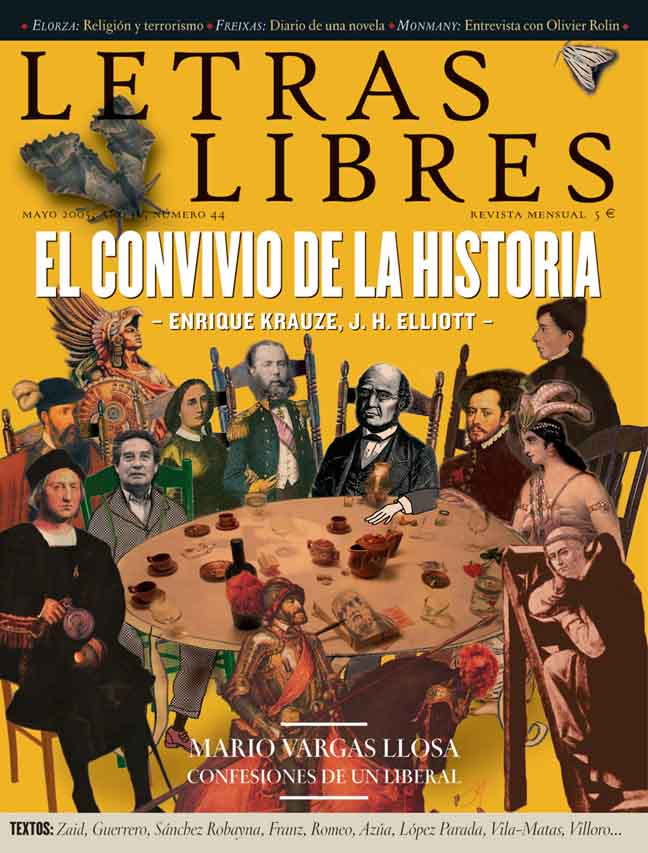Así como la generación del boom —probablemente la última oleada de narradores venidos de allende los mares que sonó y pisó fuerte en la Península— buscaba en Dos Passos y, sobre todo, en Faulkner las herramientas para desentrañar el complejo mundo semirural, semiurbano de una Latinoamérica post-Revolución Cubana, las generaciones venideras, aquellas que crecieron con un Kentucky Fried Chicken al lado de casa y mirando Días felices o Aquellos años maravillosos en el televisor, han continuado buscando sus referentes en la otra orilla del Río Grande.
Y esta continuidad —por otra parte, bastante sencilla de explicar— podía notarse ya en el, hasta ahora, último desembarco llegado desde el hemisferio sur, en escritores como Rodrigo Fresán o Alberto Fuguet que han venido reivindicando las figuras de John Cheever, Kurt Vonnegut, Douglas Coupland o Richard Ford como santos patronos literarios. Y ahora, con dos novelas de reciente publicación, dos aún más jóvenes escritores latinoamericanos vuelven a anclar, con fortuna y la deuda bien saldada, sus referentes en costas norteamericanas.
El colombiano Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) es autor de un par de novelas desconocidas en España y de un pequeño libro de relatos, Los amantes de Todos los Santos (Alfaguara, 2001), quinteto de cuentos que, pese a su corrección, no hacía augurar la sorprendente novela que nos tenía preparada. Los informantes recurre al consabido ardid de “libro dentro del libro” y a la voz del periodista Gabriel Santoro, hábil, mentiroso y veraz trasunto de su autor, para narrar la historia de una persecución. Persecución a la que fueron sometidos, durante la Segunda Guerra Mundial, los simpatizantes nazis y, por extensión, todo lo alemán en la Colombia del presidente Eduardo Santos, una vez éste decidió alinearse con los Estados Unidos de Roosevelt. Un episodio casi desconocido de la historia colombiana, dentro y, obviamente, fuera del país. Para ello, Vásquez, alumno aventajado, aprendió la lección del maestro a la hora de contar grandes momentos históricos desde pequeñas e intensas odiseas personales, el norteamericano Philip Roth. El Philip Roth político, quisquilloso, cascarrabias y genial de Pastoral Americana, Me casé con un comunista o La mancha humana. Vásquez coge el modelo desplegado por Roth en esa trilogía y lo traslada a su Colombia natal, donde, de creerles a otros escritores procedentes del país de García Márquez que últimamente han atracado con poca fortuna en las librerías españolas, resultaría casi imposible ubicar esta intriga política, periodística, urbanita y, aun así, extremadamente personal.
El periodista Gabriel Santoro se embarca en la escritura de un libro que narra el oculto pasado de su padre, un célebre intelectual bogotano de idéntico nombre, analista político y profesor de oratoria. Una vez muerto, Santoro hijo, que siempre tuvo una relación complicada, de disputa intelectual y nula comunicación afectiva con su padre, empieza a descubrir detalles inquietantes y, a ratos, contradictorios de la malograda vida del profesor Santoro. Incluida una traición, una traición tremenda que, debido a su fatalidad, otorga luz a una serie de hechos oscuros —por irresueltos— ya no sólo de la figura pública sino de la vida íntima de Gabriel Santoro padre. Gabriel hijo no es nuevo en estas lides, su primer libro, Una vida en el exilio, narraba las desventuras de Sara Guterman, una mujer judío-alemana llegada a Bogotá en los años treinta y cuya familia —amiga de los Santoro— fue víctima de la persecución fomentada por el gobierno del presidente Santos. Libro que su padre destrozaría en un suplemento dominical. Una crítica feroz, cuyos motivos constituyen uno de los muchos misterios que pueblan y dan cuerpo al libro de Vásquez.

Así, Los informantes se convierte en la histgria de una vida tras otra vida, una vida urgida por la necesidad de saber, de aclarar verdades a medias o mentiras enteras. Y el tema detrás, como en Roth, diestramente diluido en sus poco más de trescientas páginas, es la violencia, y las taras que esa violencia no exorcizada, no combatida, no desenterrada, puede acarrear, incluso cincuenta o sesenta años después.
En Pudor, del escritor peruano Santiago Roncagliolo (Lima, 1975), el tema, más bien, es la familia. La familia como ese adagio fatal, plagado de secretos y rencores, del que tantas veces hablaron Tolstoi, Kafka o —en nuestra lengua— José Donoso y Bryce Echenique, y más recientemente los británicos Martin Amis e Ian McEwan. Roncagliolo, quien sin duda ha leído a los arriba mencionados, sin embargo prefiere buscar el modelo a imitar en las disfuncionales, henchidas de mediocridad y, en ese entonces, modernas y confundidas familias que diseccionaba —diseccionar, por lo animal, lo telúrico, es el término aquí— el norteamericano John Cheever.
Para contar la historia de la familia Ramos, esta familia limeña, clase media venida a menos (sinécdoque probablemente involuntaria de la clase media latinoamericana), donde el dinero no alcanza y los afectos, al parecer, tampoco; para contar la historia de Lucy, Alfredo, sus hijos Mariana y Sergio, y el abuelo Papapa, Roncagliolo se ha servido de Cheever y de otro eximio aunque quizá menos conocido cuentista, el también peruano Julio Ramón Ribeyro, cronista de esa Lima gris y asfixiante que hizo a Melville decir que había conocido la ciudad más fea del mundo. De ese cruce entre el universo familiar cheeveriano y esas voces anónimas y olvidadas que hacía hablar y danzar —una danza triste, pero danza al fin— Ribeyro, ha nacido Pudor. Una novela pequeña, que no va en busca de la Historia, sino que se deleita y regodea —con peculiar morbosidad a ratos— en las nimiedades y minucias de la vida cotidiana, pero que, sin embargo, no escatima en su sentido del humor (un tanto cruel, claro). Una novela frágil —la fragilidad, pareciera, no es una virtud suficientemente reconocida en literatura—, que en su fragilidad, en ese ejercicio de vidriero y equilibrista, encierra un puñado de historias igualmente frágiles, donde una adolescente vive con miedo y confusión su despertar sexual, creyéndose enamorada de su prima (personaje que recuerda a la protagonista de “Un desierto lleno de agua”, notable relato que formaba parte del libro anterior de Roncagliolo: Crecer es un oficio triste, editado por El Cobre en 2003); un niño que ve fantasmas para no ver la realidad (porque la realidad es su familia cayéndose a pedazos); una mujer que recobra la pasión gracias a unos impúdicos y escuetos mensajes anónimos; un hombre que —como el protagonista de esa pieza magistral que es El marido rural de John Cheever— se ve cerca de la muerte y, para su desasosiego, no encuentra manera de compartirlo con su familia; un gato —sí, un gato— urgido por las feromonas de una gata vecina y el peligro de una inminente castración; y, last but not least, un anciano que en su soledad se dedica a buscar las riendas de un amor antiguo e imposible.
En Pudor todo, incluso la destreza narrativa de su autor (en la resolución del enigma de los anónimos que recibe Lucy o en ciertos episodios donde el gato es protagonista, por ejemplo), parece a punto de quebrarse, de hacerse añicos como una copa estrellada en el parquet de imitación que seguramente cubre los suelos de esa casa de la residencial San Felipe donde habitan los Ramo{. Y esa contención, esa tensión acumulada, mantenida a lo largo de sus casi doscientas páginas, es probablemente el logro mayor de la novela y la razón de que se lea con placer, sí, pero también con la sensación de agobio y humedad que, quienes lo conocemos, sabemos provoca el gris y bajísimo cielo limeño. –
(Lima, 1981) es editor y periodista.