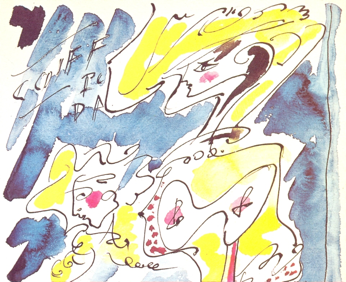Avancé, una mañana de verano,
por los inmemoriales huecos húmedos
de una cueva. Con pasos
de tensión y temor
penetré en el enigma de las formas
que desafiaban la hosca oscuridad
y los cercos del tiempo. Las figuras,
en la quietud perpetua, se movían,
gritaban en silencio, era posible
escuchar ese grito parietal,
como si el movimiento y el fragor
se hubiesen adentrado por la piedra
en una extraña posesión, poblada
de agitación y estruendo, y en lo eterno
se oyese y viese todo movimiento,
todo grito en los círculos terrestres.
La pared entre dos oscuridades,
las antorchas, el humo que formaba
en el techo una mano,
una bóveda oscura sostenida
por el nudo de sangre,
la oscuridad nocturna
tocada por la mano, por ella conducida
como la antorcha por el rudo puño
en lo oscuro, la brusca aparición
de un bisonte, una cierva de ojos dulces,
caballos, jabalíes superpuestos
en la piedra abombada como un vientre:
todo es latido allí, todo mirar
ocurre en el origen, todo
movimiento ha nacido en aquel movimiento,
todo grito ha brotado y brotará
de aquel espacio originario, todo
es una oscuridad engendradora
y un palpitar de piedra que jadea. –
(Santa Brígida, Gran Canaria, 1952) es poeta y traductor. Ha publicado recientemente La sombra y la apariencia (Tusquets, 2010) y Cuaderno de las islas (Lumen, 2011).