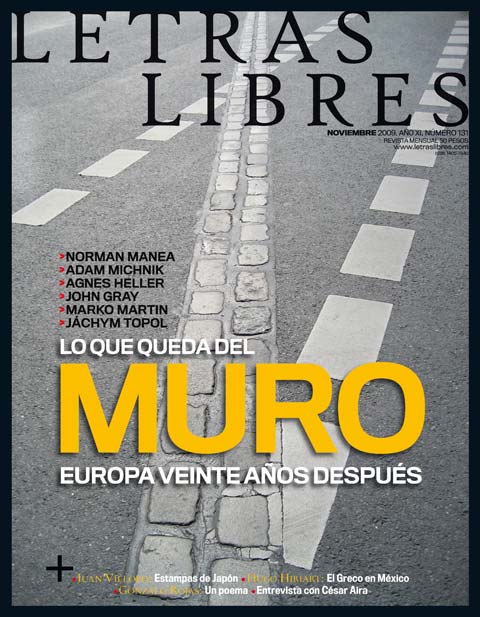La historia de los últimos veinte años, del periodo que se inicia con el “cambio de régimen” que introduce un genuino sistema de gobierno democrático, es una novedad para Hungría. Sí, es una historia muy vieja. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto para que en adelante no tuvieran más Dios que Él: debían obedecer la ley para que no volvieran a ser esclavizados por un déspota. Al principio hubo gran regocijo entre el pueblo. Pero cuando las cosas no salieron tan bien como habían imaginado, desearon inmediatamente regresar a los placeres de Egipto y volver a rendir culto al becerro de oro. Esto, en resumen, es también lo que ha pasado en Hungría durante los últimos veinte años.
Quienes han conocido directamente la servidumbre y la opresión, y aquellos para quienes la libertad es el mayor valor y el mayor don, no han dejado de regocijarse. Yo formo parte de ellos. El cambio de régimen, a mi modo de ver, era un milagro que uno esperaba pero no creía que fuera a ver, y un milagro que ha permanecido. Lo que ha sucedido desde entonces no cambia esto. Como podría haber escrito János Vajda en “Veinte años después”, su poema de 1876: no importaba lo que la mujer ausente a la que se dirigía hubiera hecho en los últimos veinte años, él le había dado su amor para siempre. Lo único que yo puedo esperar –para seguir con János Vajda– es que también nosotros seamos capaces de crear un relato igualmente bueno bajo el título de “Veinte años después”.
Esta esperanza es algo más que un vacuo deseo. Prácticamente desde el principio ha existido un esqueleto de instituciones democráticas, y esas instituciones se ofrecen constantemente al ajuste y la corrección. Durante estos veinte años, Hungría se ha convertido en un estado miembro de la Unión Europea, y al hacerlo casi ha conseguido que los demás olviden completamente (como, tristemente, lo hemos hecho nosotros) que luchamos en el lado equivocado en las dos guerras mundiales. Por una vez, puedo decir que el país se ha unido al lado ganador. Lo que falta es espíritu democrático, entusiasmo por la iniciativa, valentía y patriotismo, que son cosas que escasean. Y no sólo entre la clase política sino entre los ciudadanos en general, entre los viejos y los jóvenes por igual. Si tuviera que enumerar las causas, la lista sería infinita, especialmente porque sé que otros citarían distintas causas y culparían a otras figuras políticas. Por lo tanto, me parece más recomendable describir las circunstancias y los detalles.
Antes del cambio de régimen, de haber sido convocados a pensar en un país feliz con un sistema político democrático, la mayoría de los húngaros habría pensado en el feliz y próspero vecino: Austria. No principalmente como modelo de democracia sino de prosperidad. Si Hungría hubiera logrado liberarse en 1956, quizá también nosotros estaríamos viviendo con una prosperidad comparable. Pero las condiciones de vida habrían mejorado aunque hubiéramos salido del campo soviético en 1989 por nosotros mismos, o aunque la Unión Soviética no se hubiera venido abajo. Como no es así que las cosas sucedieron, ningún Estado occidental ha tenido participación alguna en la prosperidad de Hungría. El país ha permanecido relativamente asolado por la pobreza y ha heredado las deudas de Estado que fueron acumulándose durante la última década o más de la era Kádár; al mismo tiempo, el estándar de vida de una parte sustancial de la población se hundió muy por debajo de lo que había estado antes. No es de sorprender, pues, que los que salieron perdiendo anhelaran los placeres de Egipto; pese a ser una señal ominosa, la victoria socialista en las elecciones generales de 1994 fue comprensible. Lo que también señaló fue la debilidad de la mentalidad democrática, una devaluación de la libertad. ¿Podía esa enorme victoria ser considerada un voto por el Partido Socialista húngaro por sí mismo, incluso como un voto por el legado de János Kádár?
Los políticos demostraron no tener experiencia en el juego de la política democrática. No tuvieron oportunidad ni tiempo para aprender, y de ahí que siguieran haciendo lo que ya sabían hacer o habían aprendido. Cuando estaban en la oposición (con todo el debido respeto a las excepciones) no se comportaban como la oposición a un gobierno democráticamente elegido sino como la oposición a una dictadura de partido. Como si sólo ellos blandieran la bandera de la honestidad contra los deshonestos. Cuando, por otro lado, se convirtieron en el partido gobernante (y aquí es difícil pensar en una sola excepción), e independientemente de su edad, prosiguieron el mismo juego político paternalista y populista.
Un político democrático necesita ciertas habilidades diplomáticas. Necesita contactos flexibles con todos los actores que están a favor del consenso democrático. Muy pocos políticos en Europa del Este, parece, han adquirido esa capacidad. Además, se espera de una población educada en democracia que muestre respeto por los que ocupan altos cargos, sean quienes sean. Esa capacidad –de hecho, la disposición– no se está desarrollando sino que, en el transcurso de los últimos quince años, se ha estado deteriorando.
Las fuerzas y organizaciones políticas extremistas, antidemocráticas y racistas están en auge. La derecha con frecuencia acepta su apoyo, e incluso con más frecuencia explota la falta de respeto por las normas democráticas para sus propios fines. La izquierda a menudo se siente más segura protegida por las formalidades legales que movilizando la opinión pública. La suma de votos que consiguen los partidos políticos en el parlamento (que, naturalmente, es decisiva) no se corresponde con el sentir político de la calle.
Es una ocurrencia ampliamente repetida que el éxito en la política depende de la comunicación. Los medios conforman la opinión pública tomando eslóganes del vocabulario de las democracias de masas y los repiten pensando que eso los hace demócratas. Una mentalidad democrática, sin embargo, sólo surge de acciones democráticas, mientras que el éxito del proceso de comunicación depende de la receptividad de quienes reciben.
Los ideales también están en duda. La izquierda opera con sus tradicionales baratijas. Bajo otras condiciones, algunos de esos ideales podrían incluso ser productivos. Uno de ellos, por ejemplo, es la idea socialdemócrata del Estado de bienestar. Por desgracia, un prerrequisito para una política de Estado de bienestar que funcione es un grado preexistente de prosperidad. Para Hungría, ahora mismo, sólo puede ser un sueño. La derecha también dispone de viejas ideologías a las que no da un nuevo significado. La peor de ellas es, quizá, la idea de patriotismo, aunque la politización simbólica sólo juega un pequeño papel aquí. Ser un buen ciudadano convierte a una persona en un buen patriota. Pero el mayor problema de todos es que ni la generación más vieja ni la más nueva le da mucho valor a la libertad personal.
Hay serios problemas con la generación más joven, no sólo en Hungría sino en casi todos los estados miembros de la Unión Europea. Casi parece que las modernas democracias de Europa –a diferencia de Estados Unidos– han sido incapaces de hacer que sus jóvenes valoren la libertad o practiquen la democracia. En Hungría, para acrecentar el problema, la generación más vieja tiene poca memoria. Parecen haber olvidado la policía de seguridad, los informantes, el casi rutinario recurso a la hipocresía, la trampa y las abiertas mentiras. En lugar de eso, aumenta la nostalgia por ese huerto familiar que complementaba los sueldos de las granjas colectivas y por los días de pleno empleo. Algunos buscan sustento en la ideología de los tiempos de preguerra de Horthy, un periodo que pocos han experimentado personalmente, y con el que alegremente alimentan a los demás desenrollando un mapa de la Gran Hungría y maldiciendo a todos los vecinos de Hungría. Son ahora gente joven que nunca ha vivido en otro sistema político que el presente. No es de sorprender que sólo puedan ver los lados más oscuros del capitalismo y la libertad que conlleva. Los movimientos y partidos que llevaron a cabo el cambio de régimen también tienen parte de culpa en esto. La libertad –el derecho a la libertad personal, la libertad de reunión, la libertad religiosa y la libertad de expresión– fue dada por sentada como un valor indiscutible, pero nadie se dio cuenta de que había quien no necesariamente estaba de acuerdo. Quienes pertenecemos a la intelligentsia húngara debemos admitir que también nosotros tuvimos parte de responsabilidad en todo lo que pasó en los tiempos de embriagador cambio y lo que está sucediendo ahora.
Hemos sido incapaces de comunicar nuestra imagen y nuestro conocimiento del nuevo mundo en que hemos entrado. Quizás hemos estado tan preocupados con la agenda política del día a día que no hemos conseguido considerar los aspectos más amplios y las interconexiones de nuestro nuevo mundo. ¿Comprende realmente la gente, aunque sea una minoría, las reglas y las oportunidades del mundo en que ahora vivimos? Si decimos capitalismo, ellos entienden: privatización, pérdida de puestos de trabajo y capital extranjero. ¿Qué sabe la gente del mercado? ¿Saben, por ejemplo, lo que es realmente el mercado autorregulado, la regulación del Estado y la intervención del Estado? ¿Qué saben de la democracia? La mayoría se reduce a pensar que hay un parlamento innecesario, partidos en riña, políticos corruptos, mentiras, vagos locos por el poder y extremadamente bien pagados, o cosas peores. Esa es una caracterización injusta de los actuales partidos y políticos húngaros y su, tristemente, débil rendimiento. Y cuando se pregunta qué se puede hacer sobre esta situación, la respuesta habitual suele ser: nada. Sólo bravuconear, quejarse airadamente y echar la culpa a los demás.
La población de Hungría –tanto los que llegaron con el cambio de régimen como los que lo hicieron con el ingreso a la Unión Europea– está poco preparada para utilizar las oportunidades que tiene. En proporción, hay muchos menos jóvenes húngaros que del resto de los países de la Europa del Este dispuestos a asumir el reto de trabajar en el extranjero; los que tienden a hacerlo son los que tienen las mayores calificaciones, precisamente los más necesitados en Hungría. Muchos no se sienten inclinados a desplazarse para buscar suerte en otra parte, ni siquiera dentro de Hungría, y prefieren malvivir con los subsidios de desempleo.
La movilidad existe allí donde no hubo paternalismo socialista. Es el momento de que cobremos consciencia del hecho de que los últimos años de la era Kádár dejaron su marca en el carácter húngaro. ¿Han resultado ser los “mejores barracones” del campo socialista los “peores barracones” después de 1989? ¿Cómo vamos a liberarnos finalmente del legado de los años Kádár?
Sólo si logramos deshacernos de esa carga seremos capaces de escribir un análisis más alegre “treinta años después”. Los políticos no tienen el lujo de elegir a otro pueblo para sí, pero ¿elige el pueblo húngaro a los mejores para él? No es cuestión de quién empezó esto o aquello: no deberíamos ser tan infantiles como para seguir riñendo hasta que nos caigamos de viejos. Sólo a través de los esfuerzos de todos los que tienen un papel en la política, electores y electos por igual, se liberará Hungría de esa carga. Hay que pasar una nueva página: para todo el mundo, ahora. ~
Traducción del inglés de Ramón González Férriz
© The Hungarian Quarterly