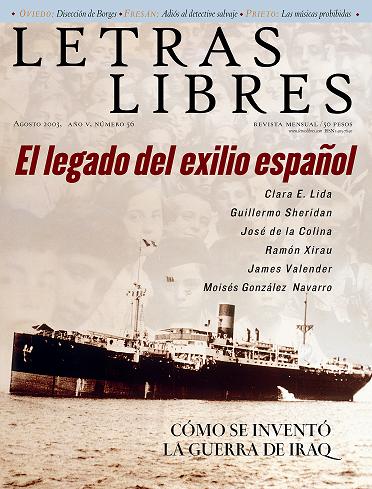Nous irons à Valparaisó, Iremos a Valparaíso… Así decía una vieja canción francesa. Valparaíso aparece en la memoria de mucha gente, en muchos libros, en antiguas historias. Aparece y desaparece, como los fantasmas. Encuentro a un escultor polaco que vive en el Canadá francés, en Montreal, y me cuenta que estuvo hace años en Valparaíso. Se acuerda de un bar o de un café destartalado, simpático, donde bebió vinos chilenos y le dieron una excelente torta de manzana, un apfel strudel. Tiene muy buenos recuerdos, pero no sabe exactamente por qué. Es, le digo, lo propio de Valparaíso: lugares más o menos herrumbrosos, paredes con trizaduras, mesones llenos de manchas de vino, cantantes de voces aguardentosas, y a veces, en el amanecer, un caldillo, unas carnes a la chorrillana en un tugurio digno de novela de Dostoievsky, o un honesto apfel strudel. Tenemos tendencia a sostener, con orgullo algo absurdo, que el puerto es inglés, pero ocurre que es español, holandés, alemán, polaco, chileno. Sin esos pescadores chilenos, sin los enjambres de pájaros y de gente en las cocinerías de la caleta de San Pedro, sin las mujeres de la noche en las calles que rodean el edificio de la Aduana, ¿qué sería de Valparaíso, a dónde irían los de la canción?
Allá por el año 96 o 97, en una reunión del Consejo Ejecutivo de la Unesco en la ciudad de Fez, en el reino de Marruecos, se hablaba de la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Cuando me tocó el turno, en la condición que tenía entonces de representante de Chile en el Consejo, hablé de la memoria histórica, literaria, humana de Valparaíso. Sostuve que las ciudades relativamente modernas, pero dotadas de una memoria colectiva y hasta de una leyenda, también tienen razones sólidas para ser consideradas como parte del patrimonio mundial. Lo cual no significa que el Valparaíso de hoy sea un monumento de la arquitectura y de la cultura del mundo. Más bien salta a la vista lo contrario. Valparaíso, en más de algún aspecto, es un monumento a nuestra improvisación, a nuestro culto de la fealdad, a nuestro escaso respeto por la calidad de vida y el urbanismo. Pero tiene sorpresas, rincones, detalles que conmueven. Mi amigo polaco no sabía muy bien en qué consistía esto. Enrique Vila-Matas, en la última de sus novelas publicadas, El mal de Montano, tiene buenas páginas sobre el hotel Brighton, sobre el Cerro Alegre, sobre un extraño personaje chileno llamado Tongoy. Algunas de las historias de una vieja novela mía, Los convidados de piedra, desembocan, por así decirlo, en Valparaíso. Ahí desembocan y ahí probablemente naufragan.
A veces pienso que me habría gustado ser un escritor de viajes, nada más y nada menos. En sus Tres meses en Río de Janeiro, obra escrita después de la publicación de El Inútil, después del escándalo social, pueblerino, provocado por la aparición de aquella primera novela, Edwards Bello sostiene que él, sobre todas las cosas, es y aspira a ser escritor de viajes. Me parece el proyecto más difícil y más atractivo de todos: tomar un barco, subir a un tren, armado de un equipaje liviano, de un par de cuadernos de doscientas páginas, sin rayas en lo posible, y escribir sobre las experiencias de cada día. He sido ocasionalmente escritor de viajes en mis crónicas de los días viernes. Para eso sirven las crónicas, para registrar vocaciones más o menos frustradas. El problema es que la literatura de viajes floreció en épocas pasadas, en tiempos en que viajar era todavía una aventura, y entró después en una inevitable decadencia. Si uno parte en un tour prefabricado, envasado, aunque vaya al lugar más exótico de esta tierra, no hay estímulo para hacer pinitos literarios. La inspiración no tiene mucho que ver con aeropuertos, hoteles en cadena, agencias de turismo.
Leo en estos días a un escritor francés del siglo XIX, Pierre Loti. Durante mucho tiempo pareció que Pierre Loti era un autor del pasado, un caso pintoresco, anacrónico y con tendencia a desaparecer. Pero los escritores de calidad suelen desaparecer en primera instancia y regresar después en forma cíclica. Sus libros son objeto de lecturas nuevas, de interpretaciones diferentes. La crítica contemporánea más refinada, la de los años del estructuralismo, redescubrió al Loti de Aziyadé, el de Turquía y el Oriente Cercano. Eran libros que se encontraban, deshojados, leídos y releídos, en la casa de mi abuelo materno, un caserón que se levantaba frente al cerro Santa Lucía, que se convirtió después en Club Peruano y que al final fue demolido para construir un túnel debajo de la Alameda. Alcancé a comer anticuchos y ají de gallina en la sala que antes había sido mi dormitorio. En la planta baja de esa casa hubo libros de Pierre Loti, de Claude Farrère, de Anatole France y Paul Bourget. Ahora leo Mi hermano Yves, una de las obras más conocidas de Loti, y comprendo que en mi ingenuidad, en mi ignorancia, despreciaba a un gran escritor. Como dijo alguien, solemos despreciar aquello que ignoramos, y sobre todo en Chile. Mi hermano Yves se presenta como un diario de viaje por el mar. Pero el texto es, por encima de cualquier otra cosa, un largo poema narrativo sobre la amistad. El narrador, que no se esconde bajo un nombre ficticio, que es el propio Pierre Loti, se hace amigo de uno de sus compañeros de viaje. Loti es un perfecto hombre de letras, alguien que conoce la literatura y que hace entradas en su cuaderno de viaje todos los días. El otro, a quien terminará por bautizar como “mi hermano Yves”, es un bretón bastante tosco, de familia de marinos. En un descenso a tierra en que Pierre Loti acompaña a su amigo a su casa familiar, la madre de éste, una mujer mayor, primitiva, aderezada con las tocas blancas de su tierra y con una blusa negra que tiene ojos bordados, calzada con zuecos, entabla una conversación con el narrador. Ella sólo puede hablar en dialecto bretón, de manera que Loti tiene que recurrir a un personaje de la familia para que haga de intérprete. Lo que dice la señora, en resumen, es que su hijo se parece mucho a su padre, y que son personas buenas, de corazón de oro, pero que tienden a perder el control en determinadas circunstancias, que no saben calcular bien, que de repente lo tiran todo por la borda en el sentido casi literal del término. Pues bien, ella ha observado que su interlocutor, el oficial de marina Loti, es un buen amigo y una persona seria. Le ruega, entonces, que vigile a su hijo, que lo cuide, que actúe en todo como si fuera su hermano. El narrador ya conoce el carácter de Yves y sabe que el encargo es de una dificultad endiablada. A la vez, no es capaz de rechazarlo. Lo acepta hasta las últimas consecuencias y se transforma en un tutor, un hermano mayor, un consejero de la familia, ya que Yves se casa muy pronto y tiene un primer hijo que bautiza como Pierre, el pequeño Pierre, en homenaje a Loti, al amigo maduro.
Lo que ocurría es que Yves, después de largos meses de navegación, bajaba a tierra y agarraba unas borracheras descomunales. Después de tomar algunas copas de aguardiente se volvía loco: era capaz de cometer fechorías graves, insensatas. En una ocasión Pierre Loti, superior suyo en la jerarquía naval francesa, no vaciló en condenarlo al castigo de los hierros (les fers), que consistía en dejar al reo engrillado en una bodega oscura, sometido a pan y agua. A pesar de todo, Yves era un excelente marino, un hombre de mar auténtico, y al final terminaba por reivindicarse frente a sus jefes.
Siempre quise leer a Pierre Loti y ahora me pondré a buscar otras obras suyas. Su escritura tiene un ritmo particular, sobrio, soterrado. Parece que no sucede nada, que todo es un paisaje de alta mar en días de calma chicha, pero de repente estallan truenos y relámpagos en el cielo y en el corazón de los personajes. Es un Joseph Conrad quizá menos duro, menos trágico, más emparentado con la poesía simbolista. En Mi hermano Yves hay numerosas referencias a un viaje a Valparaíso y a Isla de Pascua. Es un viaje de los veinte o veinte y tantos años y uno imagina aventuras en los cerros, en las tabernas, en los tugurios más sórdidos. Era el Valparaíso de 1870. Estallaba la guerra entre Francia y Prusia y algunos destacamentos de la marina cumplían la misión de resguardar las posiciones francesas de la Polinesia. En la literatura chilena Loti tuvo seguidores notables: Augusto D’Halmar, Salvador Reyes, Juan Marín. Quizás podríamos agregar a Pedro Prado y Benjamín Subercaseaux. La literatura es un tejido complicado, una red o un camino que está lleno de encuentros imprevistos y de sorpresas. En su última novela, Vargas Llosa cuenta que la lectura de un libro de Loti animó a Paul Gauguin a irse de Francia y a buscar lugares exóticos, distantes de la civilización europea, en Tahití y en las Islas Marquesas. Me parece que D’Halmar, en sus correrías por el Oriente, llevaba una imagen poética de Aziyadé, la joven turca que tuvo una intensa relación amorosa con el oficial Loti. Cuento el título de una de las novelas de D’Halmar y la gente del Viejo Mundo lo encuentra de una calidad literaria notable: La sombra del humo en el espejo. En verdad, como título simbolista, como expresión de toda una época, no puede ser mejor. Iremos a Estambul e iremos a Valparaíso. Mientras haya vida y tiempo. Por mi parte, me comprometo a llevar el cuaderno de ruta. –
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.