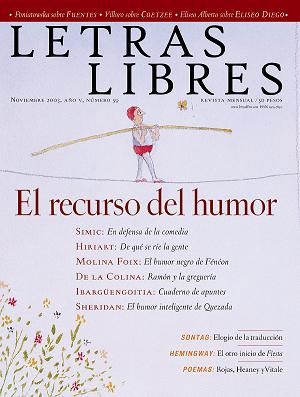Las cuatro últimas palabras que papá me dijo nunca se las había escuchado en cuarenta y dos años: “Vete al carajo, hijo.” La orden me hizo gracia y colgué el teléfono. “Vaya, caray, qué maneras”, le comenté a Diego García Elío —que ese martes de marzo había ido hasta mi palomar de la calle América, colonia Los Reyes Coyoacán, ansioso por confesarme que tenía la frágil impresión de ser feliz: se pensaba enamorado. Corría brisa aquella tarde. Bebíamos J&B a las rocas. Entre los de mi familia, e incluyo a los amigos, resulta práctica habitual intercambiar a quemarropa insultos cariñosos, algo que a extraños suele sorprender por la espontaneidad de los improperios; gracias a ese sistemático ejercicio del ingenio hemos logrado algunos magistrales. Sin embargo, el tono de la frase me congeló la frente y me puso a sudar. Yo no lo sabía, papá sí: se estaba muriendo. Mi hermana Fefé volvió a llamar por teléfono. “Se ahoga”, dijo. Hablaba llorando. “¡Los pingüinos!”, exclamé al colgar: “¡Los pingüinos!” Los hielos se derritieron en el whisky. Diego condujo su coche a toda velocidad por la calzada Miguel Ángel de Quevedo y era tanto el tráfico en la Avenida Universidad que, para invadir el carril de Gabriel Mancera, no dudó en cortar camino a contracorriente. Mientras él llevaba el timón y movía la palanca de cambio, yo apretaba el claxon con el pulgar izquierdo. Volábamos. Cuando me senté junto a papá, en su cama, una gota de sangre le colgaba del labio inferior. Una gota fresca, también mía. El poeta llevaba camisa blanca, mal abotonada, y pantalón negro, de diario. Murió despeinado. Un calcetín en el pie izquierdo. Le acomodé las manos sobre el pecho, acorde a las convenciones funerarias, y me pregunté si yo sería capaz de perdonarle esa extraña despedida: “Vete al carajo, hijo.” Terminaba aquel martes primero de marzo de 1994, una fecha hasta entonces vacía. Y por el televisor del cuarto (sin audio, sin música de fondo, sin esperanza alguna) Charles Boyer, un agente confidencial e impávido, el mismísimo Charles Boyer, se abotonaba su gabardina y se perdía de vista por una callejuela tan silenciosa como oscura.
“Creo que murió, no me atrevo a entrar en su cuarto”, nos había dicho Fefé a Diego García Elío y a mí al llegar a la puerta del edificio de la calle Amores donde, desde hacía unos tres meses, papá rentaba un departamento interior, pintado de azul, segundo piso. La casa olía a lentejas. Mi hermano Rapi estaba asustado. Me inquietó el tic de sus párpados: se había encogido. Tenía de pronto doce años. Mamá fumaba en la sala. “¿Sabes qué pasó, Lichi?”, dijo en una bocanada de humo: “Tu padre pidió que lo despertaran cuando comenzara la película del Canal 11, pero era un viejo suspenso de Charles Boyer que habíamos visto hace años en un cinecito de La Habana y lo dejé dormir un rato.” Siempre he tenido la impresión de que entre mamá y papá no quedó nada pendiente, nada de nada, ni siquiera una mísera mentira por revelar: luego de cuarenta y cinco años de matrimonio debieron haber acumulado más de un agravio, alguna que otra causal de roña o de celo o de cansancio, señales de desencanto, pero contra viento y marea lograron resolver dichos pendientes en la privacidad de una relación basada en la confianza. Ese pacto de perdones recíprocos fue tomado de común acuerdo; en consecuencia, tales secretos o reclamos terminaron guardados en los sótanos de sus recuerdos, donde ellos decidieron soterrarlos bajo cuatro varas de silencio, a cuenta y riego. El departamento daba vueltas en redondo.
La memoria también. Era la tercera vez que Eliseo Diego se moría. La primera fue en el año 1975, la noche que un infarto masivo le paró en seco el corazón. Después del café con leche de la cena, papá y mamá habían visto en el televisor una de sus películas favoritas: Key Largo, con Humphrey Bogart, Lauren Bacall y Edward G. Robinson. En La Habana chiflaban ráfagas huracanadas; el viento sacudía la fronda de los árboles, igual que en el trepidante filme de John Huston. Mal presagio. Rapi lo llevó de urgencia al Hospital Manuel Fajardo, cercano a casa, y Fefé se quedó cuidando a mamá. Yo no estaba localizable. Rosario Suárez, Charín, bailaba en el Teatro García Lorca, y me gustaba aplaudirle cada función. Dice Rapi que el médico de turno reconoció al poeta y por ello se atrevió a formularle una pregunta inesperada: “Don Diego, dígame, ¿acaso tiene la sensación de estar muriendo?” Luego explicaría que ése es un síntoma inequívoco, una pista, pues la muerte ronda: por eso los perros ladran con el rabo entre las patas y las yeguas recién paridas relinchan en las caballerizas y los cuervos levantan vuelo al sentir su espantapájara y movediza presencia. “Dígame, don Diego, ¿sí o no?” Papá asintió al mejor estilo del mejor Bogart. Lo acostaron en una camilla metálica del Cuerpo de Guardia, en lo que los especialistas leían los mensajes cifrados del electrocardiograma y acordaban en equipo los pasos que debían dar en esa vertiginosa carrera contrarreloj. Papá tomó a Rapi de la mano y dictó en vida, casi sin aliento, lo que entonces parecía el único mandato que nos dejaría en herencia a sus tres hijos: “Quieran mucho a su madre, quieran mucho a su país.” Un coletazo de dolor lo retorció en un arco. Ojos vacíos.
Después de su sorprendente resurrección, papá contaba que la última imagen que tuvo de este mundo fue la de una enfermera obesa que avanzaba hacia él con decisión y total conocimiento de causa, “una de esas mulatas saludables y magníficas que cuando se detienen siguen moviendo la mantequera hasta que el abdomen se posa por gravedad”, decía al recordar a su salvadora. La enfermera comenzó a golpearle los muros del pecho, lateral izquierdo, hasta hacerlo regresar a las malas ya que por las buenas podía considerársele un caso perdido: “No se puede morir”, decretó. Tres noches más tarde me quedé con él en la Sala de Terapia Intensiva. Había pasado el susto pero el viejo seguía hundido en un profundo ostracismo, acaso más peligroso que las cicatrices que comenzaban a sellar las heridas. “Tantos años pensando con qué frase me iba a ir a bolina… y ésa se antojaba perfecta, pues testamenta lo más valioso que poseo, quieran mucho a su madre, quieran mucho a su país… Tu verás, hijo, que cuando me retire definitivamente al otro lado, diré alguna tontería sobre la impermeable belleza de los pingüinos.”
¡Los pingüinos, eso era, los pingüinos!
La otra vez que debió morir hacía frío. Ocurrió una noche cerrada de diciembre. Recuerdo que era diciembre y noche cerrada porque supe de este infarto en la piscina del Hotel Nacional, donde se ofrecía una recepción a los participantes y organizadores del Festival Internacional de Cine de La Habana. “¿Nunca te ha picado una abeja muerta?”, me dijo papá cuando llegué al hospital. Era una pregunta que Humphrey Bogart no supo contestar en la película Tener o no tener. La respuesta es “cuando la pisas descalzo, te clava el aguijón”. Esta segunda sacudida tuvo consecuencias graves, y no por lo que nos recomendaron los cardiólogos sobre la necesidad de que el paciente dejara de fumar las dos cajetillas de cigarros que aspiraba en quince horas o la indicación de que hiciera ejercicios físicos (algo menos fatigoso de lo que pudiera pensarse porque era un notable caminante); el proceso posoperatorio se complicó, y vaya si se complicó, cuando nos dimos cuenta que papá estaba pasando de la crisis corporal, física, a una crisis de espíritu, y ninguno de nosotros sabía cómo impedir ese tránsito, esa caída al abismo de la indiferencia. “Tu mal, Eliseo, produce dolores brutales, casi óseos, irresistibles”, le dijo un siquiatra de experiencia: “Se llama melancolía, pero yo sé aliviarlo”, añadió con autoridad y le recetó un coctel de medicamentos fulminantes. Papá estaba desvalido. Consumía horas y horas tumbado en la cama, sin leer siquiera, la vista clavada en la cal del techo, y apenas se animaba unos minutos cuando venían a verlo sus amigos Cintio Vitier, Fina García Marruz o los siempre leales Agustín Pi y Octavio Smith. Muchos jóvenes escritores de los ochentas lo recuerdan así, debilitado de ánimo por la enfermedad de su alma. Lo visitaban a menudo, y el poeta reaccionaba con gratitud a esos tratamientos del cariño y la admiración, pero volvía a su mutismo cuando se veía de nuevo solo. Escondía botellas de ron barato en el escaparate y las iba consumiendo en sorbos sedientos, la puerta del espejo entreabierta, como un ladronzuelo o un muchacho. La candelilla de los cigarros le quemaba las guayaberas, antes manchadas por las babas del café. Desde cualquier punto de la casa podíamos escuchar sus explosiones de lamento: el nombre de Dios, prisionero entre las redes de la queja, pegaba contra las paredes. Ay, ay, ay. El grito iba dejando un rastro de silencio. Mamá tragaba suspiros en la cocina. Ya, poeta, no pasa nada. Papá no quería que le cortaran las uñas de los pies ni de las manos. Andaba derrumbado. Parecía un loco bajo un puente. Fue por esos días que lo vi desnudo de cuerpo entero. Siempre había sido recatado. Jamás se sentaba a la mesa sin camisa. Dormía en piyamas. Pero ese día salió encuerado. Me asustaron sus piernas flacas, los huesos de la cadera, el costillar de caballo, su sexo —mi pudoroso hacedor. Lo cubrí con lo que pude. Temblaba mi niño anciano. Yo creía que sólo era feliz cuando dormía su siesta, pero ahora que lo pienso quién sabe con qué soñaba.
Los extremos se tocan, reza un proverbio. Desde el punto máximo de la depresión, papá podía darle vuelta a la moneda y actuar de repente de una manera eufórica, divertida, sólo para regresar al estado anterior, sin causa o motivo comprobable. Quizás la mezcla de los fármacos y el alcohol tuviera que ver en este comportamiento vacilante, impredecible. “Me gustaría desaparecer del mapa”, decía frecuentemente: “de una vez y por todas”. Una madrugada de desvelos lo encontré deambulando por el pasillo de la casa como un centinela que recorre los muros de una fortaleza. “¡Puf, puf, puf!”, repetía por lo bajo. Le pregunté qué hacía, y me reveló que esa exclamación era el conjuro preciso: bastaba con encontrar el acento ideal, la pronunciación exacta, para conseguir el prodigio de borrarse en un acto de magia. Repetí a dúo cuatro o cinco posibles ¡puf! de muy distintos calibres, y experimenté esa fascinación que deben padecer los que juegan a la ruleta rusa al adivinar en cuál recámara de la pistola está la Pelona encasquillada. Papá se echó en su cama. Bajo la sábana, seguía bramando la palabrita. No era hombre de tenerle miedo al sustantivo muerte, incluso me atrevo a afirmar que sentía cierta curiosidad en saber qué diablos había más allá, pero el verbo morir le producía desasosiego. Dios le cumplió el deseo, atendió su ruego de no sufrir demasiado en la hora final, y “se elevó como un justo”, sentencia religiosa y popular que a los cubanos nos causa una pacífica tranquilidad. ¡Puf! Una gota de sangre colgaba de su labio inferior. Una gota de sangre. Una gota.
Una.
La gota no había cuajado cuando llegó el amable doctor Haroldo Díez, médico personal y devoto lector de su poesía, quien sin atreverse a mirarlo cara a cara, bañado en lágrimas de plata mexicana, dictaminó la causa del fallecimiento: paro respiratorio. El pulso de Haroldo estaba tan alterado que garabateó el acta de defunción. Enseguida la noticia circuló de telefonazo en telefonazo, murió Eliseo, murió Eliseo, y el departamento de la calle Amores se fue llenando de amor, se repletó de amigos: María Luisa Elío, Carlos Pellicer López, Andrés Gómez, Jorge Denti, Javier García Galiano, Merodio, Miguel Cossío (padre e hijo), Juan Pin, María Luisa Vázquez, Marta Eugenia Rodríguez. Ninguno podía explicarse cómo el poeta nos había dejado así, sin despedirse. Sin un chiste de gallegos. Sin un brindis. Sin sombrerazo.
Miguel Cossío Woodward, por entonces ministro consejero de la Embajada de Cuba en México, se hizo cargo de los engorrosos trámites del velatorio; el embajador José Fernández de Cossío le otorgó poder absoluto para que nos ayudara sin reparar en gastos: había muerto un rey de la cultura cubana y como tal debía asumirse la tarea, como las honras de un monarca. Gracias. Recuerdo a Miguel en la funeraria Gayosso de la calle Félix Cuevas. Le exigía al vendedor de la agencia que nos mostrara el féretro más vistoso, el más elegante (le gustaba uno que tenía en cada esquina un corcel de oro), y tan emocionado estaba que no oía los consejos del experto, que nos mostraba un ataúd modesto pero idóneo para trasportar el cadáver hasta La Habana. Yo lo vestí. Mamá había elegido el traje de gala, azul oscuro, la camisa nueva, de puños acartonados, sus zapatos preferidos, cómodos. Me puse su reloj en mi muñeca y le sembré entre las manos una cartita que mi hija María José le había escrito en una hoja de libreta para informarle de puño y letra, a sus nueve años de candor, que jamás de los jamases lo olvidaría: “No tardes, abuelo.” Luego le alisé el cabello y la barba con su peinecito de bolsillo. Siempre llevaba uno encima. Seguí de cerca el proceso de maquillaje, apenas unos retoques de colorete, unos brochazos de polvo facial, unas puntadas en los labios. Visto desde el acrílico del ataúd, parecía un almirante. Un personaje de Joseph Conrad. Eso dije por consuelo. Mamá me contradijo: “No, tiene cara de samurái: ¡Sanjuro, El Bravo!”, sentenció y le puso un beso en el vidrio. Sonreí. Rapi y Fefé también sonrieron: cuando papá se anudaba la corbata ante el espejo del escaparate, fruncía el ceño en gesto grave hasta lograr una expresión graciosa, aterradora. “Soy idéntico a Toshiro Mifune”, murmuraba entre dientes, alzando la ceja derecha. ¡Ay!, mamá. No perdió la calma. Bella Esther nos ha enseñado que la muerte no es más que una forma distinta de estar vivos. Sabe conversar con los fantasmas de sus padres, sus hermanos difuntos, sus amigos ausentes, sus condiscípulas de antaño. La oigo cantarles boleros de Agustín Lara, la oigo parlotear, la oigo regañándolos. No habla sola. No canta sola. La atienden. A veces la veo acariciar un montículo de aire: mima la mano de alguno de ellos, deteniéndose en sus venas, sus callos, sus nudillos. ¡Cómo va a temer a la soledad si no la conoce! Ahí están los suyos, apenas adelantados. En apariencia invisibles. ¡Ay!, mamá nunca se queja —o cuando lo hace, ríe, para restarle importancia al puchero. “Tiene cara de samurái, fíjense: es idéntico a Toshiro”, dijo y alzó la ceja a lo Mifune.
—Buen viaje, poeta —susurró Diego García Elío y dio unos golpecitos en la caja, como quien palmea un hombro.
El vuelo de Cubana hizo escala de una hora en el aeropuerto internacional de Veracruz. Allí subieron los músicos y bailarinas de la isla que habían animado los carnavales del puerto. Entraron en cabina tarareando un pajarero guaguancó: “Han brotado otra vez los rosales, en el muro del viejo jardín…“ Cuando supieron que en la bodega de la nave iba el cadáver del poeta Eliseo Diego, el jefe de la delegación se acercó a mi madre y le pidió disculpas por la escandalera. Ella le dijo que no se preocupara, que cantaban bien chulo, que su madre Josefina y sus hermanos Felipe y Sergio y su tía Lola y su cuñado Cintio y sus sobrinos Cuchi, Sergio y José María también eran músicos o cantantes (“mira, cuando mi madre perdió su primer hijo, la oyeron tocar el piano toda la noche”), pero los artistas decidieron guardar respeto durante el resto del vuelo. Las bellísimas mulatas mantenían “la compostura”, derechitas, inmutables como monjas de alguna cabaretera congregación. Ya en casa, mamá se ocupó de explicarle lo sucedido a su nieto Ismael de Diego y de los Ríos. “Antes, querido Ismael, sabíamos que el poeta podía estar en el estudio o si no en su cuarto o en la cocina… Quizás se había ido a darle la vuelta a la manzana, pero regresaría. Ahora no, ahora es mejor, más lindo, porque abuelo Eliseo estará siempre en todas partes.”
Un sacerdote amigo me dijo en la funeraria de Calzada y K, en el Vedado, que poco antes de viajar a México papá había ido a verlo, “y no revelo secreto de confesión si te digo que era la confesión de un niño”. A medianoche se fue la luz en la zona y alguien encendió unas velas en la capilla. Recuerdo el reflejo de las llamas en el metálico ataúd: son duendes, pensé. Jaime Ortega, obispo de La Habana en 1994, hoy cardenal, ofreció una misa de cuerpo presente en la iglesia del Cementerio de Colón. El novelista Abel Prieto, entonces Presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, despidió el duelo, subido sobre la loza de mármol. El viento le arrancaba las palabras de la mano y de la boca. De regreso a casa, mamá coló café. La taza de papá desesperaba por él en su escritorio. ~
Mario Muchnik, un año después
Gracias a su amplia cultura y su gran curiosidad por diversas disciplinas, así como a la extensa red de contactos heredada de su padre, Muchnik pudo construir un catálogo deslumbrante.
Una historia de infalibilidad papal
La discusión del téologo suizo Hans Küng con el papa Francisco acerca de la infalibilidad papal tiene coincidencias con un relato del poeta Guillaume Apollinaire.
Heine, el don de la profecía
En septiembre aparecerá en Tusquets el libro Spinoza en el Parque México, conversaciones con José María Lassalle que dan forma a la biografía intelectual de Enrique Krauze. Uno de sus…
Por el camino de Galta
Ejemplo de libertad total, El mono gramático de Octavio Paz, publicado hace cincuenta años, explora las experiencias, memorias y percepciones que el poeta tuvo en la India en los…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES