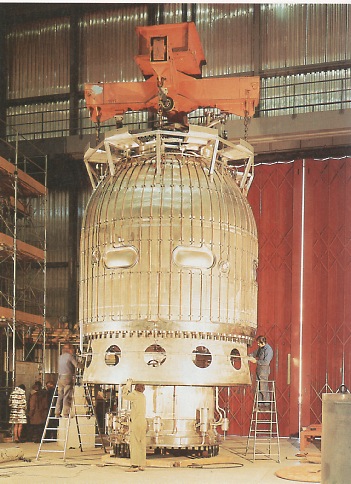Simon leys murió en Canberra el 11 de agosto de 2014. Como George Orwell, su admirado maestro, este sinólogo belga que hizo su vida en Australia escribió su obra bajo un pseudónimo, habiendo nacido en Bruselas en 1935. Y de Leys puede decirse, como de Orwell, que abrió los ojos a miles y miles de lectores ciegos o ignorantes o ilusos o malintencionados o biempensantes. Orwell no fue el único en denunciar los crímenes del estalinismo. Desde 1921, al visitar la Unión Soviética, Bertrand Russell, aunque los años lo volvieron hipersensible al pacifismo predicado desde Moscú, encontró maligno al bolchevismo. El generalísimo Trotski perdió la vida en Coyoacán denunciando urbi et orbi los crímenes del estalinismo. La hambruna provocada por Stalin, gracias a la colectivización forzosa, en Ucrania a principios de los años treinta, fue denunciada en Occidente. Mi viejo tío abuelo, que solo leía periódicos y revistas mexicanas cuando se boleaba los zapatos, me hablaba de ella con espanto mientras yo estrenaba mi ejemplar plastificado del Libro rojo de Mao. Gide y algunos otros regresaron decepcionados de la urss y la denunciaron pese a la difamación y la calumnia. El comunismo chino (aun sin agregarle las víctimas de su extremista sucursal camboyana) fue el régimen cuantitativamente más genocida en la historia de la humanidad, pero fue el que gozó durante más tiempo de la bendición de la intelectualidad occidental y de no pocos políticos internacionales, que compararon a Mao Zedong con Sócrates, Buda o Confucio. En la escuela del último Malraux, lo mismo Valéry Giscard d’Estaing que Alain Peyrefitte, de la derecha francesa, profirieron elogios de esa índole, nos dice Leys. En 1971, cuando publicó en francés (la lengua materna de este católico flamenco) Los trajes nuevos del presidente Mao. Crónica de la Revolución Cultural, Leys parecía un loco monomaníaco recorriendo el metro de París. Seguramente no fue el único en denunciar la sangrienta y multitudinaria pantomima maoísta, pero fue el primero en ser verdaderamente escuchado. Sentó el precedente de una verdad histórica que impera en todo el orbe, excepto entre los jefes de Pekín. Allí la momia de Mao Zedong sigue expuesta al turismo internacional y provincial a un costado de la tristemente célebre plaza de Tiananmén. Los comunistas chinos, aún en el poder pero al frente de un inesperado capitalismo de Estado, reconocen que el fabuloso Gran Timonel se equivocó en el 40% de sus decisiones. Mientras que Orwell, aunque aparece en el cenit de la disidencia antitotalitaria durante un momento muy inoportuno, la Guerra Civil española, nunca estuvo solo, Leys lo estuvo o esa fue la impresión que dimanaba este profesor de chino que escogió su pseudónimo en honor del personaje de la novela del poeta orientalista Victor Segalen, René Leys (1915). Ryckmans, alias Leys, solo quería decir la verdad.
Imponer esa verdad parecía, en 1971, imposible. Hablemos solo de París y de una sola calle, la rue Jacob, en el corazón de Saint-Germain-des-Prés, donde estaba la sede de la revista Tel Quel, financiada por una ecuménica editorial de origen católico. Había sido fundada en marzo de 1960 para defender la pureza de la literatura, en nombre de Paul Valéry, contra el compromiso político sartriano; sorprendentemente, durante mayo de 1968, los telquelianos fueron tozudamente fieles al Partido Comunista Francés, rechazado por la revuelta estudiantil como uno de los pilares de la Francia profunda y conservadora.
El jefe de Tel Quel, Philippe Sollers, un astuto empresario cultural y factótum literario, había avalado la nueva novela, primero, y el estructuralismo después. La fiebre maoísta, a él y a su esposa, Julia Kristeva (de cuya mente tan confusa y tan ambiciosa salta a veces cierto genio), les dio cuando la Revolución Cultural Proletaria ordenada por Mao Zedong ya había sido desmontada por él mismo. Una vez recuperado su poder amenazado tras el fracaso del Gran Salto Adelante (que hizo padecer una hambruna fatal a cien millones de chinos entre 1958 y 1961), Mao inventó esa guerra civil de una década, incubada en el antiintelectualismo más soez y caricaturesco, para que cambiara todo y no cambiara nada. Hasta Hong Kong, cuenta Leys, llegaban los cadáveres arrojados al mar por los guardias rojos. Una vez que Mao se deshizo de su lugarteniente Lin Biao, en septiembre de 1971 mediante un misterioso avionazo, fueron los cadáveres de los guardias rojos, arrojados esta vez al mar por el rehabilitado ejército chino, los que llegaron hasta las costas de Formosa.
El método de Leys al componer su crónica de la Revolución Cultural respondía a otra hermenéutica muy distinta a la telqueliana, decidida, la del sinólogo belga, a abrirse paso entre la selva de bambúes de la prensa oficial china y decodificar cada consigna, omisión o aplauso proveniente de los periódicos del partido, de la juventud comunista, del ejército o de los medios provinciales. Así pudo entender que la primera intención de Mao fue destruir a su único rival peligroso, Liu Shaoqi (1898-1969), un comunista de temple más humanitario que, tras la conferencia de Lushan, concentraba las esperanzas de los millones de agraviados por la locura del Gran Salto Adelante. Contra él –cuya muerte en prisión víctima de la tortura solo fue anunciada tras la del Gran Timonel– se desencadenó una guerra civil en la cual la juventud revolucionaria-rebelde fue arrojada contra el aparato burocrático del partido para impedir que triunfasen en China la desestalinización y el revisionismo de Kruschev. Durante la construcción del socialismo, pregonaba Mao enervando a los guardias rojos, las contradicciones sociales, lejos de desvanecerse, se exacerbaban. Había que destruir el patrimonio cultural y desterrar a todos los intelectuales y científicos al campo, ante el horror de millones de campesinos que apenas tenían para alimentarse a sí mismos, nos cuenta Leys en Los trajes nuevos del presidente Mao. Ese estado de guerra de una década privó de su alma al comunismo chino, dirá Leys en al menos dos momentos: frente a la masacre de Tiananmén en 1989 y poco antes de su muerte cuando homenajeó a Liu Xiaobo, el premio Nobel de la Paz. Desató crueldades inenarrables en el campo, a menudo confundidas con pleitos milenarios entre familias y comunidades, detuvo el desarrollo tecnológico de China y creó, paradójicamente, el desesperado cinismo monetarista de los chinos del siglo XXI. Una vez que Mao destruyó a toda la oposición y humilló a sus enemigos en público, dio marcha atrás. Puso en manos del ejército, cada día más a disgusto con la Revolución Cultural, el restablecimiento del orden e hizo arrestar a los más enardecidos entre sus partidarios de 1966. En el debilitamiento de la Revolución Cultural mucho tuvo que ver la escaramuza sino-soviética de marzo de 1969 en el río Ussuri. Mao entendió que el desorden interno en China podía beneficiar al exaliado –y ahora odiado– “expansionista” soviético, codicioso de extender las injustas conquistas territoriales ganadas antaño por los zares a cuenta de la locura maoísta. En medio de aquel caos, el elegante Zhou Enlai (1898-1976) impedía que el dragón se devorara a sí mismo. Sabiamente, nos cuenta Leys, ese primer ministro consentido de los occidentales dispuso que, al morir, sus cenizas fuesen esparcidas en el aire. Quería ser un enigma, no una momia, como la del Gran Timonel al que sirvió sin parpadear durante medio siglo.
Mientras Sartre y Beauvoir (quienes decepcionados de que el estalinismo no hubiese sido lo suficientemente marxista se habían vuelto sinófilos)1 les daban cobertura legal a los perturbados (por la policía y por sus mentes) maoístas franceses y hasta un Henri Michaux (según lo lamenta su paisano Leys) le rindió honores al Libro rojo en su torre de marfil, los telquelianos iban más lejos: se hacían pasar por expertos en China (su chino nunca les alcanzó más que para dizque traducir, con ayuda de versiones en todas las lenguas, los poemas de Mao) y rechazaban en su revista a los verdaderos especialistas capaces si no de desenmascararlos al menos de ponerlos en algún predicamento. En 1974, dos años antes de la muerte del Gran Timonel y de la subsecuente caída en desgracia de la arpía que tenía por esposa y de sus cómplices, los telquelianos cumplieron su sueño de visitar China. A los Sollers y a su editor Jean Wahl, que acaba de fallecer, los pasearon por las proverbiales aldeas Potemkin y los acompañó de mala gana su íntimo amigo Roland Barthes, que la pasó bastante mal pero llegó, según nos cuenta Leys, indignado… contra el menú de Air France. Alguna trivialidad, debe decirse, agregó el posestructuralista sobre el signo y el significado en una lengua bellamente caligrafiada que el hecho de ignorar (él, Barthes) le parecía una proeza analítica. Sobrevive, como lo lamenta Leys y lo explica Richard Wolin, un popular maoísta impenitente entre los intelectuales franceses, Alain Badiou, orgulloso de la “violencia de lo real” (incluida expresamente la de los guardias rojos) en aquel siglo XX del que uno debería estar avergonzado, según la cita de Canetti traída a cuento por Leys en The hall of uselessness.2
Las razones de la infatuación francesa por el maoísmo las estudia piadosamente Wolin en The wind from the East y a este libro remito al lector, adelantándole que su tema son los franceses y no los chinos, que al profesor neoyorquino le importan poco, interesado como está en demostrar –con eficacia– que la legendaria nostalgia que en el hexágono y en sus inmediaciones padecen por Rousseau y su naturalismo hizo que los telquelianos se enamoraran de un sistema monstruoso del que sabían, además, poquísimo.3 No pocos de los crímenes totalitarios pueden ilustrarse bucólicamente: las acuarelas bávaras de Hitler, la electrificación soviética de la oscura Madre Rusia soñada por Lenin, Mao nadando en el río Yangtsé…
Aparecido el Archipiélago Gulag, descubiertas las atrocidades en Kampuchea, Tel Quel, ante el alivio nuestro y del profesor Wolin, cambió de aires, recibió a una nueva generación de antitotalitarios (los llamados nuevos filósofos) y se dedicó, nueva moda, a luchar por los derechos humanos en el otro lado de la Cortina de Hierro, al grado de que cuando a nuestro amigo Bernard-Henri Lévy le tocó visitar Pekín, ya pasada esa sinofilia, le dio flojera hasta penetrar en la Ciudad Prohibida. Fue entonces cuando algún distraído se acordó y dijo “caray, Simon Leys tenía razón”, como nos lo recordó Ian Buruma al reseñar The hall of uselessness.4
Leer los escritos chinos de Leys (reunidos en su totalidad desde 1998 en uno de los Bouquins de Laffont: Essais sur la Chine) es una experiencia formidable. Son la obra, muy orwelliana en el mejor de los sentidos pues también hay un mal Orwell, de un verdadero periodista que va hilando los hechos frente al lector en 1971, negándose instintivamente (él lo atribuye a su marginalidad belga) a la hermenéutica ideológica: no se trataba de votar por alguna de las facciones, todas ellas culpables de crímenes horrendos, de la Revolución Cultural ni de entramparse en cuál era la más virtuosamente marxista porque a Leys, a la vez liberal y católico, le interesaba hacer entender que ese horror no tenía otro sentido filosófico o metahistórico que el de perpetuar el poder de un sátrapa obsesionado por cambiar China al costo más alto posible porque la mitad de la humanidad, al carecer del carácter proletario, según Mao, no tenía derecho a la vida, según nos recuerda Leys. Más tarde, recapitulando sobre sus primeros escritos chinos, el ya australiano Leys reafirma lo advertido por Kołakowski previamente: desde la perspectiva europea es difícil hablar de un marxismo chino y es probable que hoy día lo haya más que en tiempos de Mao. Cuando el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética sacó de circulación la Breve historia del pcus en 1956, los chinos perdieron la única obra teórica que consultaban, motivo por el cual empezó a desarrollarse el llamado pensamiento Mao Zedong con su corolario de simplezas, citas y letanías, cuya repetición como mantra en el Barrio Latino, durante los años en que Leys se atrevió a hablar, causa inaudito asombro. Mao, dirá Leys en 1990, es a Marx lo que el vudú al cristianismo.5 Un voluntarismo campesino nutrido de la historia china que se hizo milagrosamente de una dialéctica interpretada como catecismo: una modernización brutal, muy propia del siglo XX. Entre todos los delirios persecutorios de Mao al menos uno resultó exacto: haber acusado a Deng Xiaoping, durante las purgas de la Revolución Cultural, de desear la restauración del capitalismo en China.6
A Simon Leys la chinoiserie de los baby boomers franceses le parece uno de los espectáculos morales más repugnantes del siglo pasado. Pero a Leys, quien también escribió una novela contrafactual sobre Napoleón y es experto en literatura sobre el mar, lo mismo que en Lu Xun, le interesaron los chinos, no los franceses (se siente belga y la mitad de su copiosa obra está escrita en inglés). A describir minuciosamente su drama durante los años sesenta dedicó Los trajes nuevos del presidente Mao y sus secuelas (Ombres chinoises, Images brisées, La forêt en feu, L’humeur, l’honneur, l’horreur) y ello se lo agradece una nueva generación de disidentes chinos y no pocos occidentales. La muerte de este admirador de Victor Hugo, Chesterton y Gide (que reúnen a tres de los humanitarismos liberales del siglo XIX que sobrevivieron durante la centuria pasada) entristecerá a todo aquel que se sienta partícipe del espíritu de Orwell: la verdad como una forma de vida, pase lo que pase y nos pese tanto como nos pese. ~
1 Es lástima que el gran Étiemble, también él maoísta en su día, no haya publicado el tercer tomo de L’Europe chinoise (1989) que se detiene poco después de Voltaire…
2 Simon Leys, The hall of uselessness. Collected essays, Nueva York, New York Review Books, 2013.
3 Richard Wolin, The wind from the East. French intellectuals, the Cultural Revolution, and the legacy of the 1960s, Nueva Jersey, Princeton University Press, 2010, pp. 233-287.
4 Ian Buruma, “The man who got it right”, The New York Review of Books, 15 de agosto de 2013.
5 The hall of uselessness, pp. 198-199.
6 Yo mismo fui a Pekín semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008. Los albañiles trabajaban, comían, dormían y defecaban en los cientos de edificios en construcción. Cada mañana, desde la ventana de mi hotel, el piso de enfrente tenía un piso nuevo construido durante la noche. Cuando le pregunté a mi guía sobre el sufrimiento de esos obreros me dijo: “Ellos están felices porque su sacrificio permite, ahora mismo, que sus hijos vayan a la universidad. No es la primera vez que sacrificamos una generación de campesinos ni será la última.”