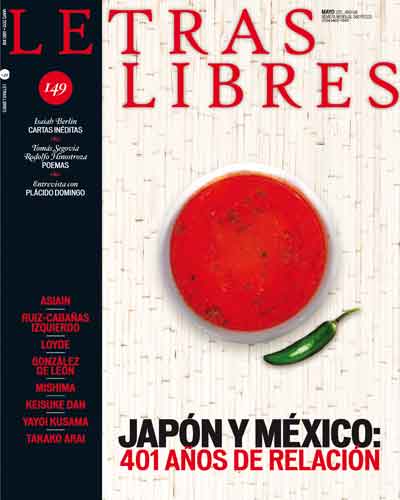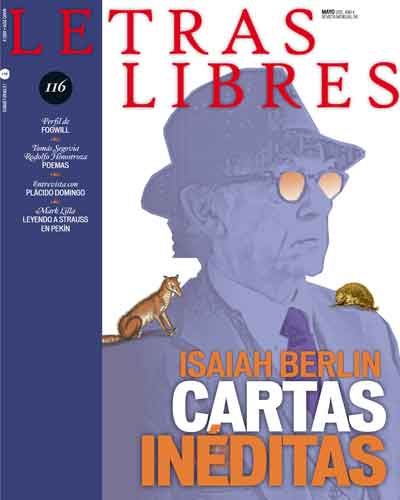A pesar de mi aparente frialdad soy un mueble delicado y sensible, que se involucra emocionalmente con los seres humanos. Recién nacido, con mi flamante vestidura de terciopelo malva, me llevaron a trabajar a un exclusivo lupanar de la colonia Roma, frecuentado por noctámbulos de alta sociedad (políticos, empresarios, gente de la farándula), en el que aprendí a ser un discreto comparsa de las pupilas. La Bandida, mi primera dueña, se enfurecía cuando algún borracho me arrojaba copas o me quemaba con la brasa del cigarro. Era yo su diván consentido. Por falta de cuidados no me podía quejar: el mozo de limpieza lavaba mis manchas a diario y un tapicero me dejaba como nuevo cada seis meses. Pero el histrionismo barato de las hetairas que se reclinaban en mi abullonado respaldo, con el abandono de un lirio exangüe, mientras sus clientes hervían de lujuria, me infundió un prematuro rechazo a los simulacros de la pasión. Si esos infelices se hubieran limitado a saciar su bajo apetito, me habría sentido menos incómodo. Pero como algunos farfullaban juramentos de amor, me repugnaba ser testigo de una farsa que al día siguiente solo les provocaría culpabilidad y jaqueca. Detestaba a los putañeros inveterados, con la autoestima reducida a escombros, que ya no aspiran a ningún placer auténtico, y compadecía a los ingenuos parroquianos enamoradizos, por lo general muchachos de buenas familias con un grave déficit afectivo, que de verdad se entregaban a sus amantes de alquiler. Pobrecitos, cuánto dinero dejaban entre suspiro y suspiro, a cambio de migajas de ternura que hubieran hecho reír a un padrote.
La Bandida cerró su burdel a mediados de los sesenta. Rematado en una subasta, pasé diez años en un salón de belleza para damas distinguidas, vegeté otra década en la soporífera residencia del embajador de Bélgica y luego fui parte del mobiliario teatral del inba, donde los utileros y tramoyistas me maltrataron con saña. Paticojo, despanzurrado y con el terciopelo lleno de lamparones, quedé arrumbado en una bodega maloliente, hasta que un anticuario me devolvió mi antiguo esplendor. De su tienda en la Lagunilla vine a dar a mi actual domicilio: el consultorio del eminente psiquiatra argentino Miguel Aranofsky. No puedo quejarme de mi nuevo dueño: me ha tratado con gentileza y aquí nadie me derrama copas encima. Pero sin el ánimo de ofender a nadie, siento que después de mi largo periplo vital he vuelto a ejercer la prostitución. No es casual que los divanes seamos muebles emblemáticos del burdel y del consultorio psiquiátrico. Allá los clientes pagaban por un simulacro de amor, aquí por un simulacro de amistad. Los pacientes del prostíbulo (me permito llamarlos así porque los conozco a fondo) iban a descargar su energía libidinal, aquí ventilan los complejos, las fobias, los deseos y rencores que han soterrado por miedo al rechazo. Los oídos del doctor Aranofsky son, por así decirlo, el vertedero de inmundicias que sustituye a los cuerpos de las prostitutas. Cuando lo veo asentir con aire circunspecto, haciendo anotaciones en una libreta, mientras un paciente confiesa que de niño pasó vergüenzas atroces porque sus padres lo mandaban a la escuela con los tenis rotos, recuerdo los orgasmos que Dinora, la estrella colombiana del lupanar, fingía con astucia para halagar el orgullo viril de sus clientes.
No me asustan las crisis emocionales de los pacientes desesperados. Al contrario, tengo la íntima satisfacción de contribuir en algo a aliviar sus congojas. Pero me duele comprobar a diario que la gente ya no puede desnudar su alma sin recurrir a los servicios de un confidente mercenario. ¿Para qué les sirven los amigos, si no pueden hablar con ellos de las cosas que más les duelen? Exponer la propia intimidad en busca de empatía se ha vuelto un abuso de confianza. Durante mis estancias en la embajada de Bélgica y en el salón de belleza pude darme cuenta de que la gente cuerda y sociable habla todo el tiempo de naderías. Cuanto más maduran y sientan cabeza, más inocuas se vuelven sus charlas. La importancia social de una persona es directamente proporcional a su incapacidad de abrirse a los demás, pero esa incapacidad la devalúa ante sí misma. La gente acomodada que viene a este consultorio nunca se permite una confesión indiscreta o una discusión acalorada, so pena de caer en el ostracismo social, y por eso necesita pagar por tener una hora de existencia plena en el diván del doctor Aranofsky. Solo en el teatro me ha tocado escuchar diálogos que de veras elevan la calidad de la comunicación humana y por eso añoro las épocas en que formaba parte de una escenografía. No he vuelto a presenciar nada más verdadero que aquella vida ficticia. También la vida social es un teatro, pero en él se representa una pieza barata y cansina donde nadie dice lo que piensa, salvo en el burdel espiritual donde funjo al mismo tiempo como escupidera y altar mayor. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.