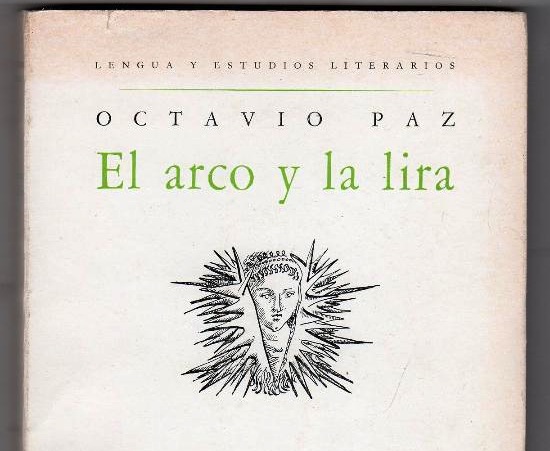Circuló un video en las redes la semana pasada, de esos filmados con un teléfono. La escena sucede en la Secundaria Técnica 42 del Distrito Federal, y muestra a una muchacha que es muy violentamente tironeada y golpeada por otra.
La víctima se llama Angelina, tiene 16 años, es indígena mixteca. La misma edad tendrá la golpeadora, que se llama Rosa. Unos muchachos le cubrieron la cabeza a Angelina con un suéter para golpearla con ventaja. Estos tipos no aparecen en el video, pero aportan la banda sonora: carcajadas cruzadas con hipo, los gruñidos hoscos que piden más violencia. Cuando alguien logra apartarla, Rosa lanza un último, certero puntapié a la boca de Angelina. Alguien se acerca y la obliga a mostrar el rostro ensangrentado.
Horas más tarde, el video está en Youtube, pero no como denuncia sino como baladronada: fue filmado por una aliada de la agresora. En una página de facebook, la agresora y la videoasta se ufanan de la pericia que mostraron en la reyerta.
Angelina salió bien librada: tiene heridas que “dejan cicatriz” (esa rara categoría legista) pero no sufrió lo que muchas otras víctimas de bullying que documenta la internet en México: un amplio catálogo de crueldad juvenil, de una ferocidad rayana en lo inverosímil; la versión juvenil de la sevicia narca. Angelina tuvo también el dudoso beneficio de la “justicia” pues como hubo agravante de racismo la prensa sacudió a la mala conciencia mexicana (tan racista que abraza cualquier causa que la enmascare un poco): el caso llegó a la procuraduría, se citó a las autoridades de la escuela, se localizó a las agresoras.
Poco a poco (hay que reconocerlo) el sistema educativo y judicial se atarea en combatir esas conductas atroces. ¿Será posible en un país tan dominado por formas de violencia pública, de la que la privada es, a la vez, germen y eco? Ojalá que lográsemos impedir que para los niños y los adolescentes la violencia sea, también, más un hábito que una anomalía; que la violencia no se convierta en ese “recurso dialéctico” a la mexicana que deploró Octavio Paz en El laberinto de la soledad.
Porque no es exclusiva de México, claro está, pero entre nosotros es superior: según un estudio de la OCDE, México es el país con mayor índice de bullying entre 24 países estudiados: el 69% de los adolescentes lo han sufrido. Y según el INEGI (2007) el 78% de las mujeres de Jalisco, el DF y el Edomex han sido golpeadas.
Es inevitable conjeturar si la violencia que exhibe Rosa no resultará de otra violencia, la que pudo sufrir en su casa, o el barrio, o también en la escuela, asestada por padres, hermanos, vecinos o compañeros, eslabones de una violencia plausiblemente ancestral: ni los aztecas ni los españoles se caracterizaban por su repugnancia al sufrimiento ajeno.
(Una nota al margen: según el doctor Guillermo Haro y Paz, su primo Octavio fue repetidamente víctima de bullying en el Colegio Francés del Zacatito. Cuando ingresó a primer año “los niños lo molestaban y golpeaban” porque era “bonito y atildado” y le causaron “muchos sinsabores”. Guillermo, que era dos años mayor, lo defendía pero Octavio “tuvo que pelear muchas veces”. Y es curioso, porque era un hostigamiento que también emanaba del lodo racista, pues sus compañeros lo acusaban de extranjero…)
“La crueldad es un placer”, escribe Paz en un artículo de 1943. “Mediante el ejercicio de la crueldad el hombre obtiene un extraño estremecimiento, un goce helado y una satisfacción indudable. Cuando alguien derrama sangre, no por necesidad ni impelido por fuerzas superiores a su espíritu, sino libremente, afirma su propia vida. Ver morir a otro es, ante todo, afirmar la propia vida; humillar al extraño es, también, una afirmación de nuestro valer, conseguida gracias a la degradación del otro.”
¿Cómo explicar esto a la pequeña Angelina, tirada ahí en el suelo, cubriéndose el rostro, vejada y humillada, escuchando las carcajadas, en perfecta soledad? Más difícil todavía… ¿cómo explicárselo a Rosa?
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.