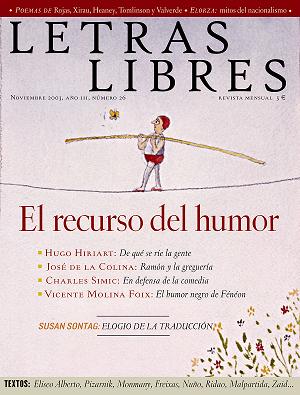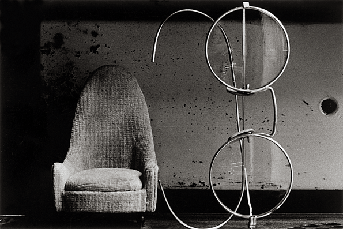Al final del verano de 1970 mi prima Alicia y yo esperábamos, acodados en la barra del bar Boadas, la llegada de Françoise Hardy, una cantante francesa que, además de ser la autora de varios éxitos musicales, iba por la vida como la más competente de las chicas ye-ye. Françoise estaba de visita en Barcelona y figuraba, entre Brigitte Bardot y Silvie Vartan, en el ranking europeo de este género de chicas. Cuando menos esto decía la información que tenía mi prima, esa misma que había compartido conmigo sin sospechar que cometía un error mayúsculo, porque yo era un crío que se metía en todo y desde luego no estaba dispuesto a perderme esa convivencia con la cantante francesa, ni tampoco lo que vendría después, que era visitar a Salvador Dalí en una suite del hotel Ritz. Una tarde completa que me apetecía porque ya estaba aburrido de corretear por el Turó Parc y de espiar, agazapado junto a mi hermano Joan, a las putas y a los gitanos que salían dando tumbos de las cuevas de la Barceloneta. Lo de acodarme junto a mi prima en la barra del Boadas es un decir, porque no tenía estatura suficiente ni edad para beberme ningún trago, nada más la acompañaba a esa misión que le había encomendado el director del periódico, y de paso también acompañaba al escritor francés que nos esperaba ahí, un hombre que bebía con una decisión que me impresionó bastante y que firmaba sus libros con el nombre de Henri-François Rey. La llegada de la cantante Hardy se retrasó cuando menos una hora, misma que el escritor Rey aprovechó para conversar a fondo con mi prima, aunque ahora que lo pienso creo que lo que hacía era tirarle los tejos y desde luego beber whisky en unos vasitos que cogía con dos dedos antes de meterse de un solo envión todo el contenido a la boca, un movimiento veloz y compulsivo que tenía más de balazo que de trago. En determinado momento, cuando empezaba a pensar que mi tarde se había frustrado, entró un chofer vestido de azul oscuro y anunció que Françoise Hardy nos esperaba en el automóvil para conducirnos al hotel Ritz. El chofer, no sé si por homenajear a su patrón o por simple mímesis, llevaba melena y un bigote engominado que terminaba en puntas.
Entre la cantante y Salvador Dalí había una historia previa, habían posado juntos en una serie de fotografías que el pintor apreciaba mucho porque Hardy, además de ser una estrella de la canción francesa, era la modelo más fotografiada de la época. Salimos del Boadas detrás del chofer y abordamos el automóvil, yo detrás de Alicia y el escritor Rey detrás de mí, ya un poco achispado por la serie de balazos que se había bebido. Rey vivía en Cadaqués, hablaba perfectamente el catalán y tenía cierta fama en España por su novela Los Pianos Mecánicos, que Juan Antonio Bardem había llevado al cine, sin mucho éxito, en 1965. La idea del director del periódico era que Alicia hiciera una crónica del encuentro que la cantante y el escritor tendrían con el pintor, aprovechando que Dalí y Luis Marsillach, el padre de Alicia, eran amigos y este nexo, según sus cálculos, ayudaría a mantener la intimidad de ese encuentro. El coche al que nos subimos era enorme y negro, y como el escritor Rey se empeñó en sentarse junto a mi prima, yo fui a dar junto a Françoise Hardy, una belleza de gafas oscuras que todavía gozaba del aura que le había dejado el espectacular éxito de su álbum Tous les garçons et le filles y que era, como escribió Juan Marsé de otra mujer: una actriz tan guapa que, aunque la filmaran en blanco y negro, daba siempre technicolor. Sentado junto a esa mujer, que la crítica inglesa había motejado como the bubblegummy ye-ye girl, hice el trayecto del Boadas al hotel Ritz. Desde ese momento, a pesar de que Alicia en su crónica la describiría como “niña estúpida y engreída, incapaz de hilvanar una frase interesante”, he comprado todos sus discos y he visto en sus portadas cómo la ha ido machacando el tiempo. En 1988, dieciocho años después de aquel viaje en automóvil, cantaba su hit Partir quand même luciendo una atractiva madurez que ya casi se había extinguido para 1996, cuando su canción Mode d’emploi estaba en las listas francesas de popularidad. A esas alturas de su carrera le había dado por vestirse con prendas excéntricas de jovencita y por aderezar sus canciones con una guitarra eléctrica salvaje y francamente incompatible con su delicadeza de baladista meliflua y algo etérea. Françoise Hardy estrenó en el año 2000 una canción de título Puisque vous partez en voyage, una obra no tan desastrosa pero enmarcada por una estética que me hizo desertar y hacer como que le perdía la pista: la Françoise que aparecía en el videoclip había perdido sus calidades de chica ye-ye y era idéntica al cantante David Bowie. Pero en 1970 esta mujer era una reina que daba siempre technicolor y yo iba junto a ella rumbo a la suite de Salvador Dalí, sin reparar ni en su estupidez ni en su engreimiento, y pensando que cualquier cosa que saliera de esa boca iba a quitarme el sueño el resto de mi vida.
Dalí esperaba a sus invitados vestido con una bata roja y sentado en una silla amplia con ínfulas de trono, ajeno a la media docena de personas que pululaban a su alrededor y que ponían en entredicho aquello del encuentro íntimo que había proyectado el director del periódico. En una silla más modesta que ocupaba, digamos, la popa del salón, había un hombre, con físico de guardaespaldas, que sin perder ninguno de los movimientos que efectuaban los invitados pasaba mecánicamente la mano por el lomo de un leopardo que dormitaba en sus piernas. Sin moverse de su trono Dalí abrió los
brazos en cuanto vio que la chica ye-ye cruzó la puerta y ella, sin reparar en nadie más, atravesó la suite corriendo y llegó hasta él y se puso de rodillas para quedar a la medida del abrazo perezoso que le ofrecía el pintor. El chofer, que nos había conducido personalmente hasta ahí, nos dijo, sacándole punta a uno de sus bigotes, que lo correcto era esperar a que el maestro y la cantante terminaran de saludarse y ese impasse produjo, durante un par de segundos, que Dalí pasara la mano por la espalda de su amiga en perfecta sincronía con la mano del guardaespaldas que se deslizaba por el lomo del leopardo. Encima de una mesa había charolas con canapés, una fuente de caviar y una tinaja plateada donde se enfriaban botellas de champaña. El escritor Rey decidió que ese impasse que ya pasaba del medio minuto era perder el tiempo y sin hacer caso de la mirada reprobatoria del chofer, ni del si’l vous plaît que lanzó como refuerzo, sirvió un par de balazos de champaña, uno para él y otro para Alicia. En su camino de vuelta se topó con uno de los globos con forma de almohada que flotaban a media altura por el salón. Dalí terminó de acariciarle la espalda a su leopardo ye-ye y fue entonces cuando el chofer nos condujo frente al trono, o más bien condujo a la periodista y al escritor Rey, porque yo era un anexo de baja estatura en el que nadie parecía reparar. Después de saludarlos y de preguntarle a Alicia por su padre, Dalí dijo que sus dos globos con forma de almohada estaban rellenos de helio, que era el único gas inteligente, capaz de pensar por sí mismo. Mientras el maestro hacía esa revelación yo veía cómo uno de los globos se aproximaba a la entrada de un pasillo demasiado estrecho y cómo, antes de quedarse atrapado entre los dos muros, hacía un giro y entraba de canto como globo por su casa. Dalí atendía de forma distraída a sus invitados. A la periodista y al escritor Rey se habían unido una pareja de hombres con corbata y una señora entrada en carnes que masticaba ruidosamente un canapé. El maestro observaba la cortesía de presentar a unos con otros; me fijé en que a Alicia la presentaba como la hija de Luis Marsillach y al escritor Rey, a saber por qué, como monsieur Barrieres, y todo esto lo iba haciendo distraídamente, sin quitarle los ojos de encima a Françoise Hardy, que se movía de un lado a otro, de proa a popa, conversando a babor y a estribor sin quitarse sus gafas oscuras. El chofer se había instalado en la puerta con la idea de controlar el flujo de invitados y, según había podido ver desde mi posición de anexo insignificante, ya había sido confundido dos veces con el maestro, una de ellas por un jovencito de moño y gomina en el pelo que sin decir palabra se había postrado a los pies de ese hombre que era un verdadero maestro conduciendo y una auténtica nulidad con los pinceles. Dalí buscaba en la chica ye-ye la luz que lo condujera a un nuevo proyecto pop donde pudiera mezclarse su arte con la música; su intento anterior se había frustrado a causa de una simpleza que permanecería oculta durante dos décadas. Al principio de ese año le había enviado a John Lennon una propuesta para que hicieran juntos el camino de Santiago. La idea era montarse en un autobús y parir en el trayecto una versión artística del camino, una obra a caballo entre la canción y la pintura. Lennon nunca respondió a esa invitación que probablemente hubiera producido una obra capital y tiempo después se supo que la simpleza por la que se había frustrado el proyecto había sido un acto del mensajero, un jipi que merodeaba la casa de Dalí y que se había ofrecido a poner la carta en el correo: el maestro había confiado en él y él, deslumbrado por esa pieza de puño y letra del pintor, cuyo destinatario era el más emblemático de los Beatles, había decidido conservar la carta y, como en efecto sucedió veinte años después, venderla por miles de libras a una casa de subastas.
Alicia seguía integrada al grupo que rodeaba a Dalí tratando de sacar la mayor raja periodística posible. Ya había sido presentada por el maestro a otras dos personas como la hija de Paco Rabal y como la hija de su querido amigo Jacques Lacan. Después de que Dalí lo presentara como el sobrino del mariscal Pétain, el escritor Rey, ligeramente ofendido, se había ido a concentrar frente a la tinaja del champaña. Los globos con forma de almohada seguían dando muestras palpables de su inteligencia. Uno de ellos se había recostado en los muslos de la chica ye-ye y se hacía el remolón cuando ella, con una sonrisa que nadie más había sido capaz de provocarle, le decía que no se propasara y que no fuera tan atrevido. La recepción en la suite de Dalí se había convertido en un tumulto; supongo que se trataba de algo habitual, porque el guardaespaldas seguía impávido pasando su mano tosca por el lomo del leopardo y el chofer, cínico y servicial, se hacía fotos abrazando a tal o cual invitado o firmaba una servilleta con un garabato displicente. Aprovechando mi cada vez más cómoda posición de anexo en el que nadie reparaba, me escabullí por el pasillo buscando la habitación donde dormía el genial Dalí. Quería ver su famoso orinal, ese donde efectuaba minuciosas inspecciones de sí mismo, a partir del color y la textura y el olor de sus deposiciones. Después, según el resultado que obtenía, trazaba una dieta o un tratamiento que cumplía rigurosamente. El parámetro general de esas inspecciones era que a un organismo limpio corresponde una pieza clara, suave e inodora, mientras que uno que se encuentra en vías de la intoxicación libera criaturas oscuras que orillan al productor a dar un golpe de timón en su dieta alimenticia. Lo primero que observé fue que el maestro dormía en una cama convencional. Supe que era la de él porque tenía encima unas babuchas y un gorro que hacían juego con la bata roja que llevaba puesta. También observé que uno de los globos estaba recostado en la cama, inteligentemente camuflado entre las almohadas. Me asomé debajo buscando el orinal y todavía no lograba afinar los ojos cuando el chofer y una mujer joven entraron intempestivamente en la habitación y, sin reparar en ese anexo en el que nadie reparaba, se echaron a retozar en la cama. Abandoné el proyecto del orinal y salí junto con el globo a plantarme entre los balazos de champaña del escritor Rey y los muslos inolvidables de la chica ye-ye, que seguían ocupados por el más inteligente de los globos.
Media hora más tarde nos despedimos y el maestro observó la gentileza de acompañar a Alicia hasta el ascensor. “Ahora vengo, voy a despedir a la hija de Moustaki”, le dijo al guardaespaldas, aunque podría jurar que se lo dijo al leopardo. Alicia salió feliz con su reportaje y yo me fui de ahí aturdido y severamente enamorado de la más hermosa de las chicas ye-ye, listo para aburrirme el resto del verano en el Turó Parc y en mi aburrido espionaje en la playa de La Barceloneta.~
La palabra justa
Un joven estudiante de derecho hereda un cuadro robado durante la Segunda Guerra Mundial y se enamora de él; pero el cuadro no lo deja enamorarse de nadie más. Un viudo reciente…
Otra vez caso Cassez bla bla
A fines de febrero de 2011 escribí lo que sigue en este Minutario. Se reproduce por causas ajenas a mi voluntad.
¿Cómo se forma un Henry James?
¿Cómo se forma un novelista? Uno bien podría responder: ¿qué más nos da? ¿No es ya bastante faena intentar entender cómo funciona la obra de un autor? Pero ocurre que en algunos casos las…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES