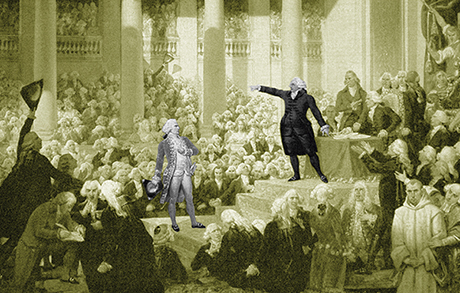Un fuerte terremoto se sintió en abril de 2009 en la frágil región de L’Aquila, zona entre rural y urbana que se halla no lejos del macizo montañoso conocido como Gran Sasso. Entonces murieron más de 300 personas, otras dos mil resultaron heridas y la sociedad sufrió cuantiosos daños materiales y emocionales. Días antes, el comité de expertos en Ciencias de la Tierra que formaba parte de la Agencia de Desastres italiana había expresado sus dudas ante la probabilidad de que ocurriera un sismo de grandes proporciones, pues una interpretación común de la teoría de placas tectónicas supone que la microsismicidad libera energía. Pero la naturaleza no es un ingeniero avezado o un adversario astuto, ni siquiera una entidad perversa e ingeniosa, sino una mezcla de eventos azarosos que se mueven en un espacio y tiempo acotados. A diferencia del clima visible, los sismos se mueven invisibles bajo nuestros pies. Hace unos días, a los expertos se les acusó de “dar información inexacta, incompleta y contradictoria” negligencia y engaño, y fueron sentenciados a purgar seis años de prisión.
No cabe duda que los humanos sentimos especial gusto por los clisés, los cuales muchas veces determinan nuestras vidas. Gracias a los medios de comunicación masiva y a la fe en una cultura tecnocrática, hedonista, triunfalista, mucha gente está convencida de que la ciencia es la nueva religión: si no le haces caso, estás fuera de moda y de este mundo. Lo que empezó como una recomendación con base en datos “fríos”, se convirtió en una certeza, “pues lo dijeron los científicos”. Poco después, los investigadores de una de las disciplinas del conocimiento menos exactas, la predicción de sismos y, peor aún, de su intensidad, fueron acusados por familiares dolidos que necesitaban de un culpable para acompañar su duelo, y contaron con la asesoría de abogados briosos en busca de nuevos litigios. Luego de la sentencia punitiva, el fin de semana el profesor Luciano Maiani, presidente de la Agencia, así como otros funcionarios de esa dependencia, presentaron su renuncia.
Maiani es un ilustre cazador de partículas, a quien en alguna ocasión, cuando era director general del CERN, le pregunté sobre la ríspida relación entre la ciencia de bajo presupuesto y la ciencia que gasta millones. Me dijo que si quieres andar por la ribera, búscate una “piccola barcarola”, pero si deseas cruzar los océanos, debes contar con un buque y estar preparado para todo. Así, ¿en qué ciencia se puede confiar y en cuál no? El asunto no radica en una decisión ética (en todo caso, es más estética), y ni de lejos opera por consenso “democrático”. Tiene que ver con una combinación de accidentes afortunados y pensamientos sagaces y originales. O, como decía Pasteur, la suerte favorece a los mejor preparados.
Como quiera que sea, hoy en día la presión social es tan fuerte sobre una comunidad que se esfuerza por mantener el espíritu, que el error y la duda pueden costarles caro. El penoso suceso me recuerda otro reciente, de triste memoria, que por coincidencia también aconteció alrededor del Gran Sasso. Un grupo de investigadores en física, supuestamente la más exacta, enviaron un chorro de la partícula súper ligera llamada neutrino desde el CERN, en Ginebra, al laboratorio subterráneo localizado dentro de ese macizo montañoso en Italia y tuvieron la osadía de decir lo que estaban “viendo”, sabiendo de antemano no sólo que podrían estar equivocados, cosa elemental, sino que podrían estar en lo cierto. Me refiero a miembros del proyecto OPERA, quienes anunciaron que dichas partículas subatómicas habían viajado más rápido que la luz, “derribando” con ello uno de los paradigmas mejor establecidos de la física en la actualidad, según el cual nada en el Universo conocido viaja más rápido que los fotones. Ante la abrumadora evidencia en su contra, debido a una mala medición experimental, los investigadores cayeron en el descrédito y pasaron al país de la sombras, al depósito de los leños muertos.
El día en que se pronunció la sentencia judicial acababa yo de descender del Telescopio Nazionale Italiano Galileo Galilei, enclavado en la cima de la isla canaria de Santa Cruz de La Palma. Frente al detector de espectros infrarrojos en el espacio profundo, su operador, un astrónomo de Teramo ya entrado en años, me había entusiasmado con la noticia de que, en adelante, a través de esta ventana telescópica orientada al cosmos se buscarían planetas similares al nuestro en galaxias cercanas, incluso en la misma Vía Láctea. No obstante, si llegamos a saber que existieron, aun así parece poco probable que lleguemos a comunicarnos, ya no digamos a encontrarnos. Toda proporción guardada, ¿habría que encarcelar entonces astrofísicos por gastar tanto dinero en no lograr contacto de ningún tipo?
Un escritor interesado en la comprensión pública de la ciencia no puede dejar de ver esto en el umbral de la tragicomedia, un poco verdiana, un tanto fellinesca, salpicada de momentos dantescos y, sin duda, una rara mezcla de la ironía de Lope y la racionalidad de Jean Racine. Viéndolo con frialdad posmoderna, quizá la pifia que cometieron los expertos, presuntos culpables, y cuyo destino, al parecer, será echarse una temporada tras las rejas, fue haber confiado en los datos duros y no en su capacidad adivinatoria. Quienes tomen su lugar deberán saber que tal vez sea mejor que ahora tengan a un lado la ouija de su preferencia y un tarot de Marsella.
(Imagen)
escritor y divulgador científico. Su libro más reciente es Nuevas ventanas al cosmos (loqueleo, 2020).