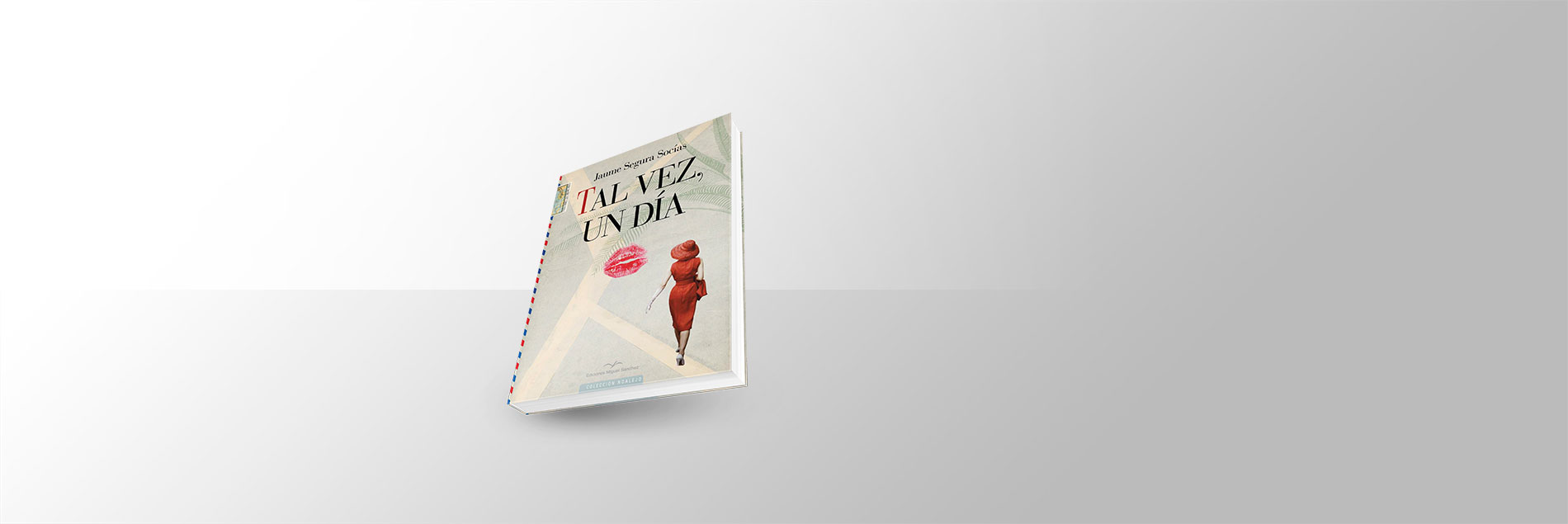Paul Auster, La noche del oráculo, Barcelona, Anagrama, 2004, 264 pp.
¿De quién hablamos cuando hablamos de Paul Auster? ¿Del narrador que en los años ochenta se convirtió en la nueva punta de lanza de las letras estadounidenses gracias a que la crítica francesa reconoció el valor y las aportaciones de títulos como La invención de la soledad, La trilogía de Nueva York (integrada por Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada), El país de las últimas cosas y El Palacio de la Luna? ¿Del poeta cuya habilidad lírica es patente no sólo en Desapariciones. Poemas 1970-1979 sino en su labor como traductor al inglés de Jacques Dupin, Edmond Jabès y Stéphane Mallarmé, entre otros? ¿Del ensayista que en El arte del hambre demuestra que puede practicar con soltura el género de Montaigne? ¿Del editor a cargo de The Random House Book of Twentieth-Century French Poetry y Creí que mi padre era Dios, antología que recupera ciento setenta y nueve de los cuatro mil relatos reales recibidos como parte del National Story Project, lanzado a través de un programa de la National Public Radio? ¿Del novelista que en la década de los noventa, luego de publicar La música del azar y Leviatán —que cuenta con un personaje basado en Sophie Calle, la artista gala con quien Auster colabora en Double Game and the Gotham Handbook—, pareció llegar a un callejón sin salida en Mr. Vértigo y sobre todo en Tombuctú? ¿Del cinéfilo que pese a la reticencia externada en Dossier Paul Auster, una serie de entrevistas con Gérard de Cortanze, y en A salto de mata, su autobiografía, sucumbió al hechizo de la pantalla grande: primero como actor incidental en la adaptación de Philip Haas de La música del azar; luego como guionista y codirector de Cigarros y El humo de tu vecino, el díptico brooklyniano de Wayne Wang; después como cineasta con Lulú en el puente y por fin como responsable junto con su mujer (Siri Hustvedt, espléndida narradora) de la historia de The Center of the World, filme erótico dirigido por Wang?
El caso de Auster (1947) constata que asumir la figura del hombre orquesta no siempre rinde buenos frutos; la incursión en Hollywood, para no ir más lejos, ha afectado su literatura. En 1995, el autor afirmaba: “Tengo ciertos problemas con el cine. No sólo con ésta o aquella película en concreto sino con las películas en general, con el medio mismo […] Trabajar en Cigarros y El humo de tu vecino ha sido una experiencia fantástica, pero ya basta. Es hora de que regrese a mi agujero y empiece a escribir otra vez. Hay una novela nueva llamando a mi puerta.” Esa novela resultó ser Tombuctú (1999), el punto más bajo de una trayectoria que arrancó deslumbrando a crítica y público a ambos lados del Atlántico. A tal tropiezo narrativo, precedido y de algún modo anunciado por el desliz fílmico de Lulú en el puente (1998), le seguiría El libro de las ilusiones (2002), donde Auster ajusta cuentas con el cine a través de un comediante de la época muda que decide esfumarse —la desaparición como clásica estrategia austeriana— luego de un suceso que raya en lo inverosímil y merece ser tachado de hollywoodense. Esta novela, no obstante, tiene los elementos suficientes para recobrar la fe en un escritor que ha elevado los mecanismos de la casualidad y el destino a alturas insólitas; así lo prueban, por ejemplo, las trece historias verídicas de El cuaderno rojo (1993). Fetiche austeriano por antonomasia, el cuaderno debutó en Ciudad de cristal (1985) y pronto se volvió leitmotiv, presencia inquietante que resurge en diferentes libros. Confiesa Auster: “Siempre he trabajado con cuadernos de espiral […] Todo está ahí, reunido en un mismo lugar. El cuaderno es una especie de hogar de las palabras […] Como todo lo escribo a mano, el cuaderno se convierte en mi lugar privado, en un espacio interior.”
En La noche del oráculo, su onceava novela —que se inicia, al igual que Ciudad de cristal, con un vagabundeo urbano: la errancia neoyorquina como ritornello—, el autor hace que el hogar de las palabras mude de color y dueño: ahora se trata de un cuaderno azul importado de Portugal que Sidney Orr, el protagonista, adquiere en un establecimiento llamado El Palacio de Papel en alusión al restaurante que bautiza El Palacio de la Luna (ambos negocios pertenecen a inmigrantes chinos). Es septiembre de 1982 y estamos en la zona de Cobble Hill en Brooklyn, territorio austeriano donde los haya. Alter ego de su creador, con quien comparte profesión, Sidney convalece de una enfermedad casi fatal cuando se topa con la libreta que a lo largo de nueve días lo sumirá en un extrañamiento que evoca una declaración del propio Auster —”En cuanto empiezo a escribir […] el entorno desaparece. Carece de importancia. El lugar en que estoy es el cuaderno”— y ratifica la advertencia de John Trause, colega y amigo íntimo de Orr y trasunto de Don DeLillo: “Esos cuadernos son muy afables pero también pueden ser crueles, y debes tener cuidado de no perderte en ellos.” El extravío de Sidney en el embrujo literario (“Las palabras habían salido de mí como si estuviera tomando dictado, transcribiendo las frases de una voz que hablaba en el idioma cristalino de los sueños, las pesadillas, las ideas desencadenadas”) pone a funcionar la matrioshka narrativa que es La noche del oráculo. En primer plano está la vida conyugal de Orr y Grace, diseñadora gráfica y suerte de hija adoptiva de Trause. En segundo plano está el relato que Sidney comienza a redactar en el cuaderno azul, inspirado —como el filme que Auster y Wim Wenders iban a realizar juntos en 1990 y que nunca cuajó— en un personaje de El halcón maltés, de Dashiell Hammett: Flitcraft, un individuo común que al salvarse de ser aplastado por una viga opta por desaparecer y reanudar su existencia en otra ciudad. En tercer plano está el manuscrito que Nick Bowen, el Flitcraft nacido de la pluma de Orr, recibe en las oficinas de la editorial donde labora: La noche del oráculo, novela fechada en 1927 sobre un militar inglés vuelto vidente al cabo de quedar ciego en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En cuarto plano están las notas a pie de página que completan, a modo de flashbacks y apuntes digresivos, la narración que ocupa el primer plano.
Nutrido por varios afluentes —la obsesión de un hombre con las fotos tridimensionales de su familia; una frustrada versión fílmica de La máquina del tiempo, de H.G. Wells; el affaire entre Grace y Trause que Sidney reconstruye en su libreta—, este impecable flujo en espiral es el logro mayor de La noche del oráculo. No deja de ser irónico que los traspiés, o mejor, que las concesiones hollywoodenses se agrupen en el primer plano narrativo, fundamental para Auster: “En realidad, [esta novela] es simplemente una historia de amor.” Pues no, habría que disentir, es mucho más que eso: una mise en abîme que abre las puertas del laboratorio literario para exponer las cimas y las simas de la ficción, un paseo por ciertos motivos que han hecho entrañable la obra austeriana y que aquí se renuevan —las rutas sinuosas del azar, el padre ausente, el personaje marginal trocado en museógrafo que rediseña el mundo a partir de sus fragmentos (en este caso, a partir de viejos directorios telefónicos). “Quizá —leemos en algún instante— la escritura trata no de registrar eventos del pasado sino de conseguir que las cosas ocurran en el futuro.” Quizá Sidney Orr debió conservar la libreta en vez de destruirla hacia el final de La noche del oráculo, emulando al protagonista de La habitación cerrada (1986); quizá debió permitir que las cosas continuaran ocurriendo en ese espacio interior. Quizá Paul Auster debería escuchar el consejo de una de sus criaturas: “No quiero que pierdas el tiempo pensando en el cine. Concéntrate en los libros. Ahí está tu futuro, y espero grandes cosas de ti.” Nosotros, sus lectores, nos sumamos a este deseo y esperamos que el cambio de color no oscurezca el porvenir de un cuaderno que tanto ha aportado a la actual literatura estadounidense. –
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.