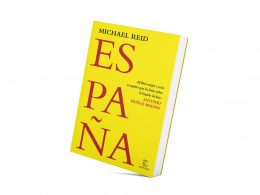Verso No. 1
Para Pak Sung Mi
Pyongyang tiene rostro de mujer,
es tímida y reservada.
Se cubre de una bruma intermitente,
que impide, a quien la observa,
ver su belleza verdadera.
Se dibuja, su silueta,
seductora y escondida, detrás de muchos,
demasiados, muros de humo.
El río Daegong la recorre, pausado, refrescándola.
Pero ni sus aguas, otrora límpidas, hoy lodosas,
logran despertarla de su hipnosis.
¡Oh Pyongyang, nunca dejes de soñar!
Atribuido a Juan Pablo Castel
El paisaje que permite vislumbrar la ventanilla del avión poco ha cambiado desde que despegamos del aeropuerto Capital de Pekín. Niebla entrecortada traída por la humedad del verano septentrional que abraza a la tierra debajo sin dejarla respirar; eso sucede sea cual fuere la República Popular en que uno se encuentre, la de China o la Democrática de Corea, en la que estamos próximos a poner pie.
Del vanguardista diseño de Norman Foster en la que en su momento fue calificada como la terminal aérea más grande del mundo a la poco sorprendente austeridad del aeródromo de Pyongyang hay años luz de distancia a pesar de los poco más de ochocientos kilómetros que separan ambas ciudades. Aunque también entre las dos hay muchas más coincidencias de las que resultan evidentes al ojo avizor, sea este político, social o intelectual.
La fila migratoria avanza a buen paso, incluso con el gran número de extranjeros –rubios, morenos, barbudos o lampiños, nunca inadvertidos en una tierra que en todo momento les recuerda su singularidad–. Los hay canadienses y australianos al igual que franceses y alemanes, un desfile interminable que confunde a quien lo observa y engaña a quien lo califica. Todos, con cámaras y teléfonos móviles. Desde hace ya varios meses se permite ingresar estos dispositivos temporalmente al país; en el pasado había que dejarlos en consigna en el aeropuerto a la manera en que se dejan los bultos al entrar a un supermercado (a fin de no llevar nada escondido –o retratado– en su interior). Casi todos somos “turistas”. Para la República Democrática y Popular se trata de un signo irredento de que no son el reino ermitaño que la prensa extranjera se afana en dibujar. Para los millones de norcoreanos significa un necesario recordatorio de que el mundo no termina al sur del paralelo 38. Para los “turistas” mismos representa una aventura más en forma de sello en el pasaporte que se suma a centenares de otros sellos con distintos colores y grafías. Una conquista en su lista, larga o corta, de lugares recónditos y extraños que con el paso del tiempo quedará solo como un borroso recuerdo y que poco tiene que ver con lo que para ese entonces seguirá viviendo el pueblo hijo del Gran Líder y nieto del Presidente Eterno.
Pasadas las formalidades, un respiro que poco dura, mi guía y mi intérprete me abordan de forma casi intempestiva. Imposible distinguir a uno del otro. Los dos portan camisas blancas de algodón y pantalones y calzado de color negro. En sus solapas izquierdas una especie de camafeo posmoderno, con pinta de “made in China”, muestra la imagen del sempiterno Líder, innombrable más allá de sus barrocos calificativos. Es un distintivo que todo hombre, y toda mujer, debe portar a partir de los quince años cumplidos. Hago patente una duda: “¿Y si un día a alguien se le olvida traerlo?” Mejor que no se le olvide a nadie, responden al unísono guía e intérprete. “¿Cómo dieron conmigo?”, pregunto, de manera nada indiscreta si tomamos en cuenta que tengo la misma apariencia de un tercio de quienes hemos bajado del avión proveniente de China, único país desde el que puede uno entrar a Corea del Norte. “Lo sabíamos”, contestan de nuevo al unísono. Su español es casi perfecto para dos personas que nunca han salido de Pyongyang y su sonrisa, más siniestra que sus palabras. Y es que Pyongyang no sabe sonreír, porque quizá nadie le ha enseñado. Es comprensible: sus motivos son pocos si no es que inexistentes, aunque siempre haya quien como mi madre ría por no llorar.
La segunda mitad de la semana –cuando ya es imposible distinguir un día del siguiente–, Pyongyang finalmente comienza a tener sentido: las estatuas de Kim Il Sung y de Kim Jong Il y los miles de focos multicolores que adornan de noche los rascacielos deshabitados; la música que loa al Líder Supremo y su descendencia proveniente de cientos de bocinas colocadas por toda la ciudad; las tiendas de estantes vacíos y los eslóganes revolucionarios en las paredes de los estadios deportivos; los niños vestidos de pioneros y sus rostros reacios; los prístinos pasillos de mármol de las estaciones del metro y las kilométricas calles con policías de tránsito en cada cruce pero sin autos; los teatros, circos y óperas sin público; las hileras de gente andando sin propósito y con los ojos fijos al suelo; la ausencia completa de ruido; el silencio tan acuciante como la neblina y la humedad; el mausoleo al Líder Supremo, omnipresente y, al parecer, omnisciente. Todos ellos, testimonios vivos de una ciudad muerta.
La ideología Juche –“los propietarios únicos de la revolución y la construcción son las masas”– resulta un legado hueco que yace en forma de estela a la ribera del río. A su sombra, y a su pesar, la vida, más allá del “trabajo”, florece, aunque con miedo y a paso lento, en la imagen de un par de ancianos haciendo gimnasia o un padre llevando al hijo a cuestas en bicicleta. Aquí todo mundo es sospechoso y tiende a sospechar. Nadie quiere desaparecer al tiempo que todo mundo prefiere hacerlo, al menos de esa mirada que todo lo ve y todo lo juzga.
Pyongyang va mucho más allá de lo axiomático, es liberadora en el más literal sentido de la palabra, bendice a pesar de oprimir. Es inocente, virgen y, hasta cierto punto, mágica; es una prisión solo para quien quiere verla de ese modo. Las últimas postales: el susto de mi intérprete cada vez que nos subimos al coche, porque a sus veintipocos años está tan poco habituado a andar en auto que se marea al punto del vómito; los ojos sorprendidos del chofer al ver un video musical en la pantalla de mi celular; las risas, esas que al final Pyongyang volvió a regalarme pero ahora sin aprehensión ni suspicacia justo antes de verla por última vez, al degustar junto a mis anfitriones, ahora casi familia, ese pulpo seco al lado de un tarro de cerveza. ~
(ciudad de México, 1977) es diplomático, periodista y escritor. su libro más reciente es “Diario de Londres” (Taurus, 2019).