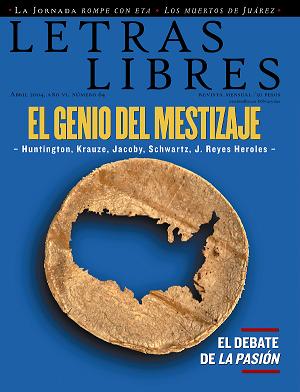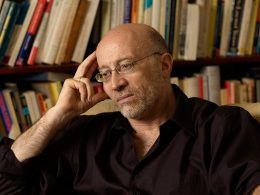El 15 de agosto se celebró la fiesta del pueblo en Piaxtla, cerca de Tulcingo, y la veneración de la Virgen se desplegó como desde hace decenios, si no es que siglos. Hubo misa en la vieja iglesia, y luego una procesión recorrió el pueblo. Hombres recios, bronceados, transportaban en hombros la santa imagen. Ancianas de rebozo y velo retenían a los niños de la mano al paso del icono, seguido de monaguillos y una banda de metales, a través de las calles tapizadas de flores, mientras se desvanecía la luz de la tarde.
Pero este año, como en los últimos años, había una diferencia. Una parte considerable del público eran personas que obviamente no trabajan bajo el sol y no conocen bien las antiguas costumbres del pueblo. Algunos, de unos veinte años sobre todo, llevaban pantalones anchos, de los que usan los chicos de los guetos, y gorras de beisbol con la visera en la nuca. Otros, mayores de treinta años y de poco más de cuarenta, parecían europeos de clase media, iban bien vestidos, bien arreglados, discretos, con gafas de moda y buenos relojes. Casi todos eran hombres, pero algunos iban con sus esposas. Y hasta un visitante que acudiera por vez primera podía distinguirlos de la gente del pueblo, no sólo por su ropa más costosa, sino también por sus caras más abiertas, por la forma de mirar a los ojos y sonreír a los extraños. Eran los jóvenes del pueblo que habían ido a Estados Unidos a trabajar y ahora volvían por añoranza a visitar el viejo pueblo, y se notaba, incluso por la forma de caminar, que su experiencia en Estados Unidos los había transformado de alguna manera.
La Mixteca poblana tiene veinticinco años mandando emigrantes a Estados Unidos, sobre todo a la zona de Nueva York. Y hoy en día, a diferencia de otra época del siglo XX, al amparo del programa gubernamental Bracero, los hombres no van a Estados Unidos al trabajo agrícola y luego regresan, con poco contacto real con la vida de Estados Unidos (en pueblos como Piaxtla y Tulcingo hay veteranos del programa Bracero, y no tienen nada de estadounidenses, siguen siendo campesinos mexicanos que pasaron unos meses o años en ese país).
Hoy, la experiencia es diferente. Los emigrantes trabajan en las ciudades y en el campo. Incluso los más marginales están en contacto con la cultura de Estados Unidos, aunque a menudo sea una cultura de gueto. A unos no les gusta el vecino del norte o no les va bien y se regresan a vivir en México. Pero a otros les va bien en su nueva vida, les gusta y despierta algo en su interior, y antes de que se den cuenta ya están integrándose a zancadas. Pero de cualquier manera, si se quedan un tiempo, hoy la mayoría de los migrantes sufren grandes transformaciones, a veces en una forma que ellos mismos apenas reconocen, y esos cambios sin duda tendrán consecuencias de largo plazo tanto para su región como para Estados Unidos.
La gente en Tulcingo se preocupa sobre todo por los efectos nocivos que llegan de Estados Unidos: la bebida, las pandillas y otras conductas marginales que los migrantes más jóvenes pueden traer de regreso, ya sea durante unas vacaciones de un año si no les va bien en por allá, o cuando regresan a vivir en el pueblo. Se los ve en Tulcingo, andan por el pueblo, son inconfundibles no sólo por su atuendo del gueto sino por su comportamiento rudo. “Mira eso”, le dice David Bravo, migrante de 52 años que ha regresado al pueblo, a una visita a la que le está mostrando el lugar. El objeto de su enfado son dos jóvenes de más de veinte años, en camisetas de futbol americano muy holgadas y gorras con la visera a la nuca, conversando con una chica del pueblo en la esquina de una calle. “¡En Tulcingo! —exclama indignado Bravo—. Y los chicos de aquí ven eso y quieren hacer lo mismo. Dicen: ‘Quiero ir a Estados Unidos y ponerme así de loco’.”
Qué costumbres exactamente traen de regreso los jóvenes y qué tan nocivas son es algo difícil de saber. Las personas mayores se quejan de muchas cosas, desde las pandillas hasta el sida, la falta de respeto y el lenguaje grosero. A veces la transgresión parece poco más que una mera sensibilidad moderna: la libertad de tomar cada quien sus propias decisiones y vivir y vestirse como le apetece, lo que no cuadra a las personas educadas bajo el código de un pueblo chico. Sin embargo, las pandillas y la bebida en exceso son suficientemente graves como para hacer que el pueblo imponga a veces el toque de queda a media noche a los jóvenes. Y aunque no se ven indicios de drogas ni de armas, los grupos de la iglesia y otros adultos preocupados insisten en que sí hay ambas cosas, y organizan una serie de actividades, sobre todo deportes, y también clases de música, cine, orientación psicológica, para mantener ocupados a los adolescentes del lugar.
Y otra cuestión todavía más difícil, según los ancianos más reflexivos, es la forma en que cada vez más personas del pueblo, y no sólo los que han estado en Estados Unidos, adoran hoy en día el dólar. Aquí y en Nueva York, la conversación con la generación anterior invariablemente llega a lo que consideran la debilidad de carácter y el egoísmo de los jóvenes actuales. Los imberbes educados en el bienestar que hoy llega del norte no saben trabajar, pierden la brújula en Estados Unidos, no les mandan dinero a sus familias. Sólo quieren divertirse. “Nosotros aprendimos y trajimos lo bueno de Estados Unidos —afirma el emigrante Rafael Rosalindo, que ya ha vuelto al pueblo—; ellos sólo aprenden lo malo”. Los adultos no culpan del todo al vecino país del norte, se dan cuenta de que es un fenómeno humano. Pero es producto del nuevo estilo de vida del pueblo. Y ahora, aterradoramente, está poniendo en peligro esa forma de vida con la amenaza de interrumpir por completo la llegada de las remesas.
Y encima está el sida, que sin duda es el peor de los males. Casi todos los jóvenes migrantes se van a Nueva York sin esposas, e invariablemente algunos recurren a las prostitutas. Cuando se enferman, no siempre se enteran de lo que les hace daño y, al volver al pueblo, sin proponérselo, propagan el virus. Y una cifra desproporcionada de ellos se enferma. Los mexicanos, que son entre el diez y el quince por ciento de la población latina de Nueva York, representan el treinta por ciento de los casos de sida entre los latinos, explica Gabriel Rincón, presidente de la Organización Mixteca, un grupo de Brooklyn que ofrece servicios de salud a los inmigrantes. Los médicos locales ni siquiera intentan calcular el número de casos de sida que hay en el pueblo, aunque desde cualquier punto de vista es considerable.
Con todo, aun los migrantes que regresan y dicen que no les gustó Estados Unidos —los que más se enfadan por las costumbres que otros están trayendo al pueblo—, ellos mismos han cambiado definitivamente, a menudo para bien. Los que han estado fuera se dan cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra forma, y se quejan de las viejas costumbres, a menudo mofándose de ellas por “mexicanas”: la falta de limpieza, la basura en la calle, la indiferencia ante la puntualidad, la corrupción. Lo que resulta todavía más dramático es que muchos han desechado el fatalismo que aprendieron de niños y se han dado cuenta, a menudo con visible impresión, de que pueden enfrentarse a la autoridad y presionar para hacer que cambie lo que no les gusta.
David Bravo, que pasó veinte años en Nueva York y regresó a Tulcingo para abrir una pizzería, ahora pasa la mayor parte de su tiempo libre tratando de contrarrestar lo que considera una perniciosa influencia de Estados Unidos. Pero la forma misma en que lo hace tiene sabor estadounidense: ponerse de pie y hacer una crítica pública, organizar a los demás para intervenir, y todo con una actitud de confianza en sí mismo que parece muy poco común en México.
El alcalde de Tulcingo, Sergio Barrera, también fue emigrante, y es alguien que dice abiertamente que hoy hace las cosas de otro modo a consecuencia de los años que pasó en Estados Unidos. Entre lo que dice haber aprendido está la prioridad que le otorga a la educación, la transparencia con que trata los dineros del pueblo, su decisión de que su gobierno rinda cuentas. “Cuando prometo algo —sostiene— es porque voy a cumplirlo. No como los políticos mexicanos tradicionales, que creen que basta con hablar.”
En cuanto a los políticos de viejo cuño del lugar, ahora se les ha complicado mucho la vida, gracias a los repatriados y a los migrantes que están en Estados Unidos. Según Carmelo Maceda, dirigente de la comunidad de Tulcingo en Nueva York, el principal tema de sus conversaciones con los políticos mexicanos que hacen campaña en Estados Unidos es la corrupción de la policía en México. “Si yo hago algo que está mal —dice Maceda—, que me multen. Voy al distrito y pago la multa. Pero que no me paren en la carretera y me quiten mis dólares sólo porque quieren dólares. Eso no. Ya aprendimos en Estados Unidos, y ahora insistimos en que sea así aquí, en México.”
El legislador poblano Rafael Moreno Valle también es una especie de repatriado. Estudió en la Universidad de Boston, y luego se curtió trabajando en Wall Street. Habla con el tipo de candor de los repatriados sobre la diferencia entre los mexicanos comunes y corrientes —”perezosos, irrespetuosos con la autoridad, ¡tiran basura en la calle!”— y los migrantes, que son puntuales y trabajadores. ¿Qué produce este cambio? Según el legislador, las personas que “están dispuestas a dar ese paso terrible”: desarraigarse y dejar a sus familias, para tener éxito a toda costa. Y luego caen en la competitividad de la sociedad de Estados Unidos. “Allá tienes que ganarte el sustento —afirma—. O trabajas o te mueres. Si te va bien, obtienes tu recompensa. Si trabajas mal, te echan.” Los emigrantes que no aprenden eso, los jóvenes flojos de los que se queja la gente del pueblo, regresan al terruño en algún momento. Pero otros pronto adquieren las costumbres estadounidenses y se hacen más exigentes, consigo mismos y con los demás.
Esta explicación suena cierta, pero el trabajo intenso y la ambición no son todo lo que adquieren en Estados Unidos. Juan Flores, que se fue de Piaxtla a Nueva York en 1976, ahora regresa al pueblo cada cinco años aproximadamente, para la fiesta, y visitar a su familia. Cinco de sus nueve hermanos y hermanas están en Nueva York, pero sus padres siguen viviendo en el modesto rancho en que él creció, y su vida es básicamente igual desde que eran niños, y tal vez desde la infancia de sus padres. Cuando Flores y cinco de sus hermanos fueron a la casa paterna a comer, un sábado del mes pasado, resaltaba mucho el contraste entre ambas formas de vida.
Flores es ahora estadounidense. “Tengo mi pasaporte azul —resplandece—. Estoy contento allá.” Está orgulloso de su trabajo de cocinero en el Century Association, un club privado en el centro de Manhattan. Es propietario de dos casas y tiene una moderna camioneta. Sus tres hijos han llegado a la universidad, y, a diferencia de muchos migrantes que sueñan con regresar a vivir a México, aunque saben que es poco probable, Flores no se engaña. “Quizás me retire a Florida —explica—. Pero ¿regresar aquí? De ninguna manera.” Cuando llega la siguiente generación —su hija y algunos primos—, aclaran por qué. Adolescentes completamente estadounidenses —una de ellas con su piercing en la lengua—, se han arraigado plenamente en Estados Unidos y van a educar a sus hijos —comprendidos los nietos de Flores— en ese país.
La diferencia que Estados Unidos ha significado para Flores se muestra en cuanto llega a la casa de sus padres. Su papá está afuera, en ese paisaje áspero y brillante, bebiendo con otros hombres cerca de un horno excavado en la tierra, en el que se cuece un chivo. Las mujeres están dentro, en un patio lleno de flores, preparando la comida y conversando entre ellas. Es la tradicional separación mexicana de los sexos. Pero Flores no quiere saber de eso, ni de los papeles sociales que eso acarrea, e inmediatamente se va a servirles sus bebidas a las mujeres. “Mi esposa y yo compartimos todo —explica—. Yo cocino y ayudo en la casa. Ella puede decirme lo que quiera, lo que tenga que decirme. Y también mis hijos.” Al preguntarle si así había crecido él, se ríe y responde la parte fácil de la pregunta. “Mi papá no sabe ni encender la estufa.”
Flores evidentemente es un hombre ambicioso: habla mucho de quién en su familia ha tenido éxito y quién no. Es un concepto por completo ajeno a su padre campesino, y que seguramente aprendió de joven en Nueva York. Pero mientras más habla, es más evidente que lo que realmente aprecia de Estados Unidos es la libertad que encontró allá. Le gusta poder gastar dinero cuando quiere. Disfruta del espacio para experimentar su estilo de vida, basta escucharlo contarle a un extraño que bebe vino y prepara en casa platillos internacionales. A diferencia de su padre, que una vez que heredó el rancho aprendió muy poco más durante su vida adulta, Flores habla constantemente de aprender cosas nuevas. Y se siente libre, día con día, de reinventarse. No ha olvidado que es mexicano, y eso también le gusta: le gusta beber con los otros hombres y tirar con la pistola de su padre, y pasar la tarde en los tendidos de la plaza de toros de Piaxtla. Pero, a diferencia de su padre, es sobre todo selectivo, y la diferencia se observa en la forma misma con que se mueve, esa confianza fácil y abierta de los estadounidenses que distingue a todos los migrantes que regresan a la fiesta.
¿Y cuál es el resultado neto? ¿Los efectos de la migración son buenos o malos? Si los mexicanos preocupados tienen razón respecto a la generación más joven, pronto podría acabársele el juego a los lugares como Tulcingo. Si los jóvenes están tan mal acostumbrados por el río de remesas y no quieren trabajar, si la conexión con Estados Unidos a fin de cuentas se desinfla de esa manera, entonces el auge pronto se transformará en ruina. Pero si arraiga un desarrollo verdadero, entonces los valores de los estadounidenses, como los que han estado llevando de regreso los migrantes —la puntualidad, la responsabilidad, la determinación y el espíritu de confianza en uno mismo—, podrían convertirse en el mejor activo para la región. Crear un clima económico y jurídico en el que esas personas puedan florecer es un reto para México y, en cierto grado, para sus amigos en Estados Unidos. Mientras tanto, qué duda cabe, para Nueva York será una ganancia si lo mejor y más inteligente de la migración arraiga en Estados Unidos y madura para convertirse en ciudadanos como Juan Flores. ~