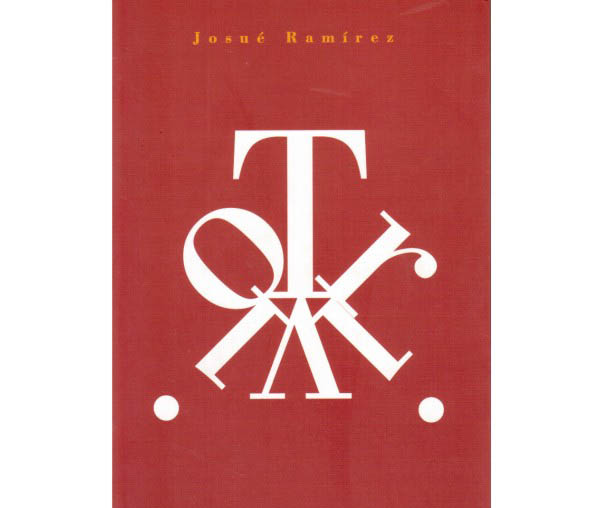El
escenario y sus circunstancias, aunque verificables, parecen
absolutamente inverosímiles, pero en su momento fueron
habituales: dos Juanes y dos Diegos que cada domingo por la tarde se
reunían puntuales a ejercer el ritual de una partida de
dominó. Hubo jornadas que transcurrieron en silencio y, por lo
menos una, donde el juego desplegó el ir y venir de las fichas
mientras los cuatro oían, sin necesariamente escucharlo, el
tango Uno como
música de fondo, un telón místico donde la voz
de Gardel se volvía un lejano bálsamo entrelazándose
con las pocas voces que exige una buena partida de dominó y
con el ruido inconfundible de esa sola ficha que cae sobre la mesa
como una lápida de mármol en miniatura.
La
trama, si bien es simple, no queda exenta de misterio, de ese azar
indescifrable que marcó un cruce de destinos, quizá,
sin que alguno de los cuatro jugadores en cuestión se diera
cuenta. Si acaso, habría que agregar que uno no siempre
percibe los dictados de su destino, sino quizás algunos aromas
apenas perceptibles que nos llegan –como un viento ligero– desde
el futuro desconocido que nos depara la vida. Lo saben bien los que
acostumbran el ritual de la ficha: el dominó conjuga una rara
matemática que no necesariamente podría calificarse de
precisa, pues al número aparentemente finito de sus piezas
habría que agregar las combinaciones infinitas que no siempre
logra calcular el más diestro de sus jugadores. Entre los dos
Juanes y dos Diegos que ocupan el recuerdo de esta historia habrá
que conceder que hubo más de un domingo en que parecería
que se sabían interlocutores de un misterio; cuatro a la mesa
donde repetían semana a semana el azaroso rito de lo
circunstancial, sin preocuparse por las posibles patrañas que
acostumbra jugar el destino o los pormenores y minucias de la
realidad circundante. Se reunían a jugar y ya está. Un
pacto banal, aunque en la mente de quien ahora los invoca parecería
sustentarse la trama de un tratado literario; un acuerdo
consuetudinario, ligero. Dominical.
Si
acaso, hubo domingos en que alguno de los Juanes o un Diego elegían
aderezar la partida con referencias a las magias inherentes del juego
mismo. Está el domingo, por ejemplo, en que uno de los Diegos
ponderó a manera de ensayo verbal que no dejaba de ser
enigmático el remoto origen o la incierta costumbre de ir
acomodando en escaladas numéricas las fichas talladas en hueso
y marfil, con pequeñas incrustaciones de ébano…
-–Será
porque en francés se le llamó “dominó” a la
caperuza negra con forro en blanco que usaban los frailes en
invierno–, alcanzó a decir el otro Diego antes de que uno de
los Juanes interrumpiera, con cierta vehemencia:
-–No
estoy muy seguro de que el nombre le venga de ahí… Se sabe
que el juego se inventó en China hacia el año 1000 y
que venía de la India…
–…
sí,
pero llegó a China– completaba el otro Juan –como
derivación de los dados cúbicos y, para tal caso, se
sabe que el nombre de la máscara de los carnavales se llama
dominó, por razones al revés: porque es blanca con
rombos en negro, o bien negra con cuadrantes blancos, y se le llamó
dominó precisamente por su parecido con las fichas y no porque
el atuendo antecediera al juego.
Está
también el domingo en que alguno de los Juanes –quizá
por haberse preparado con la lectura de algún tratado leído
en la biblioteca– informaba a los demás que las fichas del
dominó chino representaban originalmente alguna de las
veintiún combinaciones posibles al arrojar un par de dados, y
el domingo en que uno de los Diegos agregó que los antiguos
chinos también habían llegado a dividir las
advocaciones del juego en dos: militar y civil, como si el juego
pudiera alentar el azar de sus combinaciones numéricas con dos
clases de implicaciones vitales. La discusión ese domingo
derivó entonces hacia un cuarteto entretenido donde las voces
abogaban en pro o denostaban en contra de la posible interpretación
de su juego como un torneo a escala entre ejércitos
combatientes o una minúscula representación de la vida
humana.
Aquí
es el momento oportuno para agregar un dato inexplicable en términos
numéricos, aunque no exento de cierta ponderación en la
teoría de las probabilidades. Sucede que el padre de uno de
los Diegos, poeta y cineasta de prestigio, había dirigido un
largometraje –años antes de que se reuniera el cuarteto que
nos ocupa– y había ofrecido a uno de ellos, Juan, un papel
en silla de ruedas. Escritor de párrafos desafiantes y
afiliado a la literatura sin ambages, Juan aceptó el papel sin
saber que la vida o el destino –años después de la
exhibición de la película– le depararía el
crucigrama enredado de jugar dominó cada domingo postrado
precisamente en una silla de ruedas por una enfermedad inesperada, e
impredecible, que no alteraría un ápice su enigmática
sensibilidad artística, aunque mermara sustancialmente las
circunstancias anatómicas de su movilidad. El papel que actuó
en la película sería entonces no más que un
aviso o ensayo de la vida que le esperaba, sentado en una silla de
ruedas, domingo a domingo, aunque tampoco estuviera predicho ni
prefigurado que el ritual semanal del dominó conjugaría
la presencia de su hijo, el otro Juan, editor de elegantes libros de
arte. Creo ya haber dicho que el cuarteto lo completaban Diego, hijo
del poeta y cineasta, también editor de libros elegantes,
literaturas de altos vuelos y catálogos minuciosos, y el otro
Diego, editor de todo párrafo posible, hacedor de cajas donde
contiene arquitecturas y filosofías en miniatura, dibujante y
pintor de paisajes utópicos y, además, portero de un
prestigiado club de futbol.
Escrito
el párrafo anterior, el lector quizá comprenderá
entonces las circunstancias del domingo en que Juan, el escritor,
abogó por la endeble teoría de que el dominó fue
un juego originario de los mayas, por aquello de la invención
del cero y su representación sin puntos en las fichas del
juego. Está también el domingo en que Diego, el editor,
apeló a la noticia de que, hasta que llegó a Italia en
el siglo xviii, el juego que los embelesaba domingo a domingo no
adquirió posibilidades de verdadera belleza, lo que Juan, el
editor, refutó con algunas citas para ensalzar la estética
superior de las fichas chinas, más alargadas, o el atractivo
primitivo, quizá incluso simple, de un dominó egipcio
llamado desde tiempo de los faraones “Chuti Mul” o “Siete
Mulas”, por haber introducido a orillas del Nilo no solamente el
concepto del cero (quizá al mismo tiempo en que, al otro lado
del mundo, los mayas ya lo ejercían en sus cuentas), sino
además la medida del sistema métrico decimal, tal y
como lo conocemos hasta el día de hoy. Ese mismo domingo,
Diego, el portero y artista plástico, agregó con cierta
filosofía que lo que sí parecía una exageración
aberrante era el llamado dominó cubano, al incluir la
duplicidad del número nueve, doce o quince, multiplicando ad
libitum el orden incontestable del Universo, “de por sí,
infinito”.
Hubo
entonces el domingo en que Juan, el escritor, evocara desde su silla
de ruedas el raro poema Te
honro en el espanto de Ramón López Velarde.
Empezó a recitar los primeros versos, sin que los tres
acompañantes entendieran o precisaran de alguna explicación,
dejándose apresar por la poesía sin que se moviera una
sola ficha sobre la mesa. Ya
que tu voz, como un muelle de vapor, me baña/ y mis ojos,
tributos a la eterna guadaña,/ por ti osan mirar de frente el
ataúd;/ ya que tu abrigo rojo me otorga una delicia/ que es
mitad friolenta, mitad cardenalicia,/ antes que en la veleta llore el
póstumo alud;/ ya que por ti ha lanzado a la Muerte su reto/
la cerviz animosa del ardido esqueleto/ predestinado al hierro del
fúnebre dogal,/ te honro en el espanto de una perdida alcoba/
de nigromante, en que tu yerta faz se arroba/ sobre una tibia, como
sobre un cabezal;/ y porque eres, Amada, la armoniosa elegida/ de mi
sangre, sintiendo que la convulsa vida/ es un puente de abismo en que
vamos tú y yo,/ mis besos te recorren en devotas hileras/
encima de un sacrílego manto de calaveras/ como sobre una
erótica ficha de dominó. Silencio de
estupor, aunque no hubo aplausos, las fichas que empezaron a rondar
ruidosas sobre la mesa aparentaban lo más cercano a una
ovación cuando las manos de los Diegos y de Juan, el editor,
sellaron la recitación con un ánimo muy parecido a la
admiración, aunque no tuviera el momento eso que se conoce
como una explicación racional. Como un puente
de abismo en el que iban los cuatro jugadores en torno a
la mesa, la partida de ese domingo proseguía como si nada,
aunque cada pase de manos parecía llevar el eco de alguno de
los versos. Cada uno de los jugadores imaginando su propia devota
hilera de besos o la
cerviz animosa del ardido esqueleto; alguno tiró la
doble cinco pensando en la
armoniosa elegida de su sangre, mientras otro, desechaba
la incómoda mula del seis como un simbólico tributo
a la eterna guadaña y entre el silencio compartido,
todos, quizá honrando
en el espanto la indeclinable filiación semanal a
una erótica ficha de
dominó.
Así
como en las cantinas se ha configurado, al paso de las generaciones,
una serie de letanías que acompañan a la puesta en
juego de cada una de las fichas de dominó, así la
partida dominical que nos ocupa en esta historia se volvió
afecta a la evocación de versos sueltos de López
Velarde para cantar determinados giros sobre la mesa. A contrapelo
del borracho que puede espetar que suelta “la más cacariza”
al golpear la mesa de una cervecería con la doble seis, en el
juego de los Juanes y los Diegos se llegaba a escuchar como sinónimo
de la mula del uno: “aquí
van mis ojos, tributos a la eterna guadaña” o “Ya
que tu voz, como un muelle de vapor me baña” para
anunciar que se ponía en juego la blanca doble, precisamente
para instalar un silencio.
Llegó
el domingo en que Juan y Diego, editores, lograban mano tras mano,
ronda tras ronda, una aplastante partida tras otra por encima de los
esfuerzos de Juan, el escritor y Diego, el portero filosofal. Ni
guiños ni versos lograban telegrafiarse Juan, desde su silla
de ruedas, y Diego desde la resignada conciencia de la derrota (ya
conocida por él ante el cobro de algún penalti) y sus
miradas llegaron a confundir cuál de los dos llevaba la mano
ante el repetido asedio de los otros Juan y Diego.
De
pronto, como una rima intempestiva, Diego el portero artista y Juan
el escritor de párrafos implacables empezaron una recuperación
de puntajes que podría dignificar la suma final de ese
domingo, cuando empezó a sonar con insistencia el timbre de la
puerta. Juan el editor, se levantó para ver quién era,
y volvió informando que se trataba de un impertinente que
insistía en hablar con Juan, el escritor, para cumplir una
supuesta entrevista pactada previamente. Al volver a la partida, y
confiarle a los demás que le había dicho al interfecto
que su padre no se hallaba dispuesto y que no había
considerado conceder entrevista alguna, volvió a sonar el
timbre en lo que parecía ya una insistencia necia. Mientras
Juan, el editor, volvía a la puerta para encarar al tenaz
impertinente, Juan, el escritor pidió a los Diegos que lo
movieran con todo y silla, con todo y mesa, con todo y fichas, al
rincón más apartado del jardín, para esconder el
escenario “por si el energúmeno, que aquí nadie ha
invitado, insiste en buscarme”.
Disuadida
la amenaza de una interrupción innecesaria (aunque el
periodista de marras se fue gritando improperios) los dos Juanes y
los dos Diegos reanudaron la partida, justo donde la habían
dejado: en el ánimo –que creo haber ya apuntado– con el
que parecía recuperarse la pareja que había soportado,
hasta ese momento, el sabor de una derrota tras otra. Moviéndose
nervioso, Juan el escritor, desde su silla de ruedas, parecía
ordenarle a Diego, el filósofo futbolista de cajas artísticas,
que ni se le ocurriera intentar dictar la mano para la siguiente
ronda, pero éste al levantar en bloque las siete fichas para
la nueva ronda –cobijándolas celosamente con las palmas
extendidas de sus manos– no hizo caso y descansó en pleno
centro de la mesa la uno-seis. Juan, el editor, sentado a su derecha
jugó con lo que pudo por el lado del seis; Juan, desde la
silla de ruedas siguió la misma ruta, tirando una ficha que
sumaba ocho puntos y Diego, el editor, no tuvo más opción
que pasar. Entonces, Diego el portero, filósofo de axiomas
imposibles, hacedor de miniaturas y conjeturas inverificables, cerró
la partida y se fue solito, tirando unos tras unos que trazaron sobre
la mesa un camino serpenteante como metáfora del triunfo con
el que se emparejaba ese domingo. Siete unos que provocaron la
aliviada sonrisa de Juan, el escritor, en su silla de ruedas al
tiempo que los otros Juan y Diego sumaban, no sin desconcierto e
incredulidad, los muchos puntos que se les habían quedado en
las manos.
Pasaron
muchos domingos, y las vidas de cada uno de los Diegos y los Juanes
fueron acomodándose por diferentes derroteros, e incluso
distantes geografías. Solamente quedaron en el recuerdo
compartido por los cuatro jugadores las partidas de aquellos domingos
inolvidables: la tarde en que uno de los Juanes habló del
juego del Mah Jong
que tanto furor causó en Nueva York en tiempos de los
gángsters en blanco y negro, o la mañana dominical en
que uno de los Diegos afirmó que le parecía una
irreverencia suprema la popularidad e importancia que se le daba en
la televisión a los concursos de derrumbamiento de fichas de
dominó en cadena, “como si tuviera gracia ver el desplome
del azar en cascada”. Desde luego, la tarde de los “Siete unos”
quedó fijada en la memoria de los cuatro jugadores como la más
enigmática, si no es que mágica, y diríase que
feliz de las anécdotas compartidas, si no fuera porque años
más tarde, un domingo que parecía cualquiera, Diego el
artista de la portería que filosofaba en el reino del área
chica del futbol, jugaba una partida de dominó ocasional en el
puerto de Acapulco contra un turista finlandés, llamado para
colmo Jukka, que insistía en ganarle a cada ronda.
Así
como en algún lugar del universo estaba escrita en letra
ilegible la secreta sentencia del azar por la que Juan, el escritor,
habiendo actuado en una película un papel que exigía
silla de ruedas quedaría después confinado a una silla
de ruedas para el resto de su vida, así también Diego,
el filósofo de las cajas, veía incrédulo cómo
levantaba seis unos en una mesa de Acapulco, sin que Jukka, el
finlandés que le quedaba enfrente, pudiera sospechar que sería
inminente víctima de una derrota fulminante. Como un tiro
penal, ejecutado por el propio portero. Evidentemente, pidió
abrir, y al colocar sobre el centro mismo de la mesa –con toda
intención implacable– la contundente mula de Unos que
avisaba su victoria, tuvo el caballeroso gesto de advertirle al
finlandés “Ésta no es la primera vez que me toca algo
así… Hace años me tocó casi la misma mano,
aunque ahora me falta un uno para que fuera exactamente la misma…”
Pero lo interrumpió su mujer a la mitad de la frase. Con la
cara desencajada, le extendió la bocina de un teléfono,
advirtiéndole con voz triste: “Te llaman de México…
Acaba de morir tu amigo Juan García Ponce, el escritor.” ~
(ciudad de México, 1962) es historiador y escritor.