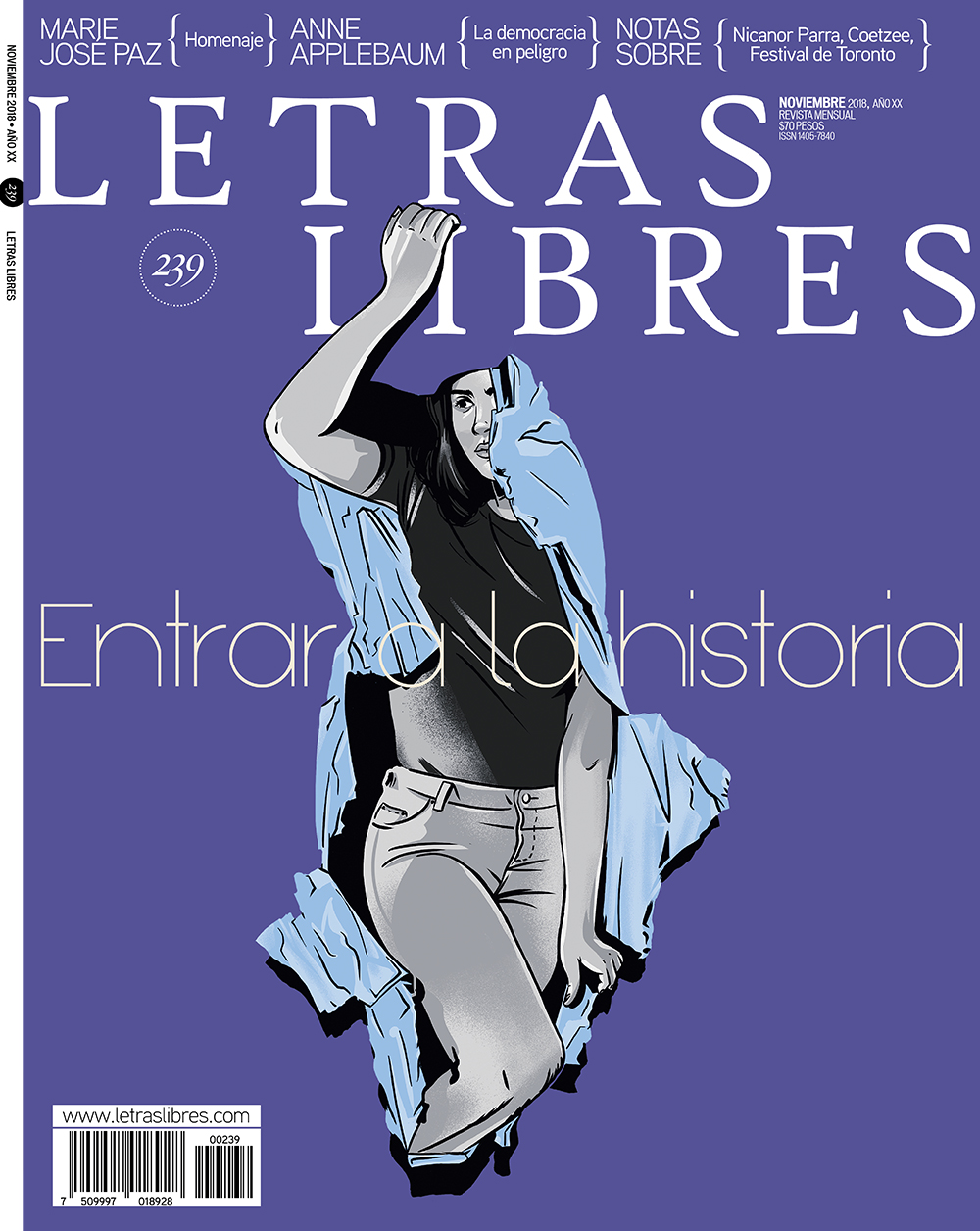J. M. Coetzee
Siete cuentos morales
Traducción de Elena Marengo
Buenos Aires, El Hilo de Ariadna/Literatura Random House, 2018, 128 pp.
¿Merecemos alguna piedad? Contaminamos el mundo, lo depredamos, lo explotamos en nuestro beneficio. Somos crueles con quienes nos acompañan en la Tierra, enjaulamos a los animales, los devoramos, los cazamos, los humanizamos. Entre nosotros prima la envidia, el odio, el egoísmo, el afán de dominio. Producimos belleza. Obras maestras de la pintura, la música, la literatura. Pero no todos pueden apreciarlas, no todos tienen acceso a ellas. ¿Qué justifica nuestro paso por el mundo?
Elizabeth Costello va a morir. Es un personaje de ficción, un personaje de J. M. Coetzee. No es el alter ego de Coetzee, pero sin duda este la creó para expresar sus dudas y certezas, muchas de ellas relacionadas con los animales. Es la protagonista de La vida de los animales (1999) y de Elizabeth Costello (2003). Es también la protagonista de la mayoría de los relatos de Siete cuentos morales, el libro más reciente de Coetzee. Sus libros funden –y en este caso así sucede también– la ficción y el ensayo, la literatura con la filosofía. Por eso mismo sus obras no ofrecen certezas sino dudas. ¿La belleza nos justifica?
Los dinosaurios dominaron la tierra por doscientos millones de años. Un meteorito los exterminó, un accidente. Hoy usamos sus huesos fosilizados para impulsar nuestros motores, para llegar al trabajo y recoger a los niños de la escuela. Si un nuevo meteorito, o cualquier otra desgracia (quizá ahora provocada por nuestra hubris), acaba con la vida de los seres humanos en la Tierra y solo quedan nuestros museos, bibliotecas y salas de conciertos, las plantas los quebrarán con sus raíces y los arrogantes rascacielos se volverán un montón de escombros. La Divina comedia, Las señoritas de Avignon, la Sexta sinfonía de Beethoven: si nadie las escucha, las lee, las admira, no existen, no son nada. Nuestra idea de la trascendencia abarca apenas unos siglos, quizá milenios que, en la vida del universo, representan mucho menos que un suspiro. Ahora mismo, la belleza, el arte, el pensamiento, ¿nos redimen?, ¿nos salvan de la muerte? Esas no son las preguntas que Coetzee se hace en su libro, sino las que suscita en mí. Él se cuestiona, mejor dicho, es Elizabeth Costello quien se interroga: “¿Cuál es el saldo de la belleza? ¿En qué nos hace bien? ¿Nos hace mejores?”
Elizabeth Costello está enferma de un mal terrible y progresivo, pero no lo sabe. Como todo el mundo, tiene la certeza de que va a morir, pero lo ignora todo de la enfermedad que la carcome. Y sin embargo, se sabe mortal. “Cualquiera de estos días –dice– te vas a hallar a las puertas del cielo con las manos vacías y un gran signo de interrogación en la frente.” Luego de una vida larga y fructífera (es escritora, ha sido muchas veces premiada, vive en Australia, como Coetzee) Elizabeth Costello solo está segura de tener muchas dudas, “un signo de interrogación en la frente”. Solo sabe que no sabe nada. Su hijo (este sí consciente de la terrible enfermedad) trata de animarla, como si Coetzee tratara de animarse a sí mismo: “lo que has escrito ha cambiado la vida de los otros, ha hecho de ellos seres humanos mejores, o algo mejores”. Elizabeth Costello está muriendo y nada sabe del significado último de la vida ni de lo cerca que se encuentra de la muerte. Coetzee tiene 78 años. Como diría Borges, va en vida al muere.
Su hijo, el hijo de Elizabeth Costello, le oculta la enfermedad. Ha hecho un plan con su hermana para llevar a su madre cerca de ellos, para cuidarla en la terrible etapa que se aproxima. Pero la madre se niega, quiere vivir libre en su casa, no en un asilo. El hijo insiste y la anima: tus libros han hecho que tus lectores sean algo mejores, “no porque tus obras contengan lecciones sino porque son una lección”. ¿Cuál es la lección de Coetzee? La suya es una visión lúgubre, donde no hay lugar para la complacencia, que Elizabeth Costello resume así: “Para bien o para mal, están todos en ese mismo bote averiado que se llama vida, a la deriva, sin ilusiones salvadoras en un mar de indiferente oscuridad.”
El libro de Coetzee reúne siete cuentos que adjetiva como “morales”, porque en todos ellos se plantea un dilema para el que no tiene respuesta. Uno plantea la “satisfacción del dominio”, la satisfacción de ser temido. Otro, la infidelidad y la ausencia de culpa. Otro más, la reprobación del deseo. Fábulas sin moraleja; filosofía sin conclusión. No hay en estas ficciones sino una sola lección: la escritura contra la muerte. Esa es también, quizá, la lección del arte y el sentido de la belleza. No se escribe para la trascendencia, para crear una obra eterna, ya que la eternidad es algo ajeno a lo humano. Se escribe, se pinta, se compone como una afirmación –aquí y ahora– de la vida. La lección del arte no apunta a durar años o siglos, apunta a que nos sintamos más vivos cuando creamos o recreamos lo creado. La moral de Coetzee es la de hacer arte para interrogar a la vida y detener a la muerte en este “mar de indiferente oscuridad”.
Elizabeth Costello piensa en la muerte. “No puedes decir ‘No’ y detener la marcha del reloj. No puedes decir ‘No’ a la muerte. Cuando la muerte te dice ‘Ven’, tienes que agachar la cabeza y seguirla.” Piensa en el amor. Piensa en el deber. “El mundo no sigue andando gracias al amor sino gracias al deber.” Piensa en la justicia. “No me interesa el amor, lo único que me interesa es la justicia.” Piensa, sobre todo, en los animales. Seres sin razón. Seres que viven inmersos en “el torrente del ser”. Nosotros no podemos entregarnos a esa corriente, somos seres divididos. “Tenemos apetitos animales, pero también razón.” Y la razón nos impide esa entrega total al torrente de la vida. En ciertos momentos, entregados a las pasiones del cuerpo, quisiéramos fundirnos con la vida, abandonarnos en el puro ser, pero la razón “nos estorba la consumación.” A estas alturas de su vida, Coetzee, en la voz de Elizabeth Costello, con Heidegger, “se pregunta si no sería mejor ser un perro o una pulga y dejarse arrastrar por el torrente del ser”. No podemos, presos como estamos de la razón.
Somos seres divididos, atormentados, egoístas, injustos. “¿Merecemos alguna piedad?” Coetzee no responde. La razón nos impide paradójicamente el acceso al ser. Los animales, según Descartes, no tienen alma racional. “Son capaces de sentir el dolor, pero incapaces de sufrir.” Nuestra razón, que nos hace “superiores”, nos vuelve conscientes del sufrimiento. Coetzee/Costello se resiste. ¿Quién eres? “Soy la que llora.” Los animales sienten dolor, pero también sufren y aman, quiere creer. O los vemos y queremos creer que es así, por empatía. Pero la empatía es tal vez solo una idea. Nació en el siglo XVIII, en el campo de las ciencias sociales, “en un momento histórico de la filosofía occidental en que la subjetividad parecía la esencia del espíritu”. ¿Podemos ponernos en el lugar del otro? ¿Salir de nosotros mismos y situarnos dentro de la perspectiva del otro? Más aún tratándose de un animal. ¿Sufren o creemos que sufren? ¿Aman o creemos que aman? La empatía “nació cuando reinaba el paradigma del cambio de perspectiva”. Coetzee duda. Tiene en la frente un signo de interrogación. Lo único que realmente sabe respecto a él y a los animales es que son seres “cuyo camino se cruzó con el mío cuando íbamos rumbo a la muerte”. Solo eso. Su papel como narrador no consiste en dar lecciones. Su misión se reduce a “trasmitirte a ti la memoria de esos seres”. La memoria de Elizabeth Costello. La memoria de esa mujer que pensó en los animales. Nada más. Antes de que todo regrese a la oscuridad. ~