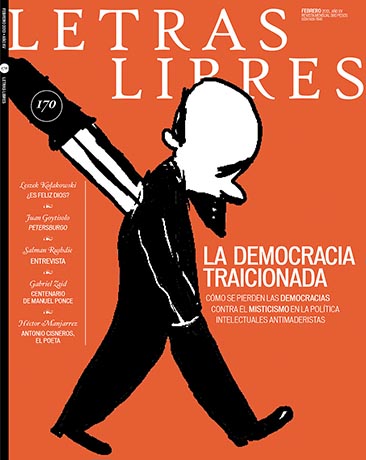Al poco de colegiarme me di de alta como abogada de oficio para casos penales. Mis defendidos eran delincuentes de poca monta: inmigrantes sin papeles, una prostituta yonqui que le hurtó la cartera a un turista… Se enfrentaban a penas discretas, de entre seis meses y dos años; con todo yo me ponía muy nerviosa antes de los juicios, la responsabilidad me abrumaba. Duré poco en ese trabajo, dejé el derecho penal y me dediqué al derecho civil y mercantil, donde lo que se jugaban mis clientes era dinero, no la libertad.
La mañana del lunes 16 de julio de 2012 volví a experimentar la misma zozobra que en mis años mozos. El tribunal al que me dirigía no era español y yo no tenía responsabilidad alguna en ese juicio. Era un proceso penal otra vez, pero el acusado pertenecía a una categoría distinta a la de los delincuentes que yo solía tratar. El hombre por quien me había desplazado desde Barcelona a La Haya era Ratko Mladić, comandante en jefe del ejército de la Republika Srpska durante la Guerra de Bosnia, en el curso de la cual murieron cien mil personas (la mayoría civiles, la mayoría bosnios de religión musulmana) y fueron desplazados o expulsados de sus poblaciones dos millones de seres humanos. Los cargos que se le imputan son espeluznantes: genocidio, persecución, exterminio, asesinato, deportación, actos inhumanos, secuestro, terrorismo… Solo en Sarajevo, ciudad que permaneció asediada por el ejército de Mladić entre abril de 1992 y febrero de 1996, murieron doce mil personas y fueron heridas cincuenta mil; en julio de 1995, fuerzas militares y paramilitares al mando de Ratko Mladić tomaron Srebrenica y en el curso de tres días ejecutaron a ocho mil varones bosnios, de entre doce y ochenta años. Mladić, el criminal de guerra más buscado de Europa durante quince años, se dio a la fuga y permaneció oculto hasta el 26 de mayo de 2011, cuando fue detenido por fuerzas de seguridad serbias en casa de un primo en una aldea serbia de la Voivodina.
Ratko Mladić es un criminal de guerra porque la perdió. Si la hubiera ganado, hoy sería un héroe, un padre de la patria. A los que ganan las guerras nadie les pide cuentas de los muertos o de los desplazados. Ratko Mladić es consciente de ese doble rasero y asume como una injusticia el juicio al que está siendo sometido. No le duelen las víctimas, sino la derrota. Y una muerte, solo una: la de su hija Ana, quien se suicidó el 24 de marzo de 1994, a los veintitrés años, de un tiro en la sien con la pistola favorita de su padre durante la Guerra de Bosnia. Antes de ser extraditado a La Haya, Mladić exigió que se le permitiera visitar por última vez la tumba de su hija, en el cementerio belgradense de Topčider: “Y si no –dijo–, que me traigan el ataúd a la cárcel.”
El edificio del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia es modesto, funcional. Los policías de la entrada escanean mis pertenencias y uno de ellos quiere saber el propósito de mi visita. “Ratko Mladić”, respondo. “¿Viene a verlo? –me pregunta–. ¿Quiere hablar con él?” Me siento tentada de contestar que sí, tan fácil parece en ese momento tener una entrevista con el hombre a quien he dedicado los últimos tres años de mi vida. ¿Qué le diré si lo tengo delante? “Buenos días, señor Mladić, soy fulanita de tal, y acabo de publicar una novela sobre el suicidio de su hija Ana.” Mladić no habla inglés, yo no hablo serbio, y mi novela La hija del Este le ha de disgustar. Dudo que accediera a hablar conmigo o que sus abogados se lo permitieran. Soy cauta y respondo: “Vengo a su juicio.”
Después de ver mi acreditación, el guardia de seguridad que controla el acceso a la sala del público me enseña cómo funciona el mando de la traducción simultánea y me indica, gentil, que el botón que debo apretar es el seis, correspondiente al serbio/croata/bosnio (¡un solo intérprete se basta para traducir las tres lenguas!). Se lo agradezco sin sacarlo de su engaño. Y me llama la atención que, por razones prácticas y de economía, la vieja lengua serbocroata reviva en este tribunal. La sala en la que se acomoda el escaso público es pequeña. Las filas de asientos están encaradas a una pared cubierta por una cortina de tiras y al sentarme en primera fila tengo la impresión de hallarme en un teatro. Se corre el telón y descubre una mampara de cristal que separa al público de la zona donde se ubican el tribunal y el acusado. El guardia de seguridad nos conmina a ponernos en pie y a mantener silencio mientras hacen su entrada los tres jueces, ataviados con sus negras togas, al igual que los abogados defensores de Mladić y los miembros de la fiscalía. Los letrados, los fiscales, la secretaria del tribunal y sus subordinados inclinan la cabeza al paso de los jueces, que suben a su estrado, en la parte frontal de la sala, y toman asiento. Ya nos podemos sentar los demás. La sala es semicircular; a la derecha del tribunal y en ángulo recto se sientan el fiscal y sus ayudantes; a la izquierda, flanqueado por dos guardas jurados, se encuentra Mladić. Y me llevo una sorpresa. Cuando lo detuvieron parecía un anciano, mal vestido, pálido, muy deteriorado. Seguí por internet sus primeras comparecencias ante el tribunal, tocado con una curiosa gorra rusa, de estilo militar, que fue motivo de conflicto: el presidente del tribunal, el juez Orie, le prohibió que se cubriera la cabeza durante las vistas. Mladić protestó enérgicamente; ¡él habría querido asistir al juicio ataviado con su uniforme de general y no le dejan ni ponerse una gorra con visera! La prisión le sienta bien a Ratko Mladić. El individuo que distingo a pocos metros de mí es un hombre delgado, pero con buen color, enfundado en un elegante traje gris, el escaso pelo blanco cortado con esmero, unas gafas de présbita colgándole del cuello. Su expresión es adusta. Tiene dificultad para caminar y para mover su mano y su brazo derechos, secuela de dos embolias. Por lo demás, este atildado caballero bien podría ser un banquero retirado o un catedrático emérito. Me cuesta reconocer en él al famoso “carnicero de Srebrenica”, el militar de cuello de toro, cara de bestia y cuerpo fornido que tantas veces he visto en video.
El testigo que comparece hoy, lunes 16 de julio de 2012, se llama David Harland, máximo responsable civil de la misión de la ONU en Bosnia-Herzegovina durante la guerra. Mientras Harland contesta a las preguntas del fiscal Gummer, me dedico a observar a Mladić. Conozco sus tics, sus gestos. En otras ocasiones le he visto en video pasarse un pañuelo por el rostro, como lo hace ahora. Mladić es un hombre que suda mucho y se congestiona con facilidad, de ahí la necesidad de secarse el sudor de la cara. O las lágrimas, en la capilla ardiente de su hija Ana, derrumbado sobre su ataúd. Pero hoy no llora; su mueca sempiterna de disgusto da fe de su desdén e indiferencia hacia lo que sucede en la sala en la que se le juzga, aunque Mladić no desaprovecha la ocasión y sigue atento el interrogatorio a través de los auriculares de la traducción simultánea. (El juicio se desarrolla en inglés, solo el abogado de Mladić habla en serbio.) El acusado borronea folios sin parar y, de cuando en cuando, se los tiende con ademán brusco al abogado que tiene más cerca. Mladić no habla: ladra, presumo que es un rezago de su época militar, de su pasado de todopoderoso comandante en jefe del ejército serbio: alecciona y dirige a sus abogados como si fueran soldados. Debe de ser un cliente difícil y quisquilloso. El juez Orie le manda callar, le exige que se comporte, que no hable cuando le plazca ni haga comentarios sardónicos en voz alta… No es fácil obedecer órdenes de un civil cuando uno ha sido un supergeneral: es humillante, incluso indecoroso. Mladić no tiene paciencia, el juicio le aburre. Se quita las gafas, chupa una patilla, se las vuelve a poner… Ahora escucha concentrado, la mano en la barbilla, ahora se echa hacia atrás en el asiento y sus labios se pliegan en una sonrisa irónica, despectiva, o niega con la cabeza las palabras del testigo. Cuando está conforme con algo, asiente. No cesa de hacer muecas y gesticular. Es un hombre acostumbrado a acaparar la atención, a que le escuchen y atiendan, y verse relegado a ese triste papel de sombra, de asistente sin voz en su propio juicio, tiene que sublevarle. Es un actor, un divo y parece seguro de que todas las miradas están posadas en él y no en el testigo, pero me temo que solo le miro yo, fijamente, con tenacidad, aguardando el momento en que repare en mí y nuestros ojos se encuentren. Cuando eso sucede, soy incapaz de sostenerle la mirada: bajo la cabeza.
David Harland ha explicado que en la primavera de 1995 era evidente para todos –serbios, bosnios y fuerzas internacionales de la ONU– que el conflicto estaba llegando a su clímax y de un modo u otro iba a ser resuelto con una última escalada de violencia. La fuerza pacificadora de Naciones Unidas, la UNPROFOR, había tomado conciencia de que la estrategia neutral, de guante blanco y buenas maneras, que había desarrollado hasta la fecha, no surtía efecto; los serbios se habían apoderado del 70% del territorio de Bosnia-Herzegovina y se resistían a ceder un palmo de lo conquistado. Sarajevo vivía su tercer año de asedio, los muertos se contaban por decenas de miles y por centenares de miles los desplazados. Para colmo, el propio Mladić, a quien Harland califica de “chulo prepotente”, le había anunciado que planeaba invadir las tres zonas seguras protegidas por la ONU: Goražde, Srebrenica y Žepa. De forma que para entonces los mandos de la UNPROFOR estaban considerando la opción de atacar a los serbios con su fuerza aérea. Los propósitos quedaron en eso, en meros proyectos; la ONU no hizo nada para impedir que Mladić tomara, uno detrás de otro, esos enclaves que se había comprometido a defender. La tragedia de Srebrenica fue una matanza anunciada, pero eso no lo dice Harland, lo pienso yo. Mladić, cansado, hace el signo de tiempo muerto con las manos, como un entrenador de baloncesto, pero aún quedan unos minutos de sesión y es entonces cuando Harland nos cuenta que en el invierno de 1996, seis meses después de la masacre de Srebrenica, visitó la población de Kravica, en las cercanías de aquella ciudad. Entró en un almacén abandonado y pudo ver, pegados a las paredes, restos de tejidos humanos: pelo, piel y sangre, grandes salpicaduras de sangre. En el suelo, miles de casquillos de bala, el techo y los muros como picados de viruela, las marcas negras de los proyectiles. Pero Mladić ya se ha quitado los auriculares y no le escucha: quiere comer, tiene hambre.
Durante el resto de la semana acudo puntualmente a mi cita con Mladić. Los testigos propuestos por la acusación cambian cada día.
Martes 17: Christine Schmitz
Es menuda y pelirroja, con una vocecita aguda e infantil que a veces le tiembla. No va a poder salir airosa de este interrogatorio, sospecho, y me equivoco. La pequeña enfermera Schmitz es una mujer de hierro. Coordinadora de Médicos Sin Fronteras para la zona de Srebrenica, el 11 de julio de 1995 –tras la invasión de la ciudad por el ejército serbobosnio– Schmitz tuvo el coraje de enfrentarse al general Mladić en defensa de sus enfermos. “Fue a eso de mediodía, en la base militar de Potočari. Hacía mucho calor y aquello estaba repleto de refugiados bosnios, más de veinte mil.” Mladić lleva su uniforme de camuflaje y le acompaña un intérprete. La enfermera Schmitz le dice que ha oído que el ejército serbio se propone evacuar el hospital de Srebrenica y le manifiesta su desacuerdo. “Cuidar de los enfermos es mi responsabilidad”, afirma. Mladić la escucha con poco interés y a través del intérprete le imparte una orden: “¡Váyase y haga su trabajo!” Schmitz, que es muy lista, matiza: esas fueron las palabras del traductor, desconozco lo que realmente dijo Mladić. (Puedo imaginar lo que dijo Mladić; es, o era, un hombre particularmente malhablado.) Schmitz no permitió que los hombres de Mladić se llevaran a sus enfermos, aunque no pudo hacerse cargo de todos. Explica al tribunal que le resultó muy difícil realizar la selección; decirles a los pacientes “tú te vas o tú te quedas”. Quedarse, en aquellas circunstancias, era garantía de muerte. Schmitz se instaló en Potočari, para atender a los refugiados, que pronto empezaron a ser deportados en camiones y autobuses proporcionados por el ejército serbio. El abogado de Mladić objeta el empleo de ese término jurídico –“deportación”– por parte de una lega como la enfermera Schmitz, quien no se intimida: “Deportados, a mi entender, quiere decir que fueron evacuados a la fuerza”. Y luego nos habla de una misteriosa casa blanca en la que los serbios recluyeron a los refugiados varones. Schmitz pudo oír durante todo el día ecos de disparos que llegaban de la casa o sus alrededores. El abogado de Mladić le reprocha que sea tan malpensada. Sin duda Schmitz desconoce la costumbre serbia de disparar al aire en los días señalados de su santoral. El 4 de julio, nos informa el abogado, los serbios celebran la slava de San Pedro, de ahí las detonaciones del día 12. No eran ejecuciones sumarias, sino manifestaciones de júbilo religioso.
(Mladić toma notas sin parar, que luego entrega con gesto imperioso a un abogado. A media mañana le duele la mano y, supongo, algo más, porque pide tiempo, alegando una indisposición. La semana anterior, el juicio tuvo que ser suspendido por una supuesta enfermedad de Mladić. Está empleando el mismo recurso para entorpecer el proceso; como un niño que se queja de dolor de garganta para no ir a la escuela, Mladić aduce alguna dolencia para escapar de la vista, que se interrumpe un cuarto de hora y luego prosigue: esta vez no le ha salido bien la treta. No se molesta en disimular y fingirse enfermo: continúa escribiendo con ferocidad. Nuestras miradas se cruzan en un par de ocasiones y esta vez no aparto la vista. He tomado prestado un poco del valor de la enfermera Schmitz.)
Miércoles 18-jueves 19: Joseph Kingori
Ratko Mladić es racista, los negros le disgustan. También los alemanes, aliados de esos croatas ustachas que mataron a su padre partisano en la Segunda Guerra Mundial y que pretenden implantar un Cuarto Reich y apoderarse de Europa. En cuanto a los holandeses, son objeto de desprecio y mofa para el general, quien se escandalizó de que las fuerzas de un país tan insignificante “que no podría hacerle la guerra ni a Dinamarca” amenazaran con bombardear a sus tropas. A veces, el destino se comporta con justicia poética: el tribunal que juzga en La Haya (Holanda) a Mladić lo integran un juez africano, otro alemán y un holandés, que lo preside. Para colmo, el fiscal que interviene hoy es de raza negra, así como el testigo, el coronel keniata Joseph Kingori, observador de la ONU en la Guerra de Bosnia, presente en los sucesos de Srebrenica. Para descalificar a Kingori, el abogado de Mladić le fuerza a admitir que ya ha testificado en otros procesos ante el tribunal. Borges escribió que la memoria es impura, nuestros recuerdos pierden fiabilidad a medida que pasa el tiempo; primero recordamos los hechos, a continuación, nuestros recuerdos, después, el recuerdo del recuerdo, y así sucesivamente. Dudo que el abogado de Mladić haya leído a Borges, pero emplea el mismo argumento: Kingori no es un testigo comprometido con la verdad, sino con los testimonios que ha prestado en el pasado, de los que no puede desdecirse. ¿Cómo podemos creerlo? Quizá para desvirtuar ese sutil razonamiento, lo primero que nos muestra la fiscalía son imágenes, un video que ya he visto con anterioridad, grabado por reporteros de la televisión serbia el 12 de julio de 1995 en Potočari. Es un día soleado (hacía un calor espantoso, nos dijo ayer la enfermera Schmitz), una muchedumbre de refugiados, hombres, mujeres y niños se amontonan en el exterior del recinto militar, cercados por tiras de plástico y vigilados de cerca por soldados serbobosnios. Los soldados bromean (o parecen bromear) con los niños bosnios. Les lanzan dulces, chocolates y galletas y los niños saltan con deleite para cazarlos y pelean entre sí para hacerse con las golosinas. Llevan tiempo sin comer, o comiendo muy poco, ese regalo de los simpáticos soldados serbios es bien recibido. El video termina. El fiscal pregunta a Kingori si es cierto que, cuando las cámaras dejaron de grabar, los soldados despojaron a los niños de sus chucherías. “Así es”, responde Kingori. Ese fue el día en que Kingori conoció a Mladić, el cual, campechano, conversó con él sobre Kenia y sobre atletismo. Kingori informó a Mladić que efectivos de la ONU se ocuparían del traslado de refugiados, pero el comandante replicó que tenía sus propios medios de transporte. Y ahora vemos a Mladić en la pequeña pantalla de la sala, rodeado de refugiados ansiosos a los que tranquiliza, asegurándoles que nada malo les va a suceder y que todos serán transportados a zona bosnia, “grandes y pequeños, jóvenes y ancianos”. Kingori aclara que son cosas que se dicen en la guerra, sin ninguna intención de cumplirlas. “Sabía muy bien que Mladić no iba a hacer lo que decía”, asegura Kingori, a quien también podemos ver en la pantalla en nuevas imágenes de aquel día fatídico; es una figura incongruente, un africano de corta estatura rodeado de soldados blancos, los atléticos militares holandeses de la UNPROFOR encargados de custodiar Potočari, y los serbobosnios, armados hasta los dientes. Mladić, quien rara vez mira a nadie, tiene la vista clavada en la pantalla de su ordenador, fascinado con su propia imagen. Una sonrisa amable le dulcifica la cara y asiente complacido al oír su voz, como un padre orgulloso de su hijo, el hombre fuerte y autoritario que fue veinte años atrás, el jefe expeditivo a quien nada se escapaba y a quien nadie osaba llevar la contraria. Kingori asegura que él sí protestó ante Mladić por las condiciones de reclusión de los hombres de la casa blanca. No le permitieron entrar en ella para comprobar el estado de los refugiados. Los serbios efectuaron dos separaciones, según Kingori. La primera, el 12 de julio: apartaban a los varones en edad militar y los conducían a la casa blanca, que ahora podemos ver en la pantalla. Se trata de un edificio alargado, de dos pisos de altura. Enfrente, sobre la hierba, se acumulan las pertenencias de los hombres detenidos dentro de la casa. Esos objetos más tarde arderán en una pira: sus dueños ya no van a necesitarlas. Kingori pregunta a Mladić el propósito de la separación. “Es para identificar a posibles criminales de guerra bosnios”, responde Mladić. Pero nadie hizo una lista con los nombres de los detenidos, nadie les preguntó cómo se llamaban, reflexiona el observador de la ONU. La segunda separación tuvo lugar el día siguiente, justo antes de que las mujeres y los niños refugiados accedieran a los autobuses que habrían de conducirlos a territorio bosnio. Los soldados serbios se llevaron a la casa blanca a todos los varones de entre doce y dieciséis años. “Era evidente que esos niños no podían ser criminales de guerra”, nos aclara innecesariamente el testigo.
En el último video de la jornada, un curioso reportero serbio pregunta a un soldado:
–¿Qué está pasando aquí?
–¿Qué está pasando aquí? ¡Tú sabes lo que está pasando! –le espeta el soldado.
Mladić se aburre. Hace ejercicios con la mano derecha, estira el torso, sonríe pícaro a unas muchachas del público, les guiña un ojo… A mí no, yo no le intereso, por más que me haya vuelto a sentar en el mismo asiento de la primera fila. Y me digo que si Mladić supiera lo que he hecho, no me miraría con tanta indiferencia.
Jueves 19: testigo protegido RM225
Hoy la sala del público se encuentra casi llena. A los habituales (algún periodista, estudiantes internacionales, yo misma) se nos ha sumado un grupo de soldados holandeses, unos jóvenes enormes de aspecto saludable muy parecidos a los soldados holandeses de la UNPROFOR que veinte años atrás custodiaban Potočari. El testigo innominado despierta expectación. ¿Podremos verle la cara? Se la vemos. Es un anciano con aspecto de campesino, el rostro enjuto lleno de arrugas, la boca sumida de los desdentados. Va vestido con un traje barato que le queda grande y mira a su alrededor como un pájaro asustado. Le tiembla la cabeza, tal vez padece Parkinson. Sus facciones, su acento, me recuerdan a alguien. El 11 de julio, tras la toma de Srebrenica por las fuerzas serbias, el testigo, bosnio musulmán, junto con las mujeres y niños de su familia, emprendió el camino a la base de la UNPROFOR en Potočari, como los demás refugiados. El abogado de Mladić pregunta, inquisitivo: “¿Quién le dijo que se fuera a Potočari?” “Me lo dijeron las bombas”, responde el testigo, quien ya era viejo entonces (ahora es viejísimo). Sus dos hijos varones, de veintitantos años, huyeron de los serbios a través del bosque. El testigo es un hombre frágil, pero lleno de determinación: quiere que Mladić sea condenado por genocidio. Habla cuando se le antoja, interrumpiendo al fiscal o al presidente del tribunal, como suele hacer Mladić. Y por fin caigo en la cuenta; es a él a quien se parece. Ambos son bosnios (Mladić de etnia serbia; RM255, musulmán), los dos son aldeanos de origen campesino y comparten muchas cosas, por ejemplo, el lenguaje: hay un momento en que la intérprete declara desconocer el significado de un giro bosnio empleado por el testigo y me digo que el único que en esta sala puede estar familiarizado con esa expresión es… Ratko Mladić. Y recuerdo unas palabras del escritor yugoslavo Danilo Kiš: “El nacionalismo es una ideología reaccionaria. Lo único importante es superar a nuestro hermano o medio hermano, nada más nos concierne. Así, el nacionalismo no teme a nada, excepto a su hermano…”
En Potočari el testigo fue separado de su mujer, nuera y nietos, y detenido en una casa (¿la casa blanca?), de donde lo llevaron con otros prisioneros a Bratunac. Allí lo recluyeron en una escuela. Nadie me preguntó cómo me llamaba, lo único que querían saber los soldados serbios era si tenía dinero para quitármelo, afirma. Cuenta que durante su reclusión los soldados sacaron de la escuela a algunos prisioneros, a los que no volvió a ver; a otros los apalearon o los mataron allí mismo. Bajo falsas promesas de conducirlo a Tuzla, y tras una breve estancia en otra escuela, en Pilica, fue trasladado a un campo, con otros reclusos; allí los pusieron en fila y los ejecutaron a tiros. Los serbios lo dieron por muerto y se marcharon, pero el testigo resultó ileso. Huyó a pie en la noche, a través del bosque, y acabó en una cárcel serbia. Cuando, al término de la guerra, fue liberado, supo que los serbios habían asesinado a diecisiete miembros de su familia, entre ellos su nuera y sus dos hijos. Ha podido recuperar algunos huesos de sus hijos y en eso se considera afortunado; por lo menos tiene la certidumbre de que están muertos. Y sospecho que lo que mantiene vivo y activo a este anciano es el afán de venganza o de justicia: no puede morirse hasta que Mladić y Karadžić, los asesinos de sus hijos, hayan sido juzgados y condenados. ¿Lo conseguirá? No estoy segura.
RM225 se emociona en el curso de su declaración. El abogado de Mladić (uno de los siete a su servicio, ¿quién paga sus honorarios?) se compadece de él. “Lamento mucho su tragedia. En mi nombre y en el del general Mladić le transmito mis condolencias.” Cuando Mladić era un militar yugoslavo, antes de convertirse en feroz patriota serbio, criticó la actitud de los jefes del ejército nazi en el juicio de Núremberg, por descargar las culpas en sus subordinados. “Un oficial siempre responde por la actuación de las tropas a su mando”, dijo entonces Mladić. Sin embargo, la defensa de Mladić pasa, precisamente, por descargar toda responsabilidad en sus subalternos. Él se declara inocente: nada sabía de los desmanes y las tropelías cometidas por sus soldados, él jamás habría aprobado semejante carnicería. Las atrocidades que se le atribuyen son de tal calibre que no puede hacer otra cosa que negarlas o admitir su condición de monstruo. Me pregunto si no habrá acabado por creerse sus propias mentiras, aunque sospecho que no; es consciente de lo que hizo y no se arrepiente de ello. Sin embargo, es evidente que Mladić teme una sentencia condenatoria: quiere pasar a la historia como un gran héroe serbio, no como un criminal de guerra.
Viernes 20: Eelco Koster
El testigo es un oficial del batallón holandés de la ONU en Potočari. Dice que ya el 10 de julio era evidente que los serbios iban a invadir Srebrenica. Koster formó parte del destacamento de treinta militares holandeses encargados de custodiar el camino entre Srebrenica y Potočari para permitir el tránsito de los civiles musulmanes que huían de los serbios. Fue por esas fechas que trabó conocimiento con Mladić. Era un hombre arrogante que trataba con desprecio y altanería al comandante holandés Karremans, se lamenta. Mladić dijo que “le importaba un comino la ONU” y que él haría lo que le viniera en gana; por ejemplo, evacuar a los civiles de Srebrenica. Koster se opuso a ese plan, o al menos eso afirma. Mladić replicó: “Quien me lleve la contraria tendrá un problema.”
El 13 de julio de 1995, el testigo, junto con otros soldados, descubrió nueve cadáveres cerca de la base. Hombres vestidos de civiles, echados boca abajo sobre la hierba, con heridas de bala en la espalda. La sangre aún estaba fresca, no llevaban muchas horas muertos, asegura Koster. Un soldado serbio sorprendió a los holandeses junto a los cuerpos y los oficiales de la ONU echaron a correr. El soldado serbio abrió fuego contra ellos.
El abogado de Mladić cuestiona el testimonio de Koster; sugiere que este no pudo ver con claridad los impactos de bala, puesto que las víctimas iban vestidas. ¿Acaso Koster tomó la precaución de despojar a las víctimas de sus camisetas para observar mejor sus heridas? Y en este momento Mladić tiene una de sus salidas; exige a gritos a su abogado que pregunte al testigo si les quitó los pantalones a los muertos para comprobar que estuvieran circuncidados. Es un chiste del que se ríe solo.
Koster dejó la base de Potočari el 21 de julio de 1995, junto con el resto de integrantes del batallón holandés. Su misión había terminado; los refugiados que debían proteger habían sido asesinados.
La penosa actuación de los militares holandeses en la masacre de Srebrenica es causa de oprobio nacional; no hay holandés que no esté al corriente de lo que allí sucedió y de la cobardía con que se comportaron sus soldados, abandonando a su suerte a los refugiados civiles, los cuales fueron exterminados ante sus ojos sin que nada hicieran por impedirlo. El escándalo provocó la dimisión del gabinete del primer ministro holandés Wim Kok en 2002. El comandante Karremans, jefe del batallón de Potočari, es uno de los hombres más odiados de Holanda y ha recibido amenazas de muerte por parte de sus compatriotas. Reside hoy día en España.
Han pasado meses desde que fui a La Haya. En el ínterin, he sabido que Darko Mladić, el hijo del general (y uno de los personajes de La hija del Este), está enterado de que mi novela se publicará próximamente en Italia y así se lo ha hecho saber al editor. Supongo que intentará impedirla por todos los medios. Es una situación digna de Pirandello: un personaje me pide cuentas por lo que he escrito. Y pienso que, si Darko Mladić conoce mi existencia, es muy posible que su padre, Ratko, sepa quién soy yo. Esa posibilidad no me envanece, más bien me intranquiliza. Pero el tiempo me hace concebir una ilusión; si una simple novela les preocupa, quizá la palabra escrita tenga algún poder y escribir novelas no sea un trabajo baladí, un pasatiempo inocuo, como siempre he sospechado. ~
(Barcelona, 1961) es escritora. Su novela más reciente, La hija del Este (Seix Barral, 2012), está protagonizada por la hija del general Ratko Mladić.