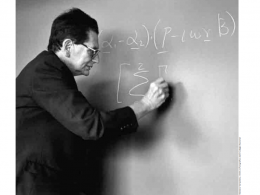He dado a mi conferencia el título más bien pretencioso de “El antijudaísmo, el pensamiento crítico y la posibilidad de la historia”, por lo que tal vez debería comenzar explicando por qué considero que esas tres cosas deben pensarse juntas. Con la posibilidad de la historia me refiero a la posibilidad de algunas preguntas muy generales. ¿Afecta el pasado al modo en que percibimos el presente? ¿Afectan nuestras preocupaciones en el presente a las maneras en que vemos el pasado? ¿Afecta lo que hemos pensado en el pasado –la historia de nuestras ideas– a qué y cómo pensamos en el presente y en el futuro? ¿Cómo afectan formas de vida y de pensamiento en un tiempo y un lugar determinados a otras en otro tiempo y lugar? Este tipo de interrogantes solían animar la disciplina de la historia. Pero en la segunda mitad del siglo XX, muchos historiadores, filósofos y psicólogos sospecharon cada vez más de estas cuestiones, y con razón, dado el lugar que han tenido las genealogías históricas y las teleologías en la formación de las ideologías nacionalista, racista y colonialista responsables de sembrar la tragedia en buena parte del mundo en la primera mitad de ese siglo. “La Historia”, como dijo Michel Foucault en la década de 1960, “es para cortarse”.
Cortar es en verdad una importante (y crítica, en el sentido de cuestionar nuestras certezas) posibilidad de la historia. Hoy en día los historiadores intelectuales enfocan sus esfuerzos en reconstruir el contexto dentro del cual una idea determinada fue expresada, en vez de explorar el movimiento y la transformación de las ideas a través del tiempo y el espacio. Este énfasis en contextos históricos siempre más particulares es valioso porque nos puede ayudar a separar algunas de las fantásticas continuidades que las culturas construyen entre pasado y presente. Pero tiene una importante limitación: no puede ayudarnos a percibir esas continuidades, reconstruirlas o entenderlas. En palabras de Montaigne, “corta cualquier cosa en pedacitos y se vuelve una masa confusa”.
Pienso que esta es una posibilidad igualmente importante e igualmente crítica (en el sentido de cuestionar nuestras certezas) de la historia. Descuidarla es peligroso, porque si el presente no es independiente del pasado, si las posibilidades cognitivas en cualquier momento –incluso en el nuestro– están en algún grado condicionadas por hábitos de pensamiento adquiridos a lo largo del tiempo, entonces necesitamos una manera de hacernos conscientes de esos hábitos, para no encontrarnos actuando bajo su control.
El problema no podría ser más general, pero la historia del pensamiento sobre el judaísmo presenta un ejemplo particularmente agudo, porque es un campo altamente cargado en el presente y, al mismo tiempo, con una larga historia. Los antiguos egipcios dedicaron una buena cantidad de papiro a los hebreos; los cristianos antiguos (y no tan antiguos) llenaron páginas intentando distinguir entre el nuevo Israel y el antiguo; a los seguidores de Mahoma les preocupaba intensamente la relación del profeta con los judíos y los “hijos de Israel”; los europeos medievales invocaban a los judíos para explicar asuntos tan diversos como la hambruna, las epidemias y las políticas impositivas de sus príncipes. Y en los vastos archivos que sobreviven de la Europa de la edad moderna y sus colonias culturales, es muy fácil demostrar que palabras como “judío”, “hebreo”, “semita”, “israelita” e “Israel” aparecen con una frecuencia asombrosamente desproporcionada respecto de la efectiva cantidad de judíos que vivían en esas sociedades.
Sabemos que “judío” no es igual a “hebreo”, que los israelitas no son israelíes, que israelí no significa necesariamente sionista o judío (o viceversa) y que muchos han sido llamados “judíos” o “judaizantes” sin que se identificaran en modo alguno con el judaísmo. Sabemos también, sin embargo, que todas estas palabras y categorías existen en proximidad unas de otras y que, por mucho que insistamos en separarlas, en la larga historia del pensamiento con frecuencia han sangrado juntas.
Dada la importancia política de algunas de estas categorías en nuestro tiempo, deberíamos preguntar por qué tantas culturas y tan diversas –incluso culturas en las que no vivía ningún judío– han pensado tanto en el judaísmo. En sus esfuerzos por dar sentido al mundo, ¿qué utilidad tenía este pensamiento? Y esta utilidad, a su vez, ¿afectó el modo en que sociedades posteriores, incluida la nuestra, pensarían respecto al judaísmo? Sin hacer estas preguntas, no podemos confiar en que nuestra propia comprensión del mundo no esté siendo moldeada por viejos hábitos de pensamiento, entre ellos, esos hábitos del pensamiento que llamaré antijudaísmo.
Ilustraré el problema con el ejemplo de una pensadora que vivió y escribió en un tiempo en que estas preguntas no podían haber sido más críticas. Hannah Arendt huyó de la Alemania nazi, primero a París en 1933 y luego a Estados Unidos. En la primera parte de Los orígenes del totalitarismo, publicado en 1951, trató una cuestión muy parecida a la mía: ¿cómo y por qué ideas sobre los judíos y el judaísmo se vuelven explicaciones convincentes sobre el estado del mundo en determinados tiempo y lugar? Insistía en que el antisemitismo no era una explicación suficiente. El término “antisemita” señala a enemigos de los judíos y del judaísmo, pero no explica la naturaleza o la razón de esa enemistad. Por el contrario, implica que no hay razón para esa enemistad, que la enemistad es irracional.
Pero, como dijo Arendt, “una ideología que tiene que persuadir y movilizar a la gente no puede escoger arbitrariamente a sus víctimas”. La elección debe tener sentido cultural si es que ha de ser convincente, capaz de mover masas. ¿Por qué y cómo tienen las ideologías un sentido cultural? Una respuesta podría ser que las ideologías tienen un sentido cultural porque describen con precisión algo del mundo tal como es. Ese era el punto de vista de Arendt: las ideologías antisemitas describían algo que los judíos eran de verdad, algo que hacían de verdad. Y encontró ese fuerte vínculo entre ideología y realidad en lo que consideró “funciones judías específicas” en las economías capitalistas del Estado moderno: “todas las estadísticas económicas prueban que los judíos alemanes pertenecían no al pueblo alemán, sino cuando mucho a su burguesía”.
Yo contestaría de modo diferente a la pregunta de por qué las ideologías tienen un sentido cultural. Enfatizaría cómo nuestra percepción misma de la realidad está moldeada por los marcos conceptuales y las herramientas cognitivas disponibles. Por ejemplo, las “verdades” estadísticas de Arendt provenían en ocasiones de la “academia en lucha” de nazis como Walter Frank y su Instituto del Reich para la Historia de la Nueva Alemania. Pero aun si sus elecciones hubieran sido menos sesgadas, habrían estado inevitablemente cargadas de teoría. Nuestro pensamiento depende siempre de conceptos y categorías, los cuales a su vez tienen una historia. Incluso las palabras mismas que utilizamos son ya el producto de largas historias y dan forma a nuestras posibilidades de pensamiento. En palabras de Nietzsche: “jedes Wort ist ein Vorurteil”, cada palabra es ya un prejuicio, un juicio previo. Por esta razón, toda teoría crítica tendría que investigar sus propios hábitos de pensamiento, la historia de sus ideas, incluso sus mismas palabras. En el caso del antijudaísmo esto resulta muy difícil de hacer.
La propia Arendt rechazó específicamente este enfoque de la historia de las ideas sobre el judaísmo, un enfoque que llamó con desdén “el eterno antisemitismo”. Sus apelaciones a la historia, como las entendía, eran simplemente intentos de negar que los judíos eran “corresponsables” de las ideologías dirigidas contra ellos en el presente, por aquello que en realidad hacían y en realidad eran. La distinción que hacía Arendt entre nuestra realidad y la historia de nuestras ideas es común e influyente, pero a mi parecer es demasiado tajante y peligrosa.
Dos de los colegas exiliados de Arendt, los filósofos Max Horkheimer y Theodor Adorno, pusieron en claro la amenaza. En la década de 1930 ellos también criticaron lo que percibían como la participación excesivamente entusiasta de sus paisanos judíos en la vida económica, y consideraron esta participación como la causa de las ideologías antisemitas. Pero para la década de 1940, la fuerza fantástica que las ideas europeas sobre los judíos habían adquirido les pareció que iba más allá de cualquier realidad. En 1944 sugirieron que lo que daba a esas ideas su poder no era su relación con la realidad sino más bien su falta de comprobaciones con la realidad, es decir, de la verificación crítica a la que se someten tantos otros conceptos: “lo patológico en el antisemitismo no es el comportamiento proyectivo como tal, sino la ausencia de reflexión en el mismo”.
¿Por qué el antisemitismo es tan resistente a la reflexión? ¿Por qué tiene que ser tan difícil –incluso para los grandes pensadores de la época, como Arendt, o, para elegir un caso mucho más extremo, su maestro Heidegger– ser reflexivos sobre estos conceptos y marcos explicativos? La respuesta que propongo es que esto se relaciona con el extraordinario lugar del judaísmo en la historia misma del pensamiento crítico: debido a que el pensamiento crítico en la tradición occidental a menudo se ha imaginado a sí mismo como una superación del judaísmo, tiene la capacidad de introducir el judaísmo en todo lo que critique.
Karl Marx ofrece un excelente ejemplo (para bien o para mal) del fenómeno. En dos ensayos que escribió en 1844, “Sobre la cuestión judía” y (junto con Friedrich Engels) La sagrada familia o Crítica de la crítica crítica, Marx argumentó que el judaísmo es tanto una actitud como una religión, una actitud de esclavitud espiritual y de alienación respecto del mundo. Esa alienación es judía, pero no exclusivamente de los judíos. El dinero es el dios del judaísmo, pero también es el dios de todo hombre, sin importar su confesión religiosa, que enajena los productos de su vida y de su trabajo para él. Mientras el dinero sea dios –lo que significa: mientras haya propiedad privada–, ni siquiera la conversión de todos los judíos al cristianismo lograría la emancipación de la sociedad del judaísmo, porque la sociedad cristiana seguiría “produciendo judaísmo desde sus propias entrañas”.
Para Marx, la “cuestión judía” se refiere tanto a las herramientas y conceptos básicos por medio de los cuales los individuos en una sociedad se relacionan con el mundo y entre sí, como a la presencia del judaísmo “real” y a los judíos que viven en esa sociedad. Entendía que algunas de esas herramientas básicas, como el dinero y la propiedad, se pensaban en la cultura cristiana como “judías”, y que por ende esas herramientas podrían producir “judeidad” en aquellos que las utilizaran, fueran judíos o no. La “judeidad”, entonces, no es solo la religión de un pueblo específico con creencias específicas, sino también una categoría, un conjunto de ideas y atributos. Y el “antijudaísmo” no es simplemente una actitud hacia las acciones de los judíos reales y su religión, sino una manera de participar críticamente en el mundo.
La noción de Marx de que nuestros conceptos pueden por sí mismos crear el judaísmo del mundo sobre el cual se aplican es crítica, porque nos pide reflexionar sobre cómo nuestros propios hábitos de pensamiento proyectan figuras de judaísmo sobre el mundo y con ello crean la realidad que pretenden descubrir. A partir de esta visión, Marx podría haber procedido a la crítica de esos hábitos de pensamiento. Por ejemplo, podría haber preguntado por qué la cultura europea cristiana caracterizaba con tanta frecuencia al capitalismo como judío, y haber escrito una historia con la intención de hacer que sus contemporáneos reflexionaran más sobre esa asociación. En vez de eso, explotó esos hábitos y reforzó la vieja judeidad del capitalismo para ponerla al servicio de un nuevo tipo de trabajo: el de planear un mundo más perfecto, sin propiedad privada o trabajo asalariado.
Marx demuestra que indagar acerca del papel que han jugado en nuestro pensamiento sobre el mundo las ideas sobre el judaísmo puede estimular el tipo de reflexión que necesitamos para ser conscientes de algunos de nuestros propios hábitos de pensamiento. Pero también apunta a un verdadero peligro cuando se formulan semejantes “cuestiones judías”: el peligro de que, como Marx, dejemos de formularlas cuando lleguemos a una respuesta que se ajuste confortable o útilmente a nuestra propia visión del mundo. Tal cuestionamiento nos da la ilusión de un compromiso con el pensamiento crítico, cuando en realidad solo fortalece nuestras preconcepciones y convicciones.
No detener el cuestionamiento demasiado pronto obliga a recurrir a una larga historia. ¿Cómo de larga? No hay una sola respuesta a esta pregunta. Para cuando las referencias a “Israel” y a los “judíos” se vuelven visibles en el antiguo Egipto, ya habían sido entretejidas con otras historias y cosmologías, y se habían hecho lo suficientemente flexibles para ayudar a los cronistas a explicar acontecimientos que iban de la invasión griega a la política fiscal romana. Podemos atisbar este trabajo en las fuentes existentes. Puede parecer extraño, por ejemplo, que las delegaciones egipcias llamaran repetidamente “judíos” a emperadores como Claudio, Trajano y Cómodo en sus caras. Pero para los delegados hacer esto debía ser muy importante, puesto que estaban dispuestos a ser martirizados por ello.
De manera similar, los textos más tempranos producidos por un seguidor de Jesús –las epístolas de Pablo– involucran ya múltiples tradiciones, tanto judías como gentiles, cada una con su propia historia profunda, destinadas a crear una “teoría crítica” para interpretar el mundo. Cuando Pablo se dispone a demostrar que la Jerusalén terrenal está alineada con la esclavitud, la carnalidad, la ley, la ciega literalidad y la muerte del alma, está desplegando hilos críticos de exégesis judía y filosofía griega, ya bien gastados en su día. Pero está hilando esas hebras en una tela nueva: las utiliza para pensar sobre las diferentes exigencias que la profecía impone a los seguidores judíos y gentiles de Jesús.
Algunas de las formulaciones que Pablo desarrolló para expresar esas diferencias –“la letra mata, mas el espíritu vivifica” (II Corintios 3:6)– transformaron la historia tanto como la utilizaron, y dieron al futuro una nueva manera de pensar sobre textos, trascendencia y mundo material. Y conforme la religión de Jesús se expandía, el vocabulario específico de Pablo, de suyo saturado de historia, revistió nuevos significados y fuerza. Por ejemplo, su utilización de la palabra “judaizar” en Gálatas 2:14 para caracterizar la relación inapropiada de un converso gentil con las leyes y costumbres de una tradición se volvió la fórmula para designar la lógica subyacente a cualquier relación “incorrecta” con el mundo material. Como el poeta George Herbert lo formuló en 1633:
Aquel que ama, y ama erróneamente,
las delicias de este mundo antes que la verdadera alegría
cristiana,
ha hecho una elección judía […]
y es un Judas-judío.
No solo Pablo. Los evangelios están también llenos de aseveraciones de Jesús con el potencial de enseñar a sus seguidores a dar a las falsedades y confusiones de este mundo una cara “judía”, como en su sermón dirigido a los fariseos en Mateo 23:1-39. En mi libro Anti-judaism. The Western tradition intento mostrar que ningún paso en la formación de esta tradición crítica era inevitable, aunque en retrospectiva llegó a parecer continua y eterna a muchos cristianos y musulmanes (y también judíos). Se volvió útil y poderosa incluso en tiempos y lugares muy lejos del contacto con judíos de verdad. Las rebeliones medievales contra los “reyes judíos”, los ataques de la Reforma y la Contrarreforma contra papas y protestantes “judaizantes”, incluso la creación de Shakespeare del personaje de Shylock para representar la “judeidad” potencial de los comerciantes cristianos (no había judíos en la Inglaterra de Shakespeare, salvo aquellos que inventaban escritores como él), pueden todos entenderse no como reflejo de la realidad o producto de un prejuicio irracional (para nombrar solo dos de las opciones que los historiadores eligen más comúnmente), sino como aspectos de los hábitos más fundamentales del pensamiento crítico de esas culturas, en constante transformación al ponerse al servicio de nuevos empeños.
La capacidad creativa de esos hábitos del pensamiento no terminó con la Ilustración. Spinoza, Bayle, Voltaire, Kant y muchos otros pusieron en la mira a los “ídolos del pensamiento” que, argumentaban, apuntalaban la superstición, la intolerancia y la injusticia de su orden político cristiano. “¡Atrévete a saber!”, “¡Destruye al infame!”, proclamaban ellos y sus colegas. Pero lejos de destruir al ídolo del antijudaísmo, le dieron un nuevo culto, al presentar a sus opositores esclavizados por la literalidad, la ceguera y la superstición “judías”. Esos opositores eran reyes cristianos, tribunales y clérigos, pero la lucha era contra “el espíritu del judaísmo”, como tituló el barón de Holbach su libro de 1770. Todos sus contemporáneos hubieran entendido que la exhortación del libro –“¡Atrévete, entonces, oh Europa! ¡Rompe el intolerable yugo de los prejuicios que te afligen!”– era para liberarse de tales hábitos “judíos” de pensamiento (para Holbach) como religión organizada.
Los campeones del orden cristiano tradicional llenaron sus baterías con la misma carga, pero la dirigieron contra sus críticos de la Ilustración. Sus oponentes eran materialistas, literalistas, “judíos” y “fariseos” que se negaban a reconocer más dios que la razón humana y el mundo material, y que trataban a los vínculos sociales y políticos como si fueran contratos comerciales. En ambos lados el discurso crítico del antijudaísmo se volvió tan importante que, para la década de 1790, los pensadores contemporáneos más relevantes podían debatir si la Revolución francesa representaba una victoria de los “agentes de bolsa judíos”, en la cual “la gloria de Europa se extinguía para siempre” (Edmund Burke), o la derrota de un orden “judío” que volvía las constituciones “libros muertos” de “letras duras e inflexibles” y reducía los sujetos a animales “en flagrante contradicción con el espíritu de la humanidad” (Johann Gottlieb Fichte).
Aunque el número de judíos en la Francia revolucionaria era ínfimo, el papel del judaísmo en esos debates era profundamente significativo. Era el producto de una larga historia del pensamiento que ponía el judaísmo en el centro de las preguntas y diferencias más vitales de la cultura europea: las diferencias entre “espíritu y materia, alma y cuerpo, fe e intelecto, la libertad y la necesidad” (la lista es de Hegel). Europa occidental y sus herederos habían aprendido a pensar en todo ello en términos de su “judeidad”.
Hegel mismo no fue diferente. De hecho, veía su propia filosofía como una superación del “judaísmo” de todas las filosofías previas, especialmente la de Kant (que, a su vez, había comprendido la suya como una lucha contra el “judaísmo”). Hegel vio en sus predecesores “el principio judío de oponer el pensamiento a la realidad, la razón al sentido”, que proponía superar por medio de una síntesis dialéctica que había tomado a la encarnación de Cristo como modelo. Para algunos esta era una solución satisfactoria. Pero para otros, como Schopenhauer, era la filosofía de Hegel la que representaba “la mitología judía” y los hegelianos quienes apestaban, según dejó escrito, a judaísmo.
Solo tomando en serio la lógica detrás de este discurso “judaizante” podemos comprender que, no únicamente la filosofía, sino toda la cultura occidental moderna podía criticarse, de manera significativa, en términos de judaísmo. De la música a las matemáticas, cada campo moderno de pensamiento produjo su discurso crítico antijudío. “La cultura es lo que un judío plagia a otro”, dijo bromeando un político austríaco en 1907. Pero no debemos confundir el “judaísmo” producido por este discurso con lo que queremos decir cuando hablamos de judíos o judaísmo “reales”. De los 112 artistas condenados en términos de “judaísmo” en la exposición nazi de “arte degenerado” de 1937, solo seis eran judíos de “raza”. Lo mismo podría decirse de un buen número de los músicos (como Hindemith), matemáticos (Ernst Zermelo, David Hilbert) y de muchos otros cuya obra fue denunciada por los nazis como “judía”.
Los nazis fueron los promotores más implacables y exitosos de este discurso, se presentaban como rebeldes ante un pensamiento falsamente crítico que había esclavizado el mundo al judaísmo. “La era del intelectualismo judío desenfrenado ha llegado a su fin”, declaró Goebbels cuando quemaban libros en 1933. Pero su éxito en llevarlo a la práctica –esto es: su éxito en movilizar a buena parte de Europa en el esfuerzo de purgarse por medios criminales del judaísmo que la afligía– no puede ser explicado por el papel “real” de los judíos en Europa, ni por la excéntrica fantasía que había impuesto a las masas una poderosa maquinaria propagandística. Este éxito tuvo lugar en el marco de una historia que encriptaba la amenaza del judaísmo dentro de algunos de los conceptos más básicos del pensamiento occidental, regeneraba esta amenaza con formas novedosas para nuevos tiempos y ayudaba a muchos ciudadanos europeos –entre ellos, los más educados y críticos– a darle sentido a su mundo. Sin entender esta historia no es posible comprender cómo una sociedad pudo confundir de modo tan terrible la naturaleza de los peligros que la asaltaban.
Vivimos en una época con sus propias “cuestiones judías”, una era en la que millones de personas se ven expuestas a diario a alguna variante del argumento de que los desafíos del mundo se explican mejor en términos de “Israel”. Como Arendt, muchos de los autoproclamados pensadores críticos de hoy en día rechazan la posibilidad de que las historias del pensamiento sobre el judaísmo puedan decirnos algo vital sobre esas urgentes preguntas. Algunos consideran que semejantes historias no son más que alegatos especiales, o sea, intentos de negar la responsabilidad de un pueblo en cuanto a las críticas levantadas contra él (como, por ejemplo, cuando se invocan historias de antisemitismo o del Holocausto para silenciar a los críticos del Estado de Israel). Con mucha frecuencia tienen razón: la historia fácilmente puede volverse irreflexiva, al grado de impedir la crítica en vez de alentarla.
Y, sin embargo, me parece que el mayor peligro reside en una excesiva confianza en que nuestro realismo es independiente de nuestro pasado. Hacemos nuestra propia historia, pero no la hacemos como quisiéramos, y la conciencia de la fuerza de gravedad que el pasado ejerce sobre nosotros nos puede ayudar a comprender las maneras en que vemos el mundo.
Mi libro termina en 1948, pero concluiré aquí con algunos ejemplos del presente. Tanto en Europa occidental como en Estados Unidos y Canadá, uno de los discursos políticos nacionalistas blancos y racistas más poderosos se llama “la teoría del gran reemplazo”: la idea de que poderes conspirativos judíos operan para sustituir a las mayorías cristianas blancas en naciones como Francia (como decía Renaud Camus en Le grand remplacement, de 2011), Alemania, Hungría, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, con inmigrantes no blancos o no cristianos (especialmente musulmanes). Esas ideas alientan movimientos políticos y también asesinatos masivos. Las masacres de once devotos judíos en Pittsburgh en 2018 y de 51 fieles musulmanes en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019 estaban animadas por ideas semejantes.
La teoría del gran reemplazo es en varios sentidos moderna, incluso posmoderna, y bastante actual. Pero también se alimenta de ideas muy antiguas. Robert Bowers, el asesino de Pittsburgh, eligió para su último mensaje en medios sociales las palabras que Jesús dirigió “a los judíos que le habían creído” en Juan 8:44: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.”
Quisiera enfocarme en este último ejemplo por un momento, para señalar algo obvio. No es solo la durabilidad de estas ideas lo que las hace peligrosas, sino también el hecho de que están históricamente enraizadas en los depósitos religiosos que contienen muchas de las aspiraciones más altas de la humanidad, en este caso el Nuevo Testamento. ¿Cómo de profundas son estas raíces históricas? Sigo con este ejemplo. Unos 160 años después del nacimiento de Jesús, un oscuro autor llamado Heracleon Philologus discutió –en un comentario al Evangelio según san Juan– con los primeros cristianos que, basándose en este verso, aparentemente pretendían que los judíos eran descendientes de Satán. En tanto fuerza puramente negativa, argumentaba, el diablo no podía crear vida: los judíos no podían ser los verdaderos hijos de Satán. Pero esta limitación a lo demónico fue rechazada como herejía por su casi contemporáneo Tertuliano, cuyas enseñanzas pusieron las bases de una gran parte de lo que hoy en día llamamos teología católica, y quien prefería resaltar el poder creativo de la semilla de Satán, que transmitía este potencial a la posteridad.
La semilla de Satán es un buen ejemplo de cómo ideas muy viejas sobre los judíos ya contenidas en algunas interpretaciones tempranas de la sagrada escritura siguen afectando a las actitudes hacia los judíos en el presente. Pero no es necesario irnos tan lejos. También pueden encontrarse teorías del reemplazo en las fuentes de nuestras filosofías críticas modernas.
Immanuel Kant, por ejemplo, parecía algunas veces pensar en la historia de la humanidad como una larga lucha entre razas, en la que la victoria llegaría solamente con el reemplazo del no blanco por el blanco. Este no es el lugar para entrar en el detalle de los escritos de Kant sobre la raza (como su “Sobre las diversas razas humanas” de 1775-1777) ni para explorar cómo mapeó lo racial en la historia bíblica (por ejemplo, en su “Probable inicio de la historia humana” de 1786). Puesto crudamente, podemos decir que Kant divide las razas en dos categorías básicas –blanco y negro–,
{{ Kant no da razones para suponer esto, dice simplemente que es algo “evidente”: “Sobre las diversas razas humanas”, en Immanuel Kant, La cuestión de las razas, edición de Natalia A. Lerussi y Manuel Sánchez Rodríguez, Madrid, Abada, 2021. }}
y las ve trabadas en una lucha.
En sus conferencias llamadas Menschenkunde (¿de 1781-2?) y en notas inéditas del mismo periodo, Kant parece confiar en que “la raza de los blancos contiene en sí misma todas las motivaciones y talentos”, mientras que los negros “pueden ser educados, pero solo para ser sirvientes”. Por ende, como escribió en una de las notas privadas (Reflexionen 1520): “Todas las razas serán erradicadas [Alle racen werden ausgerottet werden]” porque son demasiado serviles o demasiado obstinadas. “Pero nunca la de los blancos.
{{ Citado en J. Kameron Carter, Race. A theological account, Nueva York, Oxford University Press, 2008. }}
A menos, desde luego, que las razas inferiores reciban ayuda. ¿Ayuda de quién? La respuesta no les sorprenderá. En la Antropología en sentido pragmático,
{{ Immanuel Kant, Antropología en sentido pragmático, traducción de José Gaos, Madrid, Alianza Editorial, 2004.}}
Kant describe al no blanco como incapaz de abstraerse del cuerpo y la materialidad. Se vuelve luego hacia los judíos, a los que atribuye rasgos similares, en conformidad con la teología cristiana. Pero los judíos son mucho más peligrosos, continúa, porque son cercanos a la blancura tanto en lo social como en lo racial. Son “palestinos que viven entre nosotros”, enemigos puertas adentro, cuya presencia, Kant parece temer, podría poner en riesgo todo el progreso al que su Ilustración está dedicada.
Mi argumento no es que se puede trazar una línea recta desde el Evangelio según san Juan o de los escritos de Kant a los manifiestos de pensadores antijudíos, antimusulmanes o antinegros de hoy en día. Mi argumento es más bien que las ideologías, ideales e ideas del presente pueden estar utilizando depósitos de ideologías, ideales e ideas del pasado, aun sin que seamos conscientes de ello. De hecho, cuanto más numerosas sean esas interacciones, más difícil es ser conscientes de ellas, porque se han vuelto parte de nuestro ambiente cognitivo, de nuestros hábitos de pensamiento crítico.
Permítanme entonces plantear de modo tan explícito como sea posible un asunto que me preocupa. ¿Podría ser que las muchas personas de buena voluntad en el mundo de hoy, cada uno de nosotros procurando mejorar el mundo, no empeorarlo, estemos atrapados en un momento similar al de Hannah Arendt? ¿Estamos pasando por un momento en el que el antijudaísmo está aumentando su difusión y se está volviendo aceptable como un lenguaje crítico en muchas partes del espectro político, sin que seamos colectivamente capaces o no tengamos la voluntad de detectar y nombrar el peligro, precisamente porque el antisemitismo de hoy día se presenta (como muchas veces en el pasado) como una crítica a las realidades del poder injusto?
El ejemplo más difícil es, por supuesto, el tema de Israel, que hoy en día ocupa casi tanto terreno como lo que Marx y otros llamaban “la cuestión judía”, que surge en casi cualquier discusión sobre el antisemitismo y moldea todo esfuerzo incluso para definir el término. En la actualidad existe, por ejemplo, una controversia acerca de la Definición Provisional del Antisemitismo –la definición del antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (International Holocaust Remembrance Alliance)–. No trataré el tema de esta controversia ni la cuestión de Israel, salvo para decir que, al parecer, nos encontramos de nuevo, en tanto pensadores críticos de buena voluntad, ya sea de izquierda, del centro o de derecha, procurando distinguir entre “realidad” y prejuicio antijudío. Ha sido trazada la línea entre por un lado “la crítica legítima” de los judíos, esto es, crítica de los judíos como agentes reales en un mundo imperfecto, y por el otro lado un “antisemitismo inaceptable” que distorsiona la realidad y coloca a los judíos desproporcionadamente como enemigos del bien, obstáculos primarios en nuestro mejoramiento de ese mundo imperfecto.
No estoy diciendo que no debamos trazar esas líneas. Pero me parece que, al hacerlo, no debemos olvidar que la historia del pensamiento sobre el judaísmo ha moldeado nuestro propio sentido del lugar del judaísmo en el mundo, nuestro propio sentido de la realidad judía. Cuando dejamos esto de lado, nos volvemos completamente incapaces de reconocer el antijudaísmo, excepto tal vez en el discurso del “otro lado” (la izquierda si lo ve la derecha, la derecha si lo ve la izquierda), nunca en nosotros mismos.
Una manera de presentar este peligro sería esta: en la primera mitad del siglo XX la realidad de la desigualdad económica y el brutal abismo entre el poder del capital y el del trabajo hacían imposible percibir el grotesco poder del antisemitismo activo en la sociedad europea. ¿Acaso las realidades de la desigualdad y los brutales abismos del poder en nuestras propias sociedades tienen un efecto similar y nos impiden ver el creciente poder que el antisemitismo puede estar adquiriendo en nuestro propio tiempo y lugar?
No es mi intención deprimir a nadie. Permítanme entonces dejarles un mensaje positivo. Una cosa que la historia puede ofrecernos es la conciencia de que la “realidad” y el “prejuicio antijudío” no son independientes el uno del otro, que es fácil deslizarse del uno al otro sin darse cuenta, aun cuando estemos centrados en nuestros más altos ideales, precisamente porque esos ideales con frecuencia han sido construidos a través de una larga historia de pensamiento sobre los peligros del judaísmo.
El deslizamiento entre “realidad” e “ideas antisemitas” ha demostrado ser muy difícil de detectar incluso para los más sutiles amantes del conocimiento. Desarrollar una conciencia acerca del terrorífico trabajo logrado por este deslizamiento en varios momentos del pasado es una de las mejores maneras de cultivar una sensibilidad respecto al peligro actual. Este es el don que la historia del antijudaísmo puede ofrecer al presente y el futuro.
Los historiadores tienen la esperanza de que los prejuicios se volverán menos convincentes cuando la gente comprenda lo gastados que están y cuántas veces han fracasado en propiciar el mejor futuro que sus partidarios prometían. Esta esperanza ha sido con frecuencia desmentida. La historia no es un amuleto mágico que podemos frotar para protegernos del peligro mientras avanzamos por un mundo cambiante. Pero es un recordatorio poderoso de cómo generaciones previas lucharon con problemas como los nuestros, y un precioso obsequio de humildad a nuestra época, tan llena de apasionadas convicciones. Cuando la meta es confrontar prejuicios, juicios previos y hábitos de pensamiento, necesitamos toda la ayuda que la buena historia puede ofrecer. ~
Traducción del inglés de Andrea Martínez Baracs.
Conferencia ofrecida en el Collège de France, el 12 de junio de 2023.