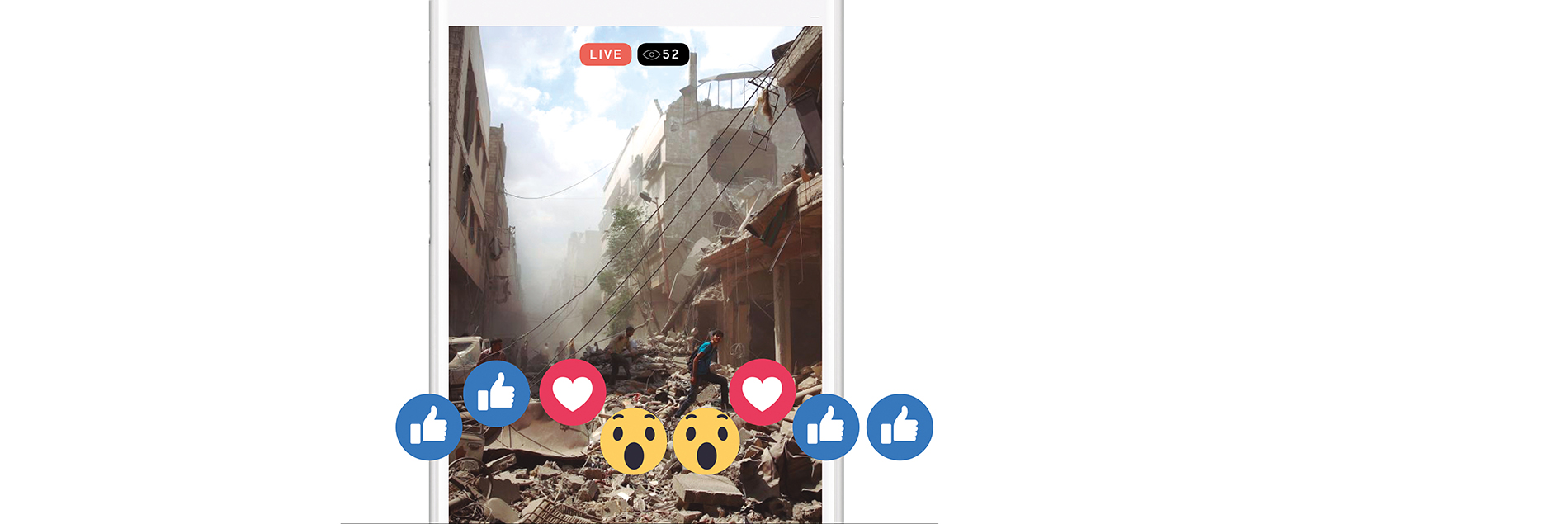En las primeras semblanzas de Lenin y Trotski aparecidas en publicaciones hispanoamericanas, se utilizaba un término para caracterizar a aquellos líderes bolcheviques, que luego cayó en desuso: “agitadores de masas”. Antes que intelectuales u organizadores, ideólogos o políticos, esos revolucionarios eran retratados como oradores “magnetizantes”. Víctor Raúl Haya de la Torre, que conoció a Trotski en 1924, decía del dirigente ucraniano: “su tono de voz varía y la potencia de su impulso vocal está perfectamente controlada, como las llaves de un órgano. Puede ser bajo profundo o clarín metálico”. Alfonso Reyes, que no conoció al líder bolchevique, pero sí al conde de Keyserling en Buenos Aires, decía que este era de “una actividad de trato a lo Lenin, de una necesidad de acercarse, en cuerpo y alma, a todos y cada uno de los hombres, testarudo y poseído”.
Al repasar el asomo de los intelectuales latinoamericanos a la Revolución de Octubre, llama la atención el entusiasmo que aquel suceso en Rusia despertó en las ideologías de la región. No solo los pequeños círculos socialistas y anarquistas, que pronto engrosarían los nuevos partidos comunistas, sino también los letrados del naciente nacionalismo, post-98, y figuras visibles del republicanismo y el liberalismo hispanoamericano, celebraron la Revolución rusa. Aquel interés en un fenómeno distante tuvo que ver con la atmósfera propicia que creó la Revolución mexicana, la rusofilia de una cultura tan afrancesada como la latinoamericana desde fines del XIX y el aire de fa- milia que pensadores disímiles, José Carlos Mariátegui o Pedro Henríquez Ureña, encontraban en las sociedades feudales del mundo eslavo.
Reyes, que en 1917 vivía su exilio en Madrid, siguió muy de cerca las dos revoluciones rusas de aquel año, la de febrero y la de octubre, a través de la prensa y de los muchos libros de peregrinos británicos, franceses y alemanes que estuvieron en la tierra de los soviets. Uno de aquellos viajeros fue Charles Rivet, corresponsal en Moscú del periódico francés Le Temps, quien en 1917 escribió el muy popular libro Le dernier Romanof, leído con cuidado por varios escritores hispanoamericanos como Juan Ramón Jiménez y José Ingenieros. El libro de Rivet se tradujo muy pronto al inglés, como The last of the Romanofs, en 1918, y, al año siguiente, Reyes lo reseñó exhaustivamente para El Sol de Madrid.
Las dos revoluciones rusas de 1917 tenían antecedentes más o menos remotos como el de los aristócratas decembristas que se levantaron en armas contra el zar Nicolás I, en 1825; los liberales reformistas, seguidores de las ideas de la Revolución francesa de 1848, que impulsaron el fin de las leyes de servidumbre; los anarquistas de Naródnaya Volia, que ejecutaron a Alejandro II en 1881, o los socialistas, populistas y demócratas que protagonizaron el Domingo Sangriento de 1905. A partir de Rivet, Reyes recorría aquel árbol genealógico de la Revolución que pronto se convertiría en uno de los tópicos centrales de la historia oficial soviética sobre el levantamiento de octubre de 1917.
Es probable que esa idea de una tradición revolucionaria ascendente que, desde el siglo XIX, va moviéndose entre la reforma y el terror, hasta desembocar en las dos opciones de 1917 –la democracia parlamentaria de febrero y el Estado comunista de octubre–, tuviera un origen liberal. Pero, como en todas las historias oficiales de todas las revoluciones, aquellos relatos que inventaban tradiciones para apuntalar la legitimidad del nuevo orden eran fáciles de adoptar, aun desde una ideología contraria como la marxista-leninista. A la hora de la agitación y, sobre todo, de la propaganda, la coherencia doctrinal o filosófica se dejaba a un lado.
A Reyes le atraía la idea de un “momento de locura”, antes que la bifurcación de caminos entre febrero y octubre. Ese momento era el apogeo de la influencia del místico Grigori Rasputín en la corte de los Romanov y la costosa entrada de Rusia en la Gran Guerra, entre 1914 y 1916. Pero Reyes, letrado exquisito, hijo de un mártir de la contrarrevolución mexicana, no se identificaba con el infortunio de la familia imperial o con la suerte de los émigrés rusos en París sino con los revolucionarios liberales y socialistas, con Kérenski y con Lenin. Y aunque intentaba ser imparcial ante ambas revoluciones, su relato era favorable a los bolcheviques, que traducía como “maximalistas”. Lenin, llegará a decir Reyes en otra parte, era “un tipo heroico tan indispensable en el destino histórico” como lo fuera Cristóbal Colón.
En sus escritos entre marzo y octubre de 1917, más específicamente entre Cartas desde lejos, todavía firmado en Zúrich, y ¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?, semanas antes del asalto al Palacio de Invierno, aquel Lenin que deslumbraba a Reyes decía que tanto Le Temps de París como el Times de Londres eran periódicos “archiconservadores y archiburgueses”. Pero la lectura de Reyes sobre la Revolución rusa, basada en esas fuentes, resultó afín al bolchevismo. Aunque le reconocía a Lvov, Miliukov, Kérenski y Tsereteli, al Partido Democrático Constitucional, los mencheviques y al gobierno provisional, un avance hacia la república parlamentaria y la ampliación de libertades públicas, cuestionaba su dilación en la convocatoria de la asamblea constituyente y el aliento al golpe de Kornílov. Trotski y Lenin fueron, según Reyes, los artífices de una “paz no imperialista”, con el tratado de Brest-Litovsk, “único medio de realizar, dentro de Rusia, la futura revolución social”.
Sabemos que Reyes –junto a Carlos Pereyra y Pedro Henríquez Ureña, otros dos letrados de pocas simpatías con la Revolución mexicana– emprendería la traducción de El Estado y la revolución (1917) de Lenin, del inglés al español, para la Biblioteca Nueva de Madrid. Es posible que desde que escribió el largo comentario del libro de Rivet, ya estuviera familiarizado con los escritos de Lenin de 1917, puesto que sus observaciones sobre el giro bonapartista del gobierno provisional o sobre la necesidad de una nueva constitución, repetían las tesis del líder bolchevique. Como el propio Lenin, Reyes observaba la Revolución rusa desde el prisma de la francesa: el llamado de “todo el poder a los soviets” era una reformulación de El tercer Estado de Sieyès, Kérenski era un nuevo Mirabeau y Kornílov, un Napoleón cosaco.
Habría que pensar en mayor detalle aquella fascinación con la Revolución bolchevique entre intelectuales mexicanos que, a lo sumo, fueron maderistas como José Vasconcelos, o que, como Carlos Pereyra, serían abiertamente contrarrevolucionarios. Pereyra, un hispanista católico, crítico del expansionismo norteamericano, escribió una epopeya del comunismo, La Tercera Internacional. Doctrina y controversias (1920), en la que anunciaba “no ser revolucionario ni contrarrevolucionario, partidario de la guerra ni apóstol del pacifismo”. Se “limitaba a ver las cosas en el plano de la realidad […] sin fines de propaganda, como aquel buen clásico que llamaba gatos a los gatos y bribón a Rollet”. Pero su historia era claramente favorable a Marx y Lenin, a la Primera y la Tercera Internacional, y contraria a Jaurès, Kautsky y la Segunda Internacional, que acusaba de “simulación, tergiversación, ideología contradictoria, pacifismo sentimental y patriotismo relativo”.
Como Reyes, Pereyra y Henríquez Ureña, José Vasconcelos admiró a Lenin, mientras despreciaba a Zapata. En La tormenta (1936), luego de reiterar que la Revolución mexicana carecía de “credo propio”, recordaba lecturas de Henry George y Karl Marx, durante su exilio californiano, y la lectura de la Revolución rusa, especialmente de “los métodos de Lenin o las novedades introducidas en educación, por Lunacharski”. Aseguraba entonces Vasconcelos algo que luego confirmaría Claude Fell en José Vasconcelos. Los años del águila (1989): el aprovechamiento de las experiencias de Gorki y Lunacharski –alfabetización, edición popular y masiva de clásicos, festivales culturales, maestros rurales, giras artísticas, divulgación, propaganda– durante la cruzada educativa que emprendió entre 1921 y 1924, bajo el gobierno de Álvaro Obregón.
También en Argentina, intelectuales que no eran precisamente marxistas o comunistas, como el médico y pensador José Ingenieros, se apasionaron con la Revolución rusa. El bolchevismo produjo en el muy idealista autor de El hombre mediocre (1913) una acelerada conversión doctrinal y política al comunismo, que se plasmó en el volumen Los tiempos nuevos. Reflexiones optimistas sobre la guerra y la revolución (1921). Como ha ilustrado la estudiosa Patricia Funes en Salvar la nación: intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos (2006), Ingenieros, que en 1917 se mostraba simpatizante del republicanismo parlamentario de Kérenski y los kadetes, tres años después, ya estaba identificado con el cambio de régimen impulsado por Lenin y Trotski. A juicio de Ingenieros, lo que había sucedido en Rusia no era “un fenómeno local o un proceso concluido”, sino la primera fase experimental de un cambio planetario.
En un conjunto de artículos que reunió en 1923, bajo el título de Las fuerzas morales, Ingenieros reiteraba la idea de que todas las izquierdas –“liberales sinceros, socialistas, fabianos, laboristas, sin distinción de matices”– debían unirse en el respaldo a la Unión Soviética e impulsar en sus respectivos países un cambio de régimen similar. Ingenieros conciliaba su viejo positivismo con la doctrina comunista al señalar que dicho cambio habría de conducirse por medio de una reforma integral del sistema representativo de gobierno. La mayor innovación de los bolcheviques, a su entender, fue suplantar la representación política basada en los individuos, las jurisdicciones o los partidos por una “democracia funcional” en la que los “organismos deliberativos” están integrados por “partes, grupos o gremios” del todo social: obreros, campesinos, soldados, mujeres, estudiantes, etcétera.
Solo en un punto, la visión de Ingenieros se distanciaba del discurso oficial soviético: el llamado a un diálogo con todas las fuerzas de izquierda, sin excluir al “liberalismo sincero”. Esa apertura al diálogo con los liberales –también asumida por algunos de los primeros marxistas latinoamericanos, como el peruano José Carlos Mariátegui, los cubanos Julio Antonio Mella y Juan Marinello, los argentinos Juan B. Justo y Alfredo Palacios, y el chileno Luis Emilio Recabarren– fue una seña de identidad de la recepción del bolchevismo en la región. Mariátegui, por ejemplo, basó el brillante análisis de Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928) en las investigaciones de antropólogos y economistas liberales de Perú como Luis E. Valcárcel, Javier Prado y César Antonio Ugarte.
En América Latina, la izquierda intelectual fue más flexible y heterodoxa que el comunismo partidista, que en realidad se consolidó en tiempos del despegue del estalinismo. Había en Lenin, Trotski y el primer bolchevismo una cultura filosófica y una valoración de la importancia de las libertades públicas e, incluso, de las normas constitucionales –durante 1917 fueron los bolcheviques quienes más enérgicamente demandaron la deliberación y emisión del nuevo texto constitucional–, que lograba atraer al socialismo y al liberalismo latinoamericanos. Aquella apuesta de la izquierda por la libertad de expresión explicaba el interés de la revista Amauta, de Mariátegui y los marxistas peruanos, en la obra de Romain Rolland y Henri Barbusse, Waldo Frank y Albert Einstein, Georges Sorel y Sigmund Freud. Y explicaba también la genuina admiración que Mariátegui sintió por socialdemócratas españoles como Pablo Iglesias y Fernando de los Ríos.
La aproximación al liberalismo, dentro de la primera generación comunista, generaba confluencia y, a la vez, turbulencia en la corriente inversa: la del acercamiento liberal o democrático al marxismo, que emprendían Edmund Wilson en Estados Unidos, George Bernard Shaw en Gran Bretaña o André Gide en Francia. La Revolución rusa, como todas las revoluciones modernas, tuvo un efecto tóxico en la imaginación europea, acrecentado por el exotismo o la variante orientalista que establecía la cultura rusa dentro de Occidente. El papel del emigrado y traductor ruso Samuel S. Koteliansky –equivalente al de Iliá Ehrenburg en París–, cerca de los grandes escritores eduardianos (Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Katherine Mansfield, H. G. Wells, Somerset Maugham), a quienes enviaba mensajes de Gorki y Lunacharski e intentaba inclinar a favor del leninismo y, luego, del estalinismo, es representativo de aquella dialéctica de la agitación.
Hasta en la Revista de Occidente de José Ortega y Gasset pudo leerse uno que otro elogio en el ensayo sobre el “alma eslava” de Alexander Kuprín o en la nota “El nuevo teatro en la Rusia sovietista” de Ricardo Baeza. Ortega, un crítico del liberalismo desde el liberalismo que en escritos juveniles –en Faro y El Imparcial– retrató noblemente a Ferdinand Lasalle y elogió la “clara y honda visión de Marx”, acabaría, en La rebelión de las masas (1929), caracterizando el bolchevismo y el fascismo como “dos movimientos típicos del hombre-masa”, que operaban una “regresión sustancial, anacrónica” y hacían del noble ideal de la revolución un “lugar común”. De más está decir que ese “bolchevismo” aludido por Ortega, a fines de la década de los veinte, no era otra cosa que estalinismo en ciernes.
La mirada de Ortega no sería tan diferente a la de su antagonista en el Buenos Aires de Sur y las hermanas Ocampo: el joven Jorge Luis Borges. A principios de los veinte, Borges escribía versos ultraístas desde Mallorca en los que encontraba belleza en la “trinchera avanzada en la estepa”, en los “gallardetes de hurras que estallan en los ojos”, en los “ejércitos que envolverán sus torsos en todas las praderas del continente” y en la “gesta de las bayonetas que portan en la punta las mañanas”. No era Huidobro, Neruda, Vallejo o, incluso, el joven Paz, sino Borges, quien enviaba aquellos poemas sobre el comunismo de guerra a una rara revista vanguardista llamada Grecia. Todavía a inicios de la década del treinta, en el círculo de Sur, existía una visión positiva de la naciente cultura soviética, sobre todo del cine de Serguéi Eisenstein, tan admirado por Victoria Ocampo, al punto de proponer al director una epopeya fílmica de las pampas parecida a ¡Que viva México! (1932), u Hombres de Arán (1933) de Robert J. Flaherty.
Menos sugestiva es la recepción del bolchevismo en el naciente comunismo profesional de la región. El mexicano Vicente Lombardo Toledano, entre discurso y discurso, entre Stalin y Brézhnev, fue conformando todo un volumen, La Revolución socialista de octubre de 1917 (1967), donde se reiteran, una a una, las lecciones de la historia oficial soviética. Si todavía en la prosa de Lenin o de Trotski, los revolucionarios de febrero (Kérenski, Tsereteli, Chernov, entre otros) poseían la viva identidad del rival, en los textos de Lombardo quedaban relegados a un conjunto de sombras fantasmales, condenadas a la misma derrota de toda la burguesía reaccionaria occidental. No únicamente ellos, también Trotski, desde su arribo a México, será para Lombardo la suma todos los males: el fascismo y el capitalismo, el imperialismo y la contrarrevolución, el revisionismo y la traición.
La coincidencia temporal de las revoluciones rusa y mexicana, en la segunda década del siglo XX, convenció a muchos intelectuales latinoamericanos de que la humanidad entraba en una nueva era de la historia, marcada por lo que Lenin llamó “alteración integral de la sociedad”. Desde las dos ramas fundamentales de la izquierda regional, la populista y la comunista, aquella fe se manifestó con elocuencia. Fueran marxistas o no, los ideólogos de la región imaginaron que la revolución bolchevique hacía evidente la posibilidad de un cambio rápido y profundo en una sociedad rural como la latinoamericana. No era excepcional el énfasis de Mariátegui, en sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, en el argumento de la feudalidad común entre Rusia y América Latina, basado en el estudio sobre la cuestión agraria del ucraniano Eugène Schkaff –agente de Maurice Thorez, crítico literario de L’Humanité bajo el pseudónimo Jean Fréville, quien acuñó el término de “realismo socialista” desde los años veinte.
Otro peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, creador en México de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (apra), proponía desde sus primeros escritos –reunidos en Por la emancipación de América Latina (1927)– que, luego del periodo colonial de Hispanoamérica y de la fase republicana de Latinoamérica, vendría una tercera y definitiva etapa histórica en la que, por obra de la regeneración revolucionaria, nacería una nueva entidad, plenamente independiente, que llamaba, siguiendo a José Vasconcelos, Indoamérica. Haya había viajado a Moscú en 1924, como delegado al V Congreso de la Internacional Comunista, por recomendación de algunos comunistas mexicanos como Rafael Carrillo Azpeitia y Diego Rivera, y desde entonces incorporó ideas de Marx y Lenin a su ideología. Sin embargo, a medida que se perfilaba el frentismo de su programa populista, sobre todo en los treinta, tomó distancia del estalinismo y se acercó a Trotski, tal y como harían los cardenistas mexicanos.
En las antípodas del peruano, Aníbal Ponce, marxista argentino que, como tantos, debió exiliarse en México, donde murió muy joven en un accidente en la carretera de Morelia, personifica la estalinización del primer comunismo latinoamericano. Ponce viajó a la Unión Soviética por primera vez en 1935, cuando Stalin había consolidado su poder absoluto, y su idea de la revolución bolchevique se confundió con la del nuevo régimen totalitario. Su gran ensayo, Humanismo burgués y humanismo proletario. De Erasmo a Romain Rolland (1938), es acaso la más persuasiva y elegante defensa del estalinismo escrita desde América Latina. Todo el despotismo está justificado ahí –colectivización, purgas, exilios, gulag, realismo socialista–, aunque fuera de manera implícita. Luego del intento de Ponce de presentar el orden soviético como realización histórica del humanismo occidental, los estalinistas latinoamericanos hicieron del arte de la agitación, alguna vez erudito y plural, mero oficio de propaganda. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.