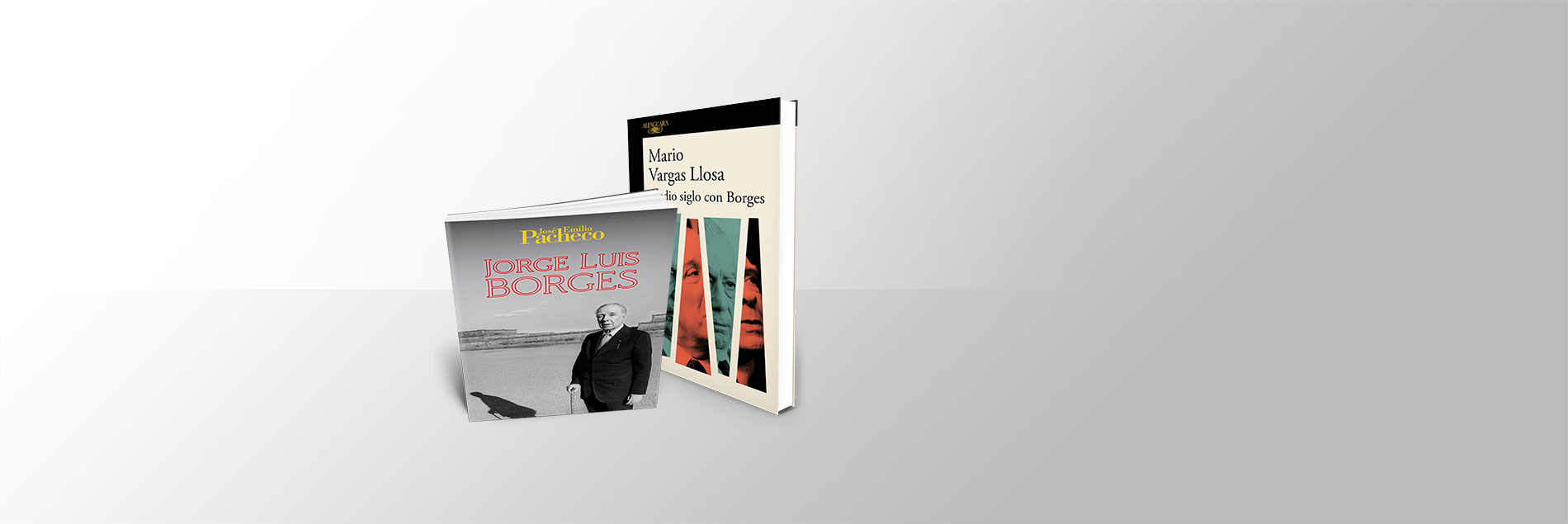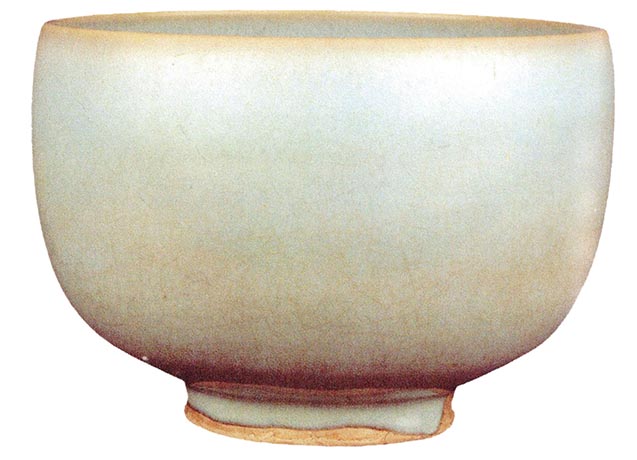José Emilio Pacheco
Jorge Luis Borges
Ciudad de México, Era, 2019, 118 pp.
Mario Vargas Llosa
Medio siglo con Borges
Ciudad de México, Alfaguara, 2020, 112 pp.
Se ha escrito mucho acerca de que se ha escrito mucho sobre Borges. Esa es la naturaleza de un clásico: que dé de qué hablar a esta y a las siguientes generaciones. Que siga suscitando fervor su lectura. Que sus libros y los libros sobre él se multipliquen.
Dos libros breves. Dos libros formados por artículos, ensayos, entrevistas, poemas, cronologías y bibliografías. Dos libros escritos a lo largo de los años. Dos formas de asedio crítico. Dos homenajes. Un peruano y un mexicano. Contemporáneos. Hasta dónde sé, buenos amigos. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel. José Emilio Pacheco, Premio Cervantes. A Borges no le dieron el Nobel y cuando le dieron el Cervantes tuvo que compartirlo con Gerardo Diego. Todos sus lectores, incluyendo a Vargas Llosa y a Pacheco, sabemos que Borges está por encima de todos los premios.
Dos libros que se agradecen. En primer lugar porque están muy bien escritos. Son claros, amenos, expositivos, inteligentes, conocen perfectamente el tema, que han frecuentado por décadas: Borges. Sus cuentos fantásticos, sus ensayos sorprendentes, sus poemas vanguardistas y posmodernos. Su estilo, inconfundible e inimitable. Dice Vargas Llosa que casi en cada palabra que Borges emplea hay una idea. Lo curioso es que esas ideas no conforman un sistema. O bien, conforman un sistema personal en el que los laberintos, las esferas y los cuchillos, los mapas y los tigres, los espejos y la luna, forman una unidad que dice, ¿qué dice? ¿Cuáles son las claves para leer a Borges?
Más allá de los artículos y entrevistas contenidos en ambos libros, que responden a efemérides o coyunturas específicas, tanto Mario Vargas Llosa como José Emilio Pacheco escribieron sendos ensayos sobre el Borges que más los afectó, en el sentido positivo del término: Pacheco (fundamentalmente poeta) escribe sobre los “Setenta años de poesía” de Borges, y Vargas Llosa (sobre todo narrador) sobre “Las ficciones de Borges”. Me detendré brevemente sobre cada una de esas facetas y de esos textos.
En 1993, a los 54 años, José Emilio Pacheco escribió un texto para celebrar el aniversario setenta de la publicación de Fervor de Buenos Aires. Ese mismo año, en París, Borges había recibido póstumamente el mayor honor que puede merecer un escritor, más que el famoso galardón sueco: la publicación de sus Obras completas en la Pléiade, que marcó el inicio de la exhumación de sus primeros libros y de sus textos de juventud. Desde entonces sabemos, sigo en todo a Pacheco, que “el primer libro que Borges escribió pero no publicó iba a llamarse Salmos rojos y que su primer poema publicado fue ‘Himnos del mar’”, un poema adolescente que mostraba ya cuatro familiaridades: la poesía de Whitman, el versículo de la Biblia, los hexámetros latinos y la versificación española. Y la indudable huella de Leopoldo Lugones, bajo cuya sombra escribiría gran parte de su obra.
Lugones nació en 1874 y murió en 1938, al igual que el padre de Borges. Este “no podía rebelarse contra su padre que lo alentó en todo y lo sostuvo económicamente hasta los 35 años para que se dedicara a escribir”. Los conflictos, interpreta Pacheco, “se transfirieron a la figura de Lugones”. El joven poeta Borges primero imitó y luego criticó el estilo barroco de Lugones y optó, para encontrar su propia voz, por un estilo directo y claro, siguiendo el consejo de Alfonso Reyes. En sus comienzos Borges criticó los versos rimados de Lugones sin saber que la ceguera lo llevaría a escribir versos rimados en sus poemas de madurez. Al morir Lugones lo juzgó “el mejor escritor del idioma”, sin embargo, poco después, señala Pacheco, lo parodió cruelmente en “El Aleph” en los versos ridículos de Carlos Argentino Daneri. Murió sin resolver la querella con su padre literario.
De 1914 a 1921 permaneció con su familia en Europa, los últimos tiempos en España, en donde frecuentó tertulias vanguardistas y en ellas aportó noticias del expresionismo alemán que había conocido en Ginebra y de los nuevos poetas estadounidenses. De regreso a Buenos Aires participó activamente en la vida literaria porteña. Publica libros, anima revistas, participa en polémicas, discute, edita, traduce, critica. Piensa, dice Pacheco, que a la literatura le falta vitalidad porque, desde la novela rusa y el naturalismo, “solo ha querido hablar de la debilidad y la desdicha humanas, no de la fuerza y el coraje”. Por eso en sus cuentos y poemas abundan los cuchilleros y los héroes, la espada y la navaja, los militares y el valor.
Un milagroso arco creativo se extiende de 1939 –año de “Pierre Menard, autor del Quijote”– a 1948, periodo en el que escribe sus mejores cuentos (Ficciones, El Aleph) y ensayos (Otras inquisiciones). Una década más tarde, a comienzos de los años sesenta, Borges “parecía un autor liquidado, perteneciente al ayer y sin porvenir alguno”. Comenzaban a menudear las críticas que lo señalaban como un autor acabado. Los grandes cuentos y ensayos habían quedado atrás. Es ese poeta ciego, sin futuro y sin anhelo de fama sobre el que le interesa escribir a José Emilio Pacheco a los 54 años. Borges decide dejar atrás lo insólito y la sorpresa, y por cuestiones mnemotécnicas comienza a escribir versos rimados. Ya no aparecen los problemas con el tiempo, sino que “verbaliza una profunda experiencia humana compartida por todos”. Escribe “su verdadera gran obra poética, la mejor y la más vasta y brillante”. Publica libros extraordinarios como El otro, el mismo, Elogio de la sombra y Los conjurados. Hay en ellos “una renovación que parecía imposible de las formas clásicas, haikús, tankas y también epigramas que no habían aparecido en su obra”, comenta Pacheco. La irónica sabiduría de Borges es expresada en formas clásicas que él renueva, con “una musicalidad en la que el verso español suena como nunca antes había sonado”.
El resto es historia. En 1961, Borges compartió con Samuel Beckett el Premio Internacional de Editores. Desde entonces, no dejaron de sucederse las traducciones, los reconocimientos, los doctorados, los viajes interminables que lo llevaron por todo el mundo. La fama se cebó con su figura. Había dos Borges. El hombre íntimo y el escritor de renombre mundial. En los últimos años predominó el segundo. José Emilio Pacheco destaca en su libro sobre todo al primero: ese poeta que parecía perdido a comienzos de los años sesenta, el que logró reinventarse y renovar nuestro idioma al abrevar de las fuentes clásicas. Quizá porque Pacheco, como Walter Benjamin, sabía que la esperanza solo puede venir de los desesperados.
El ensayo de Mario Vargas Llosa –“Las ficciones de Borges”– primero fue una conferencia que el futuro Nobel dictó en Marsella en 1987, a un año de la muerte de Borges. Vargas Llosa había cumplido 51 años y era un novelista de renombre mundial; había ya publicado La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo, todas grandes novelas. Había dejado atrás su periodo de escritor comprometido, el caso Padilla lo alejó definitivamente de la Revolución cubana (y de la revolución en general) y abrazaba el liberalismo político. Un novelista en la cima y un pensador renovado. Ese es el Vargas Llosa que enfrenta a Borges, “lo más importante que le ocurrió a la literatura española moderna”.
Vargas Llosa comienza su ensayo confesando que, de joven, su admiración pública estaba centrada en la figura de Jean-Paul Sartre, como ejemplo máximo de escritor comprometido, mientras que su admiración secreta se resumía en un nombre: Jorge Luis Borges, un escritor que representaba todo lo que Sartre “le había enseñado a odiar”. Borges era conservador y reaccionario, desdeñoso de la política y la realidad. Pero ¿en verdad lo era? En una conferencia dictada en la Universidad de Columbia en 1971, Borges sostuvo: “Pienso que la ficción está siempre comprometida con su tiempo. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos por eso. Por el solo hecho de ser contemporáneos, no podemos sino escribir en el estilo y modo de nuestro tiempo. ¿Por qué molestarse en ser moderno o contemporáneo, si no se puede ser otra cosa?”
Al momento de hablar sobre Borges, Vargas Llosa había mudado su postura ideológica, pero seguía viendo a Borges desde las antípodas. Nada más alejado del cuento exquisito del argentino que el voluminoso novelista peruano. Hay un punto, sin embargo, en el que ambos convergen: Flaubert, autor que condensa lo que es la literatura y al cual se rinden autores tan disímbolos como Borges y Vargas Llosa. En Flaubert hay perfección estilística, erudición y trama realista, nostalgia histórica, ironía y ficción. Por eso, a pesar de considerar que “el suyo [el de Borges] es un mundo de ideas” y que lo “intelectual devora y deshace” lo físico, que su “exotismo es una coartada para escapar del mundo real”, que en sus relatos parece “no quintaesenciar la vida sino abolirla”, Vargas Llosa encuentra que en Borges sí hay realidad (aunque disfrazada “de disquisición filosófica o teológica”), que la violencia de sus cuentos “está distanciada por la ironía”, y que el de Borges no es “un mundo desasido de la vida y de la experiencia cotidiana, sin raíz social”.
La singularidad de Borges, afirma Vargas Llosa, es que todo queda disuelto “en una dimensión exclusivamente intelectual”. Hay vida, pero “sublimada y conceptualizada”. Hay más vida leída en los cuentos de Borges que vida vivida, empero, esto no parece tomar en cuenta que lo leído es también experiencia vivida, y que en el cerebro puede tener tanto peso lo real como lo leído. Tan ficticia es La guerra del fin del mundo como “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”. Esa es la gran lección de Flaubert. Tan real es la aburrida señora de Rouen como la Cartago de Salambó. El realismo de Vargas Llosa es un recurso narrativo, como la fantasía borgiana.
Desde lo alto de su reconocimiento mundial (aunque todavía le faltaba el Nobel), Mario Vargas Llosa reconoce en “Las ficciones de Borges” al gran maestro de la prosa en nuestro idioma, al escritor que rompió barreras y nos mostró que el español es tan apto para comunicar ideas como el inglés o el francés. Es el homenaje que un gran hijo de la novela rinde al padre de la moderna prosa en lengua española. ~