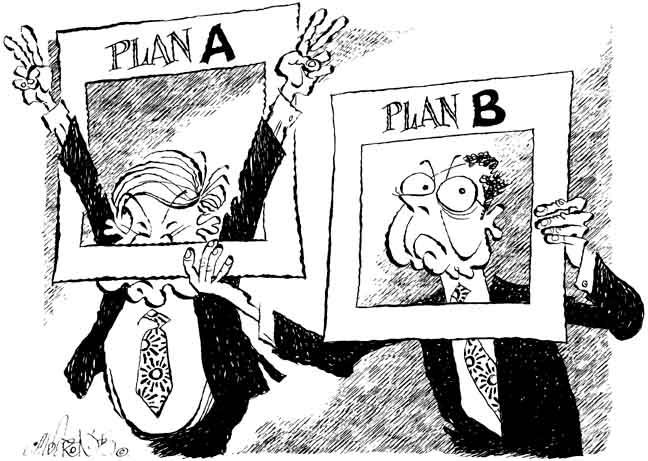¿De dónde proviene la vocación histórica de Luis González?, me pregunté alguna vez. Para ensayar una respuesta leí un pequeño opúsculo de don Luis González Cárdenas que, “a los 89 años, 10 meses, 23 días y horas más y cegatón”, se había puesto a escribir una carta autobiográfica a Luis, su hijo único. “Yo te vi en tu nacimiento, muy pequeñito, cuando te empezaban a hacer”, le decía, y en breves capítulos refería la vida del pueblo fundado en 1883, justo el año de su propio nacimiento.
La historia transcurre en San José de Gracia pero las resonancias corresponden a la más antigua de las historias. En el principio fue el paraíso que fundaron los venerables patriarcas de larga barba a quienes debemos recuerdo y gratitud, apoyados por aquellas mujeres fuertes y virtuosas que describe el Libro de la Sabiduría. “En junio el cerro de Larios se corona de nubes y como un rey majestuoso anuncia el temporal de aguas […] las casas del pueblo por fuera, como nidos de golondrinas de adobe, por dentro espaciosas, con bonitos jardines […] se sentía la presencia de Dios.” Pero “fuimos ingratos a tanto bien y pecamos”, entonces “nuestro Señor quiso que nuestro pueblo, como a mucho desobedecer, darle un castiguito para que se corrigiera”. El “castiguito” fue la Revolución, los desmanes del sanguinario bandolero Inés Chávez García, el agrarismo violento, la Cristiada azuzada por Calles, en la que muchos hijos de San José tomaron las armas:
Todo quedó en desolación: el templo, la casa, la escuela y el curato con otras muchas casas quemadas; ganados y pertenencias robadas, vecinos del pueblo desterrados, los enemigos querían que desapareciera. Pero Dios no permitió que el pueblo de San José de Gracia desapareciera o fuera borrado, sino que volviera por el buen camino, y movió el corazón de los tiranos, y después de un año de destierro, los vecinos del pueblo volvieron a su terruño […] vino la paz, y de la sierra nos vino un aire purificado, nos dio salud, buen ánimo, alegría y fuerza para edificar.
El nieto de los fundadores nació en aquel edén subvertido, el 11 de octubre de 1925. Conoció la saga de los patriarcas, pasó su primera infancia en el éxodo, volvió a la tierra prometida y participó desde muy pequeño en su reconstrucción, llevada a cabo, ladrillo a ladrillo, por hombres de corte bíblico, justos, laboriosos, piadosos y firmes, como el legendario padre Federico. Llegada la adolescencia, Luis salió al mundo. A partir de 1938, estudió en Guadalajara y se distinguió no solo como un extraordinario estudiante (lo apodaban “el Machetes”), sino como sargento en el servicio militar. De aquella experiencia provino quizá la disciplina marcial que aplicaba a sus tareas. Lo caracterizaban tres rasgos particulares: la magnífica melena que conservó hasta el final, el típico bigotillo a la Clark Gable y el lenguaje ranchero que remataba las frases con un “sí, pues”.
En 1946 se incorporó al novísimo Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, fundado por Silvio Zavala. En su rigurosa cátedra aprende que la historia es ciencia, y en la obra de Ramón Iglesia que no solo es ciencia, también es arte. Trata de cerca a varios intelectuales transterrados, en especial a José Gaos, guía de la nueva generación que, por los caminos de la historia y la filosofía, va en busca del mexicano esencial. Quizá su mayor tutor intelectual fue José Miranda, historiador de las instituciones políticas novohispanas. En El Colegio, institución entonces pequeña y modesta, practicó el arte supremo, común en aquel entonces, de la conversación socrática. Con Alfonso Reyes y sus libros entabla una permanente amistad literaria. Cosío Villegas, con toda su fama de ogro, no le provoca terror sino afecto: sabe hallarle el lado bueno y con el tiempo se convierte en su amigo más cercano. Temperamentos opuestos, inteligencias afines.
De casi todo conoce Luis en aquel Distrito Federal alemanista: buenos amigos, buenas sesiones de biblioteca, algunos amores. Escribe varios trabajos ya con un sello propio: una investigación casi aristotélica en su orden y rigor, presentada con un estilo sabroso, libre y juguetón. Un texto sobre la Conquista se refiere a la Malinche como la “secretaria trilingüe” de Cortés. Otro rescata el espíritu franciscano que también conquistó espiritualmente a México, encarnado en fray Jerónimo de Mendieta. Su primer trabajo de seminario es una original historia de actitudes: “El optimismo nacionalista como factor de la independencia de México”. Hacia 1950 viaja a París. La fiesta intelectual: Sartre, Camus, Breton, Merleau-Ponty, conferencias de Ortega y Gasset, la nueva historia del grupo Annales, las cátedras de Marrou, Bataillon, Braudel, Chevalier y Lucien Febvre. En París coincide con Luis Villoro. Juntos practican el buen consejo de Henri Pirenne a Marc Bloch, cuando maestro y alumno visitaron Estocolmo: el historiador vive la ciudad, no los archivos.
De vuelta en México, este hombre que casi nunca perdió la cabeza, la sienta aún más: se casa con Armida de la Vara (escritora nacida en Opodepe, Sonora), se reincorpora a su alma mater y, todavía bajo el hechizo de la cultura barroca (a la que ve como el crisol de México), publica el ensayo “La magia en Nueva España”. Hechizado a su vez por la seriedad, laboriosidad y el talento de aquel joven, Cosío Villegas lo invita a su magna Historia moderna de México. Luis González aporta el primer tomo sobre la “Vida social” en la República Restaurada, que en realidad es un paseo por la sociedad mexicana a mediados del siglo XIX: sus culturas y etnias, sus regiones y pueblos, sus clases, sus usos y costumbres. Mientras edita y corrige otros tomos de la misma colección, dirige al pequeño equipo de entusiastas colegas (Berta Ulloa, Luis Muro, Guadalupe Monroy), reúne, clasifica y –casi– lee las 24,078 fichas que compondrán los tres tomos de las imprescindibles Fuentes de la historia contemporánea de México. Pero no abandona la obra propia sobre temas y periodos que le interesan mucho (el indigenismo de Maximiliano, el Congreso de Anáhuac, la cultura en el siglo XX) o que le interesan menos, pero que aborda siempre con un ángulo novedoso, como la historia de los discursos presidenciales. Toda esta obra –publicada antes de sus cuarenta años– parecería haber exigido una vida monacal, pero el hecho es que el joven historiador –inducido en parte por las autoridades de El Colegio, en particular don Daniel– participó en congresos y mesas redondas y viajó profusamente: Japón, Filipinas, la India, Perú, Egipto, la URSS, Chile, Uruguay. ¿Cómo lograba todo ello? Misterio mayor. Más aún con el hecho de que, para entonces, Armida y Luis habían procreado una familia de seis hijos (Luis, Armida, Fernán, Marcela, Josefina y Martín) que atendían con el mayor esmero.
A mediados de los sesenta, luego de dos décadas, Luis comprende que no ha escrito su obra personal, aquella para la cual estaba destinado. Por fortuna, la había ido preparando “sin prisa ni pausa”. Sería la microhistoria de su pueblo natal. El vuelo cosmopolita lo lleva, en la madurez, al punto de inicio. Toma un año sabático. Empaca la historia universal y se muda a su pueblo. Producto de esa vuelta al origen, en 1968 Luis González y González (siempre insistía en sus dos apellidos, por amor a don Luis y doña Josefina) publica Pueblo en vilo, su historia universal de San José de Gracia.
En el fondo, cumplía con un designio familiar inscrito en la cadena de las generaciones. El deber de recordar. Recordar para que “el vivir sencillo de nuestros padres, sus costumbres, sus acontecimientos” vayan y vuelvan con cada lectura, como las golondrinas.
•
Lo conocí a fines de 1968, cuando acudí en calidad de oyente a las clases de la maestría en historia en El Colegio de México, situado entonces en la calle de Guanajuato. Eran siete alumnos, que yo recuerde. Un día, después de escuchar a José Gaos dictar la cátedra de historia de las ideas, entró al salón Luis González. El tema era la historia política del siglo XIX. Sus primeras palabras: “Lo que de verdad le gustaba al general Santa Anna eran las peleas de gallos. El poder le aburría, y entonces se iba a la feria de Tlalpan, y allí era feliz, viendo desplumarse al giro o al colorado.” Aquello fue una revelación: de una plumada Luis González me descubrió que la historia podía ser amena, humana, cálida. Quedé convencido: no había mejor vocación en el mundo que ser historiador.
A principio de 1969, ya matriculado en el doctorado en historia, tuve la fortuna de atender a su inolvidable curso “Teoría y método de la historia”. Aún conservo los apuntes, que tiempo después él convertiría en un libro memorable, utilísimo: El oficio de historiar. Tocaba cada recinto del taller del historiador: desde la elección del tema, el análisis y la crítica de las fuentes, la comprensión, la explicación, la arquitectura, el estilo. Recorríamos a los teóricos de la historia y algunos clásicos de la historiografía. Nos hizo leer a Collingwood, Croce, Gardiner, Bloch, Popper y a otros historiadores y filósofos. Debíamos escoger temas para hacer una presentación, por ejemplo “Carácter científico de la historia”, “Lo único y lo repetitivo”, “Lo individual y lo colectivo”, “Posibilidades y límites de la explicación histórica”, “Profecía en la historia”. Estaba a la vanguardia de la enseñanza histórica, en cualquier sitio del mundo.
No pasó mucho tiempo para que tuviera la amabilidad de invitarme a su casa, una modesta construcción de dos pisos y una pequeña biblioteca trasera en la calle de Carlos Pereyra #13, en la colonia Álamos. Comencé a ir con Isabel Turrent, mi novia entonces. ¿Qué novedades nuevas?, decía al sentarse en uno de los sillones de la sala estilo mexicano. Luego pasábamos al comedor donde Evelia, la cocinera eterna, siempre vestida de negro, servía deliciosas corundas y quesos.
Charlábamos sabrosamente. Nada le era más ajeno a don Luis que la pontificación o el monólogo. Salpicaba todo con anécdotas. Plantaba sutiles enseñanzas en el alumno para que quizás alguna vez pescara su significado. Cuando comencé a trabajar bajo su dirección mi tesis sobre los “Siete Sabios”, dejó que me perdiera por los caminos más absurdos de la investigación hasta que un día me dijo: “¿Ha notado usted que todos en esa generación fueron fundadores?” Todo se ordenó a partir de entonces.
La frecuentación con Luis González reveló el misterio de su productividad. Lo movía el amor, con sus círculos concéntricos: el amor por su mujer y sus hijos, por sus padres y parientes, por su pueblo y los pueblos circundantes, por su estado y su región, por la cultura michoacana, por la cultura mexicana, por los pasados de México. No tenía fortuna personal. No usaba automóvil. Para completar el gasto, además de su sueldo en El Colegio, daba clases en Antropología, en la UNAM y en algún colegio privado. Vestía con total sencillez, siempre de traje y corbata. Su apoyo era Armida, la sonriente, dinámica e inteligente Armida: secretaria, correctora, consejera, compañera.
•
En los años setenta, el autor de Pueblo en vilo se volvió creador de un género, la microhistoria, cuyas bondades predicó en cursos y conferencias pero sobre todo en libros y ensayos: La tierra donde estamos, Tierra Caliente, Invitación a la microhistoria, Zamora, Sahuayo, Michoacán. Pero, no contento con su prédica escrita, a fines de esa década convirtió a la microhistoria en objeto de evangelización: nuevo misionero, fundó El Colegio de Michoacán. Los frutos de ese esfuerzo fueron tantos y se lograron en tan poco tiempo que dieron pie a nuevas fundaciones similares en el país.
Otra vertiente de esos años fructíferos tiene que ver con la historia nacional. En la etapa final de su vida, Daniel Cosío Villegas concibió varios proyectos (herederos y continuadores de la Historia moderna de México) en los que trabajó asiduamente Luis González: la Historia general de México, una exitosísima Historia mínima de México, planeada originalmente como la base de una serie documental para televisión, y la Historia de la Revolución mexicana (organizada en veintitrés tomos, de 1910 a 1960). Del primero y el segundo, Luis González escribió los luminosos textos relativos a la era liberal. No conozco mejor introducción y mejor pintura de aquellos años que la suya, con la virtud adicional de que corrige un viejo error de óptica: la era liberal es toda la historia que va desde el triunfo de la Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857 hasta el fin del porfiriato. Juárez y Díaz hermanados. En cuanto al tercer empeño, al morir Cosío Villegas en 1976, Luis González asumió la dirección. La colección incluiría dos tomos suyos: Los artífices del cardenismo y Los días del presidente Cárdenas. Era una nueva mirada sobre el general. Una mirada familiar, porque Cárdenas había sido una presencia cotidiana en su pueblo. Era su paisano, y lo comprendía. Recuerdo una anécdota, entre tantas: “El general Cárdenas –nos decía– no se guiaba por ideas o ideologías; para nada; era un pragmático: ensayaba una solución, si fallaba la corregía; si no servía, lo lamentaba. En 1939, cuando visitó San José y vio el reparto que el padre Federico había hecho en el pueblo, no mediante ejidos, sino con pequeñas propiedades, le dijo: ‘De haber sabido antes, esto es lo que hubiera yo hecho en todas partes.’”
De principios de los ochenta fue su obra La ronda de las generaciones. Si Pueblo en vilo admitía leerse como una saga bíblica (la memoria del génesis, el exilio, la vuelta y la reedificación de la tierra prometida), un eco bíblico había también en el método orteguiano de las generaciones que Luis González aplicaba a las élites de la historia nacional. No era una fe cabalística en el antiguo retorno de lo mismo. Tampoco una mera sala de retratos y, menos aún, una vitrina con medallones de bronce. La teoría funcionaba de verdad para comprender el ciclo de sesenta años (fundación, consolidación, crítica y destrucción) que el ritmo de dos eras, la liberal y la revolucionaria, encarnaba en centenares de políticos, empresarios, sacerdotes, militares e intelectuales. Al cerrar el libro el lector siente que en México las estaciones de la historia advienen, pasan, dejan huella o se olvidan pero siempre vuelven. Como las golondrinas de San José.
•
En el verano de 1983 conviví varias semanas con Luis González. Pasaba temporadas solo, pastoreando los primeros pasos de su fundación. Tenía una casa pequeña por la salida a Jacona, no lejos de La Luneta. Los libros que se apilaban en los anaqueles metálicos eran una parte de su biblioteca, las otras estaban en México y en San José. Pero el suyo no era un acervo de bibliófilo: me consta, por las sutiles marcas a lápiz y las discretas apostillas, que todos los libros de aquel santuario habían sido leídos.
Para mí, aquello fue como un festín de historia. Ambos trabajaríamos en nuestros respectivos libros. Pero de noche el calor era infernal. La fuerza aérea de zancudos, rencorosos, carnívoros, me elegía como presa. De pronto, advertí una luz. Caminé hasta el pasillo y, a través de la puerta entreabierta del cuarto contiguo, conocí uno de los secretos del historiador: mientras el resto de los mortales dormían, Luis González –cigarra de la historia, lechuza de Clío, tecolote del pasado– trabajaba. En el silencio de aquel paréntesis repetido noche a noche entre tres y cinco de la madrugada, franciscano entre los moscos, enfundado en su bata, absorto y feliz, consultaba las hojas cuadriculadas (las llamaba “sábanas”) que con toda paciencia había construido, y cuya información transformaba, con pulso firme e irrevocable tinta azul, en un texto acabado de reconstrucción histórica.
•
Era sabio no solo por su saber sino por su sabiduría. Le apasionaban las humanidades: historia, historiografía, filosofía, literatura, filosofía de la historia, materias que tenía aristotélicamente catalogadas en la maravillosa biblioteca que se construyó en San José, donde concentró todos sus libros y donde pensaba retirarse para gozar de una larga, merecida longevidad. Pero su saber, aun el más libresco, encarnaba en la experiencia, en la vida, y servía en ella. Nunca perdió esa noción rectora, porque no olvidó que provenía de un pequeño pueblo, intrascendente quizá para la gran “historia patria”, pero típico de las miles de “matrias” que integran el mosaico mexicano. Estaba lleno de dichos “de allá de mi pueblo”, y no quiso ni buscó disimularlos en su literatura.
Para los problemas (personales, familiares, sociales, políticos y hasta metafísicos) tenía siempre una anécdota reveladora, una moraleja. Su pedagogía preferida era indirecta, operaba a través parábolas alusivas que volvían al interlocutor un descubridor de la verdad, no solo un receptor. El contacto inmediato con la vida popular lo inmunizó desde un principio y para siempre contra el “adocenamiento”, el uso de “anteojeras ideológicas” y la pedantería conceptual. Nada más remoto a Luis González que la superficialidad o la simplificación: analizaba con sencillez las cosas más complicadas, hacía las conexiones más inesperadas, sin rebuscamiento, con una claridad tan esencial que a menudo se volvía clarividencia.
Era un comprensivo universal. Aunque no creía en el puro azar –el azar que tuvo un papel clave en su desdicha final– tampoco creía en las rígidas leyes de la historia y la personalidad. El mundo, las sociedades y las personas marchaban movidos quizá por un orden necesario, pero a los pobres humanos nos está casi vedada la dilucidación de esos misterios. Muchas veces le escuché hablar de las diversas teorías que se habían esgrimido, en su momento y a lo largo del siglo XX, sobre el estallido de la Primera Guerra Mundial. La verdad, repetía el maestro, es que fue una guerra inexplicable y frente a ella no nos cabe más que la humilde tarea de conocer sus trágicos avatares e intentar comprender –comprender, no explicar– los pensamientos y emociones de los actores. Por eso también no le gustaba explicar la Revolución mexicana: prefería documentarla, comprenderla y –aún más importante– desmitificarla. Don Luis pensaba que “los revolucionarios” –siempre una minoría violenta– habían infligido un daño inmenso a la pacífica mayoría para la que acuñó el término perfecto: “los revolucionados”. Para probarlo, en 1985 tuvo la idea de convocar al concurso “Mi pueblo en la Revolución mexicana”, con el resultado previsto por él: la mayoría de los testimonios ignoraba por entero la ideología de la Revolución y, como San José de Gracia, había vivido esa etapa como una plaga de hambre, enfermedad y muerte. Esos testimonios se publicaron parcialmente.
•
De Alfonso Reyes escribió Octavio Paz que no era solo un escritor sino una literatura. Del mismo modo, en los años noventa estaba claro que Luis González y González no era un historiador sino una historiografía. Como sus maestros de la revista Annales, profesó la historia social, la económica y la historia de las mentalidades, dándoles en su caso un toque personal, pueblerino, microhistórico.
Estudió casi todos los periodos de nuestro pasado, practicando casi todos los oficios relacionados con Clío, la exigente musa que nos unía y convocaba. Por todo ello, de manera natural, en los años noventa concebimos la idea de sus obras completas. Era un privilegio reunir la obra del más respetado y querido patriarca de la tribu histórica. El lector –o “clionauta”, en la terminología gonzalina– que llegara a embarcarse en sus Obras completas aseguraba un viaje integral por la historia mexicana. Al cabo de muchos años, en coedición parcial con El Colegio Nacional, Clío publicó su obra en dieciséis tomos. Él mismo ejecutó la edición, imprimiéndole un orden temático y recogiendo muchos textos y trabajos inéditos, olvidados o poco conocidos. Cada tomo incluyó prólogos de sus colegas y discípulos. Y él, póstumamente, los retribuyó con un volumen dedicado a ellos.1
•
De pronto, todo cambió. Doña Armida murió el 16 de septiembre de 1998. Don Luis contrajo un cáncer de piel, que le llevaría a perder un ojo. Bromeaba de su rostro de pirata, pero algo se extinguía dentro de él. “Hay más proyectos que vida, no cabe duda”, nos dijo, sentado en su equipal, sin sombra de autoconmiseración, con una resignada sonrisa. Estoico por naturaleza, convicción y formación, había sido experto en poner buena cara al mal tiempo, hasta que el mal tiempo duró tanto y lo golpeó de manera tan profunda que, sin quitarle la buena cara, fue cegando en él aquella alegría creativa hasta apagarla, como la flama de una vela. Sin embargo se rebelaba y mandaba señales de que sí, que estaba ya escribiendo su autobiografía, su Viaje redondo. Pero en el otoño de 2003, cuando Fausto Zerón-Medina, Rosa Verduzco y yo lo visitamos, comprendimos que aquella tarde sería la última en que conversaríamos con él.
Luis González reía con la célebre “Mamá Rosa” de Zamora, que le decía “chavo” y lo apapachaba con esa ternura que le ha alcanzado para adoptar y criar (caso único en el mundo) a más de cuatro mil hijos. Creo que la propia Armida de la Vara le había encargado estar cerca de su esposo, hasta el final. Mientras Evelia servía los quesos de la región, de pronto observé el patio de aquella vieja casa del pueblo en vilo donde crecía una especie de mural arborescente. Años atrás, el maestro lo había comenzado a hacer –a bordar–, recogiendo de la frondosa clavellina cientos de pequeños filamentos que luego fijó minuciosamente en los muros y paredes. Había sido su homenaje a Armida, para alegrarle lo que le quedaba de vida.
Su viaje redondo permaneció inacabado, y es una lástima, porque Luis González, como sus padres, sus tíos y abuelos (nonagenarios casi todos), parecía predestinado a la longevidad. “Con todo” –a él le gustaba usar esta fórmula– tuvo una vida plena. Dejó en el tintero su obra cumbre. La iba a titular La construcción de México. Era un viaje a través de nuestros siglos, donde la estructura fundamental no correspondía a las fuerzas de la economía ni a la voluntad de los caudillos o presidentes, y menos a una impersonal geografía de los espacios y los movimientos demográficos, sino a la cultura, a los valores materiales, intelectuales, religiosos, éticos, estéticos, etcétera, que han normado la vida de México en sus diversas regiones y etapas. Iba a ser una historia de actitudes, más que de hechos o cifras o personajes; un lienzo que dejó bosquejado en el remoto ensayo “Los linajes de la cultura mexicana”, publicado en la revista Vuelta de noviembre de 1982.
•
Pasaron los años. Casi nunca en su historia San José de Gracia había llegado a ser noticia nacional como lo fue de pronto en febrero de 2022, cuando las redes sociales transmitieron en vivo el fusilamiento de un grupo de personas a la vieja usanza revolucionaria: en un muro, frente a un pelotón. La escena ocurrió a unos pasos de la casa familiar de los González.
La memoria colectiva recogida por Luis González sabía muy bien que, por desgracia, ese episodio era un capítulo más de la vieja y atroz “matonería” que había padecido ese pueblo, pequeño pero típico, del occidente mexicano y de México entero.
Hacía poco más de un siglo, el bandido Inés Chávez García, cobijado por la bandera villista, recorría como un Atila la región dejando a su paso una estela de sangre. “Bajito y malvado”, escribe don Luis, “lo adornaban muchas virtudes animales y algunos vicios humanos”. Los veinticinco soldados de línea que supuestamente resguardaban San José –contaba don Luis– fueron los primeros en huir ante los ochocientos chavistas. Un vecino, Apolinar Partida, organizó la defensa con poco más de una docena de voluntarios, mientras el 90% de los pobladores huía hacia los montes. El ataque fue terrible, solo uno de los defensores sobrevivió. Partida murió acribillado al salir de una casa en llamas. Chávez ordenó incendiar San José y formó a veinte prisioneros para degollarlos en la plaza. Solo la intervención del cura los salvó.
Ya casi nadie recordaba esos hechos en los años setenta y ochenta, tiempos idílicos en que visitábamos a don Luis en la casa familiar de San José. Después de desayunar, cruzábamos el patio –las baldosas impecables, el viejo pozo, la clavellina floreada– y salíamos a caminar por las calles soleadas, risueñas y pacíficas de San José. “Buenos días, Luisito”, le decían los viejos, muchos de ellos veteranos cristeros. Al llegar a la plaza central, junto a la estatua del padre Federico –su tío, el venerable fundador del pueblo–, nos sentábamos a escucharlo hablar sabrosamente de historia.
Hijo predilecto, hijo pródigo en amor a su pueblo, don Luis había nacido en los albores de la Cristiada, salió del pueblo arrasado por aquella guerra y regresó de niño para ser testigo de la reconstrucción. Quizá de esa experiencia extrajo su vocación constructora. El hombre sabio, apacible y bueno que había visto crecer y multiplicarse a su progenie y a su pueblo a partir del fuego y las cenizas, solo podía concebir la vida para celebrarla, respetarla, enriquecerla, recrearla. Por eso escribió sus libros, educó a generaciones, fundó El Colegio de Michoacán, fomentó y casi inventó la microhistoria. Por eso criticó la periodización de nuestra historia en episodios destructivos (la Independencia, las guerras civiles del XIX, la Revolución) y concibió una teoría radicalmente opuesta: “México –nos decía– es una construcción cultural que nació en el crisol del siglo XVII y transmitió su vocación constructiva a las etapas pacíficas”, como la era liberal (de Juárez a Díaz), la vertebración institucional (de Vasconcelos a Ávila Camacho), la etapa democrática (que comenzó hace unas décadas).
Murió el 13 de diciembre de 2003, cuando la delincuencia organizada comenzaba a asolar su patria chica, su “matria”, como le llamaba. Con la actitud estoica que lo caracterizaba, interpretaba esa proliferación como una irrupción más de nuestra “matonería”. Pero sus ancestros no habían claudicado ante los asesinos y él nunca aconsejó claudicar.
Tenía un finísimo humor. Fue un impecable padre de familia, y un amigo generoso y atento. Nunca olvidó la pasión del nido. Gracias a él, vuelven una y otra vez las golondrinas. ~
- I. El oficio de historiar, II. Atraídos por la Nueva España, III. La magia de la Nueva España, IV. El siglo de las luchas, V. El indio en la era liberal, VI. La ronda de las generaciones, VII. Los artífices del cardenismo, VIII. Los días del presidente Cárdenas, IX. Invitación a la microhistoria, X. La querencia, XI. Pueblo en vilo, XII. Zamora, XIII. Sahuayo, XIV. Modales de la cultura nacional, XV. Difusión de la historia, XVI. De maestros y colegas. ↩︎