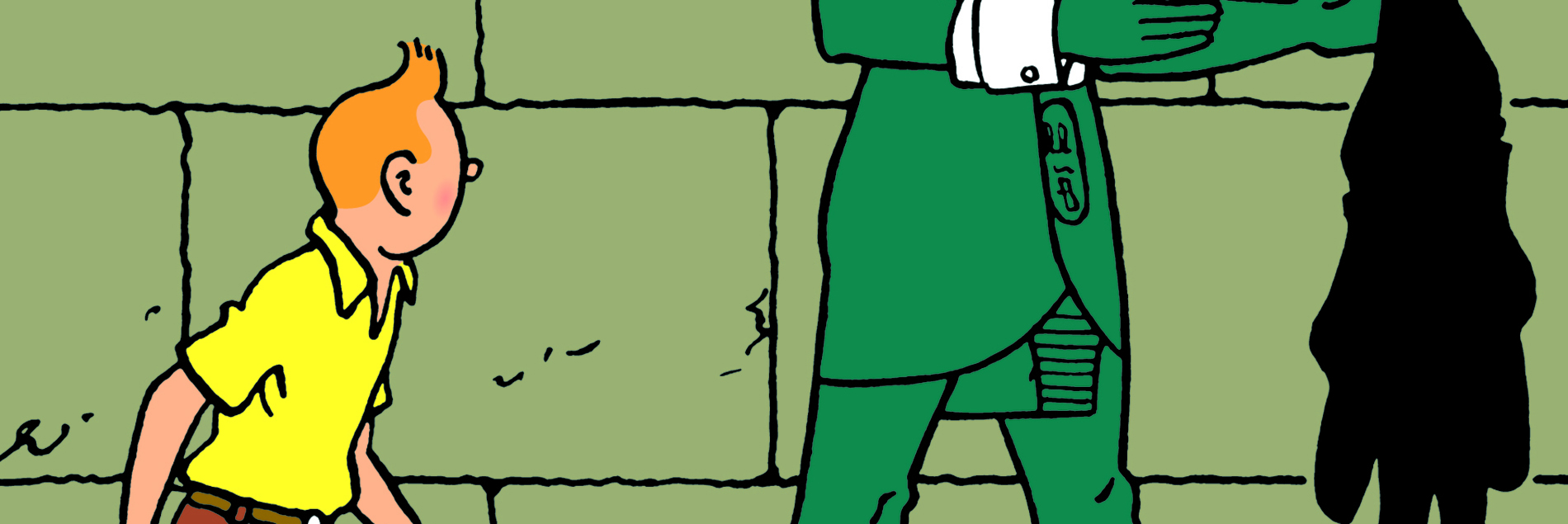Georges Rémi (1907-1983), más conocido como Hergé, es uno de los nombres capitales para comprender la historia del cómic europeo pero también uno de los grandes artistas del siglo XX. Al menos eso quiere dejar patente la exposición dedicada al historietista belga que hasta el próximo 15 de enero de 2017 ocupa el Grand Palais de París, uno de los grandes templos artísticos de Francia, que con esta muestra abre de nuevo sus solemnes puertas a viñetas, onomatopeyas y cultura popular. El cómic reivindicado como una de las bellas artes.
Solo Hugo Pratt, progenitor de Corto Maltés, había merecido un homenaje en ese museo, tal vez más revolucionario, hace justo treinta años, y ahora el padre de Tintín recibe los mismos honores al ser reivindicado como artista frustrado, amante del arte, coleccionista y genio del grafismo. Un creador de múltiples inquietudes que supo aceptar con resignación no ser tan diestro en la pintura al óleo. “El cómic es mi único medio de expresión. ¿Qué más tengo a mi disposición? ¿La pintura? Tendría que consagrarle mi vida. Y al tener solo una, y ya bastante avanzada, debo escoger: o la pintura o Tintín, pero no los dos”, llegó a decir Hergé en los años setenta, en una declaración que inaugura la exposición y marca la orientación de un recorrido hagiográfico pensado para contentar a tintinófilos de vieja cepa y a nuevos lectores. Sus tribulaciones más controvertidas, por tanto, apenas se vislumbran en el Grand Palais. Hergé es un personaje indescifrable y es probable que al concluir esta muestra, tan diáfana como esa “línea clara” que caracteriza su trabajo, siga siéndolo durante otro largo tiempo.
Esa voluntad de pulcritud biográfica no impide, sin embargo, que la exhibición parisina nos descubra aspectos inéditos del historietista, comenzando por su filiación con el arte abstracto. En la primera sala de la exposición siete cuadros de los cerca de cuarenta que pintó entre 1960 y 1963, durante el segundo paréntesis que sufrió la producción de Tintín, evocan su admiración por Miró, Matisse o Paul Klee, mientras que en la contigua se exponen algunas piezas de su colección, de Lucio Fontano a Tom Wesselmann o Poliakoff, al tiempo que se hace hincapié en su etapa de pupilo del pintor Louis Van Lint, vinculado con el movimiento cobra. En las paredes de esas salas lucen un retrato doble de Hergé por Andy Warhol y esbozos del cómic inacabado Tintín y el Arte-Alfa (1986), mientras que Space oddity de David Bowie, uno de sus músicos favoritos cuando dibujaba, no solo invita a continuar el recorrido de la exhibición, sino que funciona como corolario de esta exploración del Hergé más arriesgado artísticamente.
Quizá en consonancia con esa actitud resignada de Hergé con el Arte, la muestra pronto discurre por lo que el belga supo hacer con maestría: los álbumes de Tintín. Lo que sigue, así pues, es una extensa exploración del talento gráfico y narrativo del belga en una puesta en escena que ejemplifica, tal vez de manera involuntaria, la sentencia flaubertiana “Tintin, c’est moi.”
Numerosas planchas originales de Le Petit vingtième y otras tantas variaciones de una misma historieta subrayan su habilidad para trasladar a las viñetas del intrépido reportero elementos narrativos innovadores como elipsis, gags y MacGuffins. También indican las muchas horas de trabajo que escondía ese trazo sencillo, tan propio de su dibujo. Esa abundancia de material esconde, sin embargo, el determinante papel de algunos colaboradores estrechos: Edgar S. Jacobs, Jacques van Melkebeke o Bob de Moor se citan apenas de puntillas, a diferencia del espacio dedicado a Chang Chong-jen, amigo de juventud del artista transmutado en amigo de Tintín en El loto azul (1936) y Tintín en el Tíbet (1958), cuya relación articula el discurso sobre la influencia de culturas extranjeras en la sensibilidad artística del autor.
Ese énfasis en la cultura oriental –ocupa una sala entera– podría entenderse como contrapunto a la ausencia deliberada de las opiniones políticas de Hergé. Hay menciones al naíf anticomunismo del debut de Tintín en Tintín en el país de los soviets (1929), como también a los problemas del artista tras la liberación de Europa, pero aparecen como ligeras anécdotas en la vida de un autor cuya obra, en palabras del filósofo Michel Serres, “hace de todos nosotros una familia alegre y cálida”. ~
(Barcelona, 1979) es periodista cultural. Colabora en el suplemento Cultura/s de La Vanguardia y en la revista Icon de El Pais