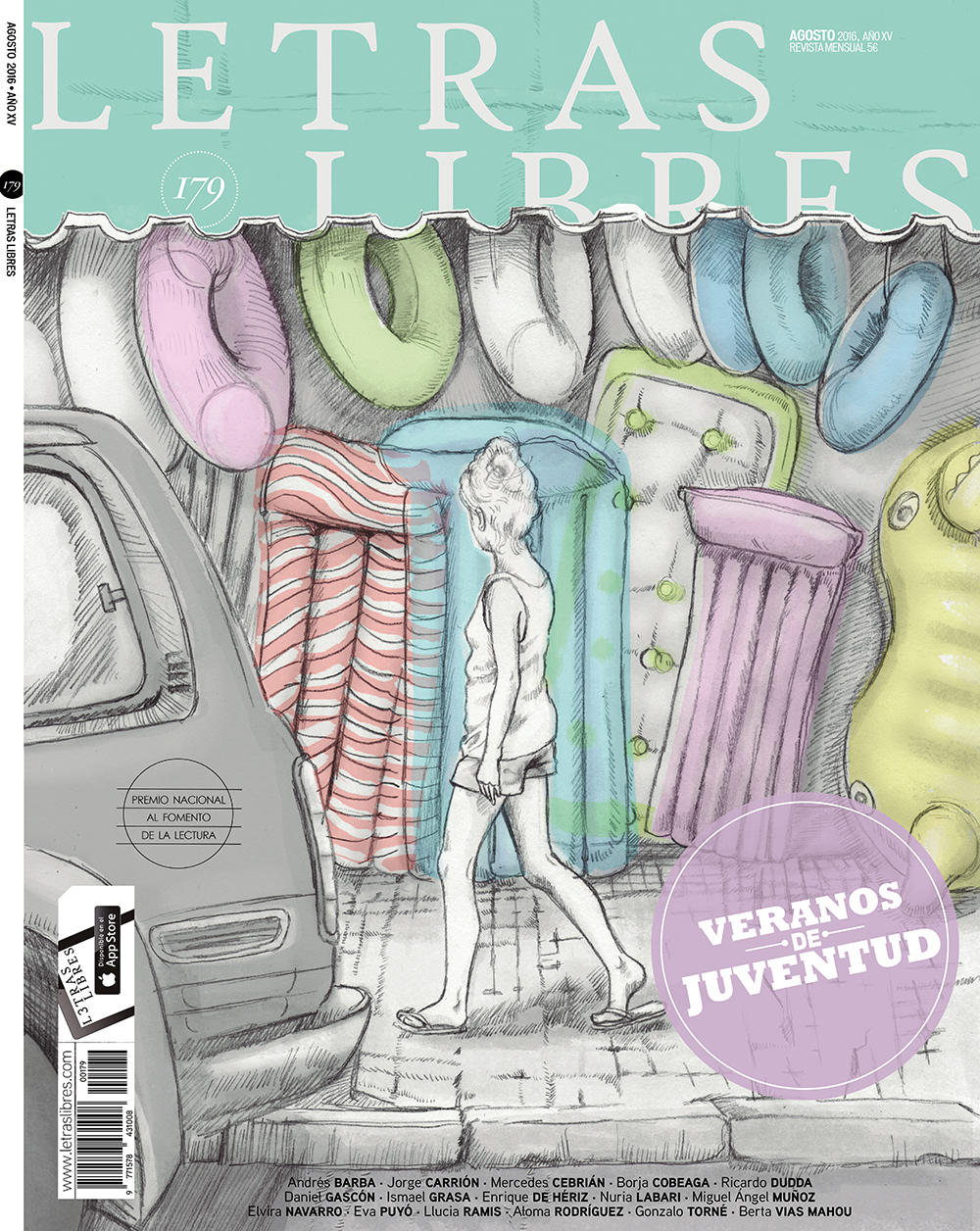Ahora que se cuestionan a diario la razón de ser y la identidad de la Unión Europea, cobran más sentido aún los tres veranos que pasé en una Europita en miniatura donde mi yo, todavía escasamente viajado –una vez a París, otra a Italia y otra a Inglaterra a mejorar mi inglés–, practicó intensamente la convivencia con las cabezas más rubias y altas de la entonces Comunidad Económica Europea.
Como banda sonora de esos tres julioagostos de mi primera veintena elijo el preludio del “Te Deum” de Marc-Antoine Charpentier, tarareado por todo aquel que haya estado expuesto a un festival de Eurovisión en algún momento de su vida. El jovial la-re-re-mi-fa#-re-laaa-sol-fa del compositor francés del xvii se ha convertido en el resumen sonoro de la Europa lúdico-musical, y a mí no me puede venir mejor para ilustrar las semanas que pasé entre violas da gamba, clavicémbalos, serpentones y violines con cuerdas de tripa como alumna de los cursos de verano de música barroca de San Lorenzo del Escorial y de Daroca, un pueblo amurallado de la provincia de Zaragoza.
Siempre hacía doblete: era casi milagroso encontrar cursos de música barroca, también llamada “antigua”, en la España de entonces (¿lo es en la de ahora? Perdí la pista), y yo, ansiosa por adquirir todo el conocimiento del mundo lo más rápido posible, me inscribía en ambos, con la consiguiente tranquilidad de mis padres al presuponer que en esos lugares recoletos la juventud de su hija iba a transcurrir en el ambiente selecto que ellos soñaban para ella.
Tan selecta no era la escuela-hogar de Daroca donde nos alojábamos los más jóvenes, pero sí es cierto que compartir habitación con otras once personas en seis literas, lavarse la cara y los dientes a la vista de cualquiera en un baño colectivo con lavabos infantiles –que, por tanto, obligaban al adulto a encorvarse–, y todo ello sin queja alguna, te inscribe de cuerpo entero en la juventud. Ahora me sería muy incómodo aguantar diez días seguidos en ese entorno –el aburguesamiento se convirtió en metástasis– pero en aquel momento no se me ocurría sacarle faltas a mi día a día en aquellas literas y baños.
Ser joven es también, juraría, follar mucho en verano. O al menos, ejercer la libido de cintura para arriba, trofeo que yo nunca obtenía, quizá precisamente porque me podía la ansiedad de que cayese algún mozo de otras latitudes, para emular así a la compañera más odiada de la facultad, que exhibía sus ligues extranjeros de verano al volver a las aulas de Ciudad Universitaria en septiembre. Las literas con colchas estampadas de la escuela-hogar de Daroca tampoco lo facilitaban.
Así que esa Europa de bolsillo, que en una ocasión incluyó dos ciudadanas de la recién inaugurada república de Azerbaiyán, se había instalado provisionalmente en Aragón. Daroca era entonces la Bruselas de esa comunidad internacional, cosa que nos quedaba clara en comidas y cenas, pues nunca faltaban el vino de Cariñena ni la manzanilla de Aragón como infusión final, con ese amargor insólito para mi paladar, acostumbrado a los sobrecitos de Hornimans con colorantes que amarilleaban el brebaje. Y como también la verdura más tediosa de pelar de toda la península, la borraja, era patrimonio gastronómico de la zona, estaba presente con frecuencia en nuestros platos Duralex transparentes, la vajilla nacional del veraneo español de entonces.
Que el bar de copas del pueblo se llamase Al fondo Guerra era signo inequívoco de que estábamos al principio de los noventa, por el guiño al nombre de quien había sido vicepresidente del gobierno hasta 1991, inmortalizado chuscamente en el rótulo de la entrada. Los músicos del Benelux no captaban el chiste, por más que intentásemos explicárselo. Compartíamos lo que podíamos con los pueblos del norte, incluido el acuerdo tácito de aceptar, con toda la naturalidad de que disponíamos, que se quitasen las sandalias Birkenstock en cualquier momento y lugar. Pero, como suele pasar en España, por debajo había un sistema de alcantarillado invisible donde se producían los cotilleos más jugosos con el único fin de recrearse en ellos. Además de los frecuentes romances que surgían entre cursillistas y profesores, la comidilla del curso era la sospecha de que los holandeses no se duchaban, o al menos así lo detectaban las sensibles pituitarias de los descendientes de aquellos antiguos conquistadores de Flandes entre los que me cuento. Años después, en el metro de Madrid, constato que en verano miles de compatriotas míos poseen un sudor mucho más alto en decibelios, pero en aquel momento creíamos encontrar en ellos un olor corporal específicamente holandés y en absoluto nuestro, hasta el punto de que el nombre del profesor de oboe, Jan Willem, fue transformado por “Ya Huele” por obra del gracejo español.
Al bar íbamos a última hora, tras el concierto en la catedral y la cena. El curso tenía lugar en el marco de un festival internacional de música antigua, normalmente celebrado en la iglesia de San Miguel. Ese edificio tardorrománico, con su retablo mural de personajes bíblicos de ojos enormes que llevaban mirando a los feligreses desde el siglo xiii, era donde muchos de los profesores daban su concierto nocturno. Haber visto a alguno de ellos, como a la joven estrella del clavecín francés Pierre Hantaï, durmiendo en el monte la borrachera fruto del garrafón de Al fondo Guerra, cubierto por una manta de campaña y con las gafas torcidas, le añadía una capa inquietante a su interpretación. El repertorio de piezas que había ofrecido quedaba unido a esa imagen del intérprete tan fuertemente como el matrimonio eclesiástico vincula a sus contrayentes, y, para bien o para mal, se hacía imposible separarlos. Algo similar ocurre al conocer en persona a un escritor, que puede arruinarnos para siempre sucesivas lecturas de su obra.
Tras el concierto llegaba el momento de convertirnos en críticos musicales, a menudo implacables con las malas interpretaciones. Ya fuese por demasiado rápidas, por exceso de lentitud, por desafinadas o por emplear en los instrumentos de arco un vibrato que no se correspondía con la época, las ejecuciones recibían todo tipo de airadas críticas, bastante más apasionadas que las que escucho actualmente a la salida de los recitales de poesía, quizá porque la música remueve más los afectos que la palabra meramente enunciada.
Y tras el enjuiciamiento, a cenar todos juntos, como en un internado. Ese comedor escolar adulto se convertía cada noche en un salón de bodas y banquetes. No había cena en la que no se hiciese chocar el cuchillo contra el vaso para dar un aviso, ya fuese de una posible excursión, de un cumpleaños o de algún suceso imposible de ser catalogado como mala noticia. En cualquier momento, un coro improvisado cantaba un madrigal de los que incluyen en su letra sílabas sin sentido como fa-la-la, igual que el de la bella moza que cantaban Les Luthiers. Escucharse formando parte de un grupo vocal que surge de la nada genera casi tanto bienestar como el sexo: de repente, saltas hacia la cuerda que te corresponde por la tesitura de tu voz y buscas el compás en el que se encuentra lo que cantan. Y ahí, a la buena de Dios, intentabas sumarte a la canción, probablemente haciendo un playback pretecnológico. “Riu, riu, chiu”, “Niño Dios de amor herido”, “Il es bel et bon”… todos los grandes hits de la polifonía renacentista sonaban como en una radiofórmula autogestionada. Pero también había cantos de Orfeón Donostiarra como “Buen menú”, cuya letra se limitaba a ser la descripción de una serie de platos de restaurante pretencioso. La canción incluía una broma recurrente nada más entonar el “huevos al gratin”: alguien, normalmente uno de los varones, sacaba un mecherito Bic que encendía apuntando a la entrepierna del vaquero de otro, simulando un incendio en la zona.
Los hombres que a menudo cantaban las partes de las contraltos con su voz de falsete se llamaban –eso lo aprendí allí– contratenores, y allí fue también donde escuché por primera vez la tesitura de voz que entonces encontré tan perturbadora: la idea del “castrato”, pero bien masculino de aspecto, con barba poblada a veces, cantando “Music for a while” de Henry Purcell. Esa voz forma parte del cosquilleo que todavía hoy me sigue proporcionando la música barroca.
También ahí, en esos comedores de vasos irrompibles, me avergoncé de estar estudiando en la Complutense una carrera de las nuevas, de las que quizá tenían salidas: Ciencias de la Información. La mayoría de los comensales solamente se dedicaban a la música en cualquiera de sus variantes. Yo, además, iba a la universidad “por si acaso”, porque nunca se sabe para qué te podía servir tomar apuntes, memorizarlos y después regurgitarlos en un examen escrito, pero por lo visto a todo aquel proceso tedioso, tan ajeno a esos madrigales pastoriles, lo llamaban licenciatura y eso era algo objetivamente bueno, al menos para los cánones de la época.
Vuelvo al comedor y se me vienen a la cabeza los cursillistas, uno a uno, enseñando la campanilla al cantar. No sabría decir quién hizo mejor apuesta vital, si fui yo o los que tocaban la flauta travesera barroca, que no era de metal sino de madera (otra curiosidad aprendida allí) o el serpentón o la viola da gamba. ¿Qué habrá sido de ellos? Los imagino como esqueletos sonrientes, iguales a los de la cripta de los capuchinos de la Via Veneto en Roma, que te recuerdan en un siniestro cartel: “éramos lo que eres y somos lo que serás”.
De haber una vestimenta oficial del curso de verano, se trataría de unas bermudas y una camiseta de algodón con mensaje simpático. Los productos promocionales no estaban tan desarrollados en la España de entonces: de haberlo estado, todos habríamos comprado la camiseta con el logo del curso, aunque alguien tendría que haberlo diseñado primero. Mi amigo Gonzalo vestía siempre una con la firma manuscrita, y por ende temblona, de Johann Sebastian Bach. La había conseguido en un festival de música en Inglaterra y yo habría dado cualquier cosa por tener una igual.
Gonzalo era parte del ámbito de los cursos de El Escorial. Normalmente había un sentido de pertenencia a cada curso que dificultaba la mezcla de participantes, salvo unos cuantos como yo que hacíamos incursiones en todos. El contexto del curso madrileño era bastante más granítico y refinado: allí no había asomo de literas; me tocaba dormir en una habitación individual que podría haber pertenecido a un seminarista o a un muchacho salido de la película Nueve cartas a Berta, con camita individual y muebles de oficina metálicos de los que te hacían ver las estrellas si te dabas con ellos en el meñique del pie. El comedor, con su vajilla también de Duralex y la espantosa luz cenital que desprendían sus fluorescentes, servía para hermanar ambos mundos.
En el curso de El Escorial ofrecían un taller de afinación de clavecines con un luthier alemán afincado en París, Reinhard von Nagel. Por supuesto, me apunté rauda a esa actividad, esencial para la clavecinista en ciernes que yo era entonces. La afinación del instrumento era lo más parecido a la mecánica de coches: con una clavija fácilmente confundible con un sacacorchos afinábamos cuerda por cuerda, tratando de encontrarle una lógica a la disposición sonora de la octava. Si bien hoy, en un hipotético listado de actividades inútiles, la afinación de clavecines figuraría en los primeros puestos incluso para mí, las explicaciones y anécdotas de Von Nagel las encontraba yo entonces en el Olimpo de la información erudita que podría emplear en una cena en Palacio –en un palacio genérico: la Zarzuela, Schönbrunn, Buckingham… es lo mismo–. Pero ¿acaso las monarquías contemporáneas están al corriente de cuáles son los distintos sistemas de afinación de claves según el estilo o época de la pieza interpretada? ¿Sería viable conversar sobre el reparto de la coma pitagórica en el sistema Werckmeister ii con Máxima Zorreguieta, o con el príncipe William? La realidad es que las cortes de hoy no son como las del siglo xviii, donde Wolfie Mozart y su hermana Nannerl sorprendían a emperadores con sus gracietas como tocar el clave con los ojos vendados.
Algo parecido a tocar el clave sin mirar me ocurrió en El Escorial: forcé uno de ellos al mover el teclado de sitio. De nuevo la pregunta: ¿a quién le interesa esta información, el hecho de que los teclados de los claves puedan desplazarse levemente para que la afinación cambie medio tono y así pueda tocarse al estilo barroco o adaptándose a la construcción de instrumentos actuales? En la burbuja mental en la que residí durante aquellos veraneos de los primeros noventa, todo eso resultaba de lo más relevante.
Hoy añoro con una nostalgia infinita aquellos micromundos. No volveré a cenar a diario en comedores donde todos los cuchillos percuten en el vaso al unísono para anunciar que es el cumpleaños de Mengana, a la que se le canta el “feliz, feliz en tu día”, aunque sea holandesa y no entienda la letra. El barroco musical se fue borrando de mi vida, disolviéndose como una pastilla efervescente contra el resfriado, de ahí mi sorpresa al comprobar que este año se celebra la trigésima octava edición del curso de Daroca, lo cual implica que sigue habiendo personas que pasan sus veranos aprendiendo la ornamentación musical del siglo xviii.
En la lista de alojamientos posibles ya no figura la escuela-hogar; probablemente sea inviable meter en las literas a tanto adulto, pues la estatura media del español actual les obligaría a sacar los pies por fuera del colchón. ¿No es esa la idea de progreso, o al menos de crecimiento en sentido literal? ~