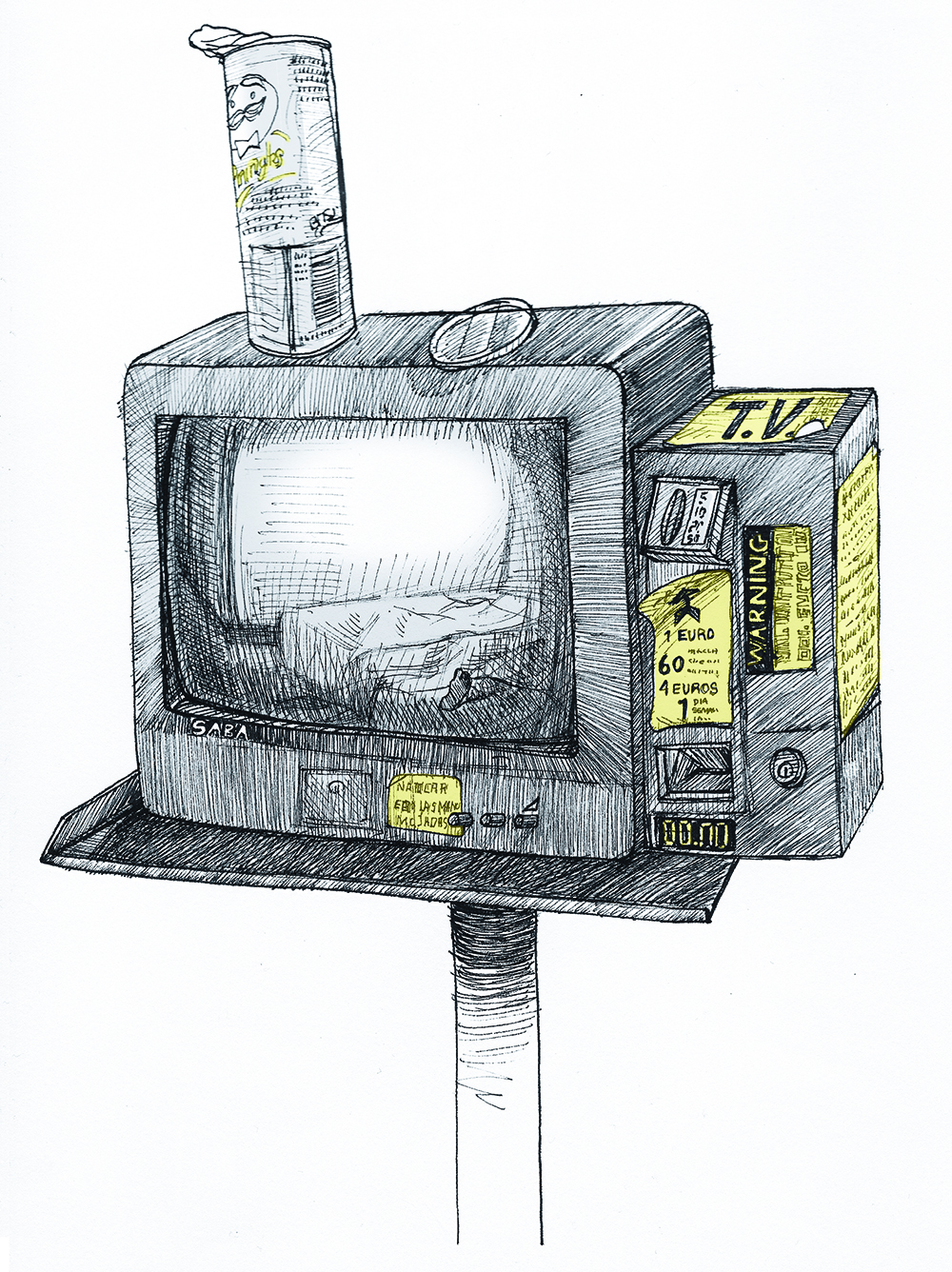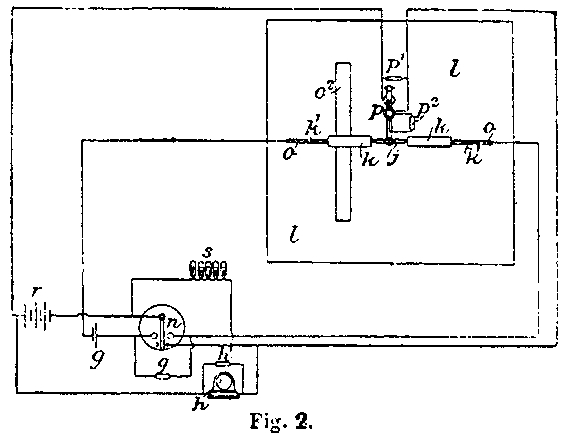Laurent Binet
La séptima función del lenguaje
Traducción de Adolfo García Ortega
Barcelona, Seix Barral, 2016, 448 pp.
Más que esta divertida novela sobre la “verdadera” muerte de Roland Barthes –quien habría sido atropellado adrede por aquella camioneta de lavandería el 25 de febrero de 1980, para robarle un documento cuya posesión necesitaba absolutamente el presidente Valéry Giscard d’Estaing decidido a reelegirse–, me sorprendió la indignada, petulante y solemne reacción de algunos críticos franceses contra el libro. La de Laurent Binet (París, 1972), narración de buena factura para un vuelo trasatlántico y para algo más, es una venenosa sátira –escrita según el canon del polar, como ellos llaman a la novela policíaca– de la vida política e intelectual francesa en los meses previos a la elección del socialista François Mitterrand en 1981. Antes de morir, Barthes había almorzado con el propio Mitterrand.
El otro atentado, el que habría cometido Binet, según arguyen los indignados, no solo es orinarse sobre la tumba de Barthes, sino ridiculizar a Foucault y a su medio homosexual, al longevo matrimonio entre Philippe Sollers y Julia Kristeva (parapeto, ella, de los activos servicios secretos búlgaros en aquella segunda guerra fría, la de Reagan), a Louis Althusser (quien habría estrangulado a su esposa Hélène como consecuencia de la intriga), a Hélène Cixous, al imponderable y entonces joven Bernard-Henri Lévy, a Gilles Deleuze aficionado al tenis y exegeta de sus estrellas, caricaturizados como príncipes de la vanidad cercanos, desde luego, a la corte de Mitterrand y no a la de Giscard. El documento en cuestión sería una “séptima” y todopoderosa “función del lenguaje” inventada o deducida por Roman Jakobson (personaje menor a su vez), criptonita en manos, sobre todo, de los políticos adiestrados como retóricos y ávidos de tiranizar.
Como reza el libreto, Binet se inventa una singular pareja de investigadores al servicio del Poder, la “idea-fuerza” que a manera de magneto atraía y repelía a los intelectuales radicales de aquella década del siglo pasado. Son el rústico inspector Bayard, anticomunista impenitente formado en los horrores de la guerra de Argelia, quien se ve obligado a cooptar a Herzog, un humilde profesor de semiología en Vincennes, a fin de que lo guíe por el –a su parecer– infecto mundo de la intelectualidad parisina. Además, Herzog tendrá que traducirle un lenguaje sofisticadísimo apenas comprensible, con el cual se enfrenta por primera vez cuando pretende interrogar en su habitación del hospital a un Barthes delirante y semiconsciente, quien le responde con “fragmentos amorosos” o epistemes. Pero a Bayard le basta con oír la palabra “sistema” para detectar a los agitadores y su visita a Vincennes en busca de su asesor nos recuerda a aquella universidad, trinchera en aquellos días de todas las sectas de la ultraizquierda.
Ambos recorren París, incordiando a los maîtres à penser y viajando tras ellos lo mismo a la Universidad de Cornell, donde Jacques Derrida es asesinado como plato fuerte del coloquio posestructuralista organizado por Jonathan Culler, que a Venecia, donde se reúne el club de los logócratas, antañona sociedad semisecreta que tuvo como miembros no solo a Catalina de Médici sino a Marilyn Monroe. La encabeza un Gran Protágoras quien no era otro, en 1980, que Umberto Eco y en su diseño Binet se delata como lector de Enrique Vila-Matas. Allí, Herzog aprovechará para concursar en una controversia pública al estilo medieval, en la que vence a un político napolitano asociado a la camorra y que tendrá sus nefastas consecuencias, cuando el profesor de Vincennes ya se había salvado de morir en el atentado de Boloña, el 2 de agosto de 1980. Los investigadores (“Dédalo e Ícaro en el país del comunismo italiano”, nos dice Binet) estaban allí buscando contactar precisamente al doctor Eco.
Para quienes nos educamos amando y odiando la logorrea posestructuralista, la lectura de esta parodia es deliciosa por la precisión con la que Binet estudió su sintaxis, como sabrosísimos son algunos retratos satíricos, sobre todo el de Sollers, quien se gana a pulso el papel de payaso de las bofetadas, o los del equipo de Mitterrand en las vísperas de hacerse con el Palacio del Elíseo, con Régis Debray y Jack Lang al frente. En fin, La séptima función del lenguaje hace honor a la olvidada ligereza de la literatura francesa, su espíritu de conversación, en mi opinión; pero resulta otra cosa si nos atenemos al spleen de cierta crítica, que acusa nada menos que a Binet de haber dispuesto a la semiología contra sí misma (lo cual no queda claro si es bueno o es malísimo), de rebajar el pensamiento francés al nivel de Agatha Christie y de “antiproustiano” por despojar al lenguaje de su sacralidad y ridiculizar a quienes lo elevaron a la n potencia.*1
Si la literatura se ha vuelto una banalidad, La séptima función del lenguaje estaría escrita para demostrarlo en los hechos, quedando confirmado de esa forma el triste declive de la cultura francesa, obsesión cansina de los franceses. Si Binet ha convertido en cliché la magna obra de los maîtres à penser se debe no a la muerte del autor, como la teorizó Barthes alguna vez, sino a la muerte de la literatura misma, lo cual equivaldría a afirmar –si me dejo llevar por tan sombría solemnidad– que Aristófanes o la posterior sátira menipea desacreditaron, por ser cómicos, a los trágicos y a su descendencia. Al hacer “visibles” (como si ellos no hubieran hecho otra cosa que exhibirse sin pausa ni recato) a los grandes pensadores, Binet contribuye a una operación comercial destinada a desaparecer no al lenguaje sino a la teoría, pecado aun mayor, según murmuran los ofendidos.
Pero yo también puedo ponerme solemne. De todas las máscaras que desfilan a lo largo de La séptima función del lenguaje, me gusta la de Barthes y podría leer la novela de Binet como un desagravio apenas oculto. La trama que convierte el accidente que le provocó la muerte –recuérdese que el crítico literario murió un mes después como consecuencia de las complicaciones de un atropellamiento no del todo grave, acaso víctima de cierta negligencia médica– en un crimen de Estado quizá denuncia la conversión de sus ideas en mutación en una vulgata académica a menudo ridícula. Barthes quiso escapar de esa profusa “mala interpretación” que le deparaba el destino y, comenzando ese viaje de regreso, lo alcanzó la muerte. Rodeado de genio y saliendo de la frivolidad, el único personaje de La séptima función del lenguaje ante el cual el novelista se descubre indispuesto a satirizarlo del todo es Roland Barthes. ~
1*Véase, por ejemplo, Johan Faerber, “La septième fonction du langage: Barthes moins Barthes” en Diacritik: bit.ly/2lNZMk8.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.