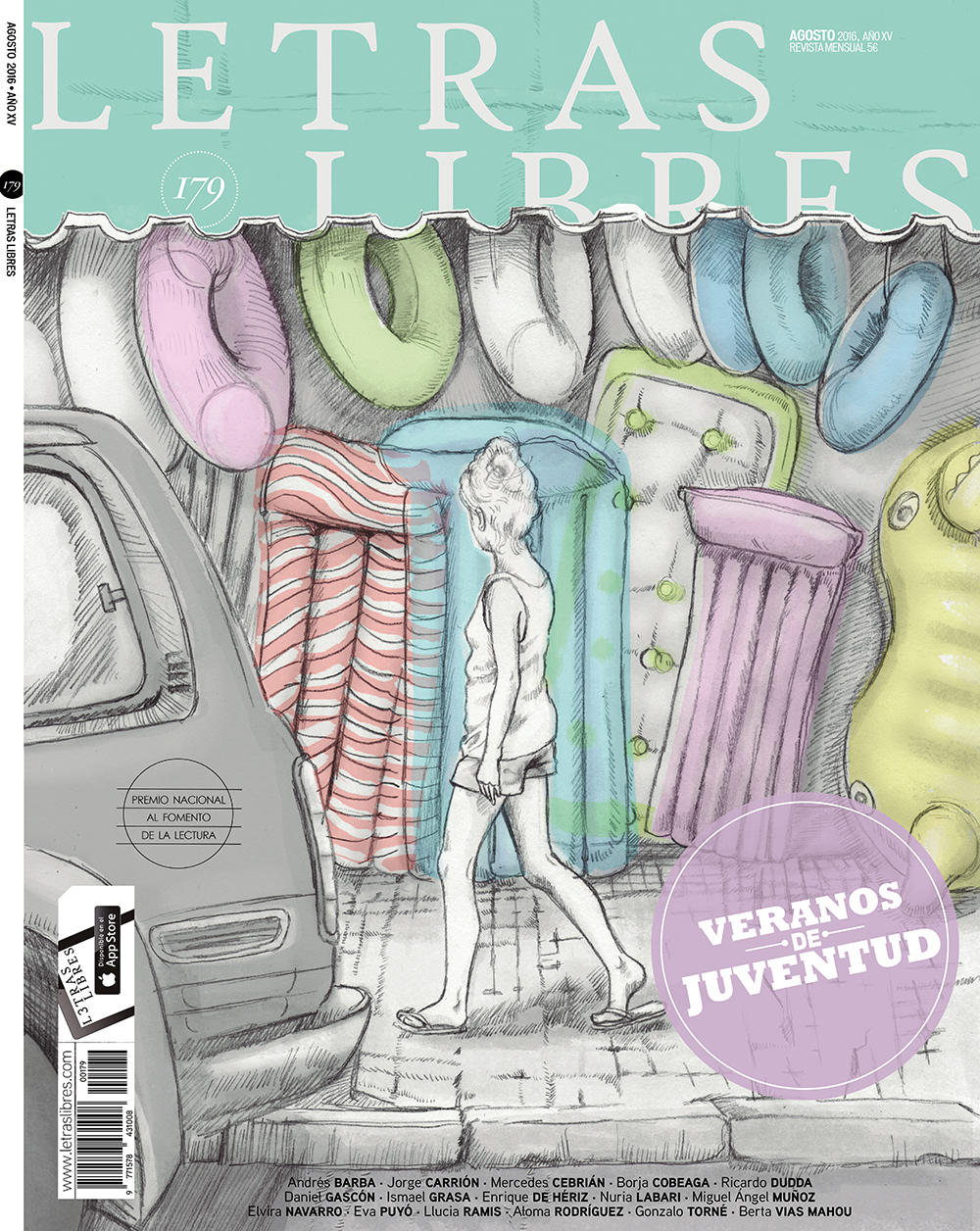Fue una minucia que ha acabado por tomarme la vida entera. Ocurrió el 6 de septiembre de 1991, en una tarde rara por lo lluviosa. Yo tenía veinte años y España estaba a punto de nacer. En poco tiempo desembarcaría el 92 con sus gloriosos fastos. La modernidad se instalaría entre nosotros a través del deporte olímpico y de exposiciones que no exponían nada. Tiempos grandilocuentes. Los políticos querían que los eventos a punto de celebrarse fuesen documentos fundacionales y limpios, pero a la vez taraceados con los adornos sobrantes de glorias míticas.
Había pasado poco tiempo desde que los niños nos burlábamos en la escuela con aquello de Europa. Imitábamos el humor de chacina de los mayores, escépticos ante esas puertas de la modernidad, mal barnizadas, que se abrían para el país. Semos europeos, chistes sobre Morán, Gibraltar español, y un francés, un inglés y un español van en un avión que se va a estrellar, y solo hay un paracaídas y va el francés y dice…
Los españoles se lanzaron al europeísmo con la fe del converso y con la inocencia de los que no hacía tanto bailaban con monsieur Arias Navarro, ese español tan triste, con cara de deberle y no pagarle. Se olvidaron los chistes; nos hicimos más europeos que nadie. Nuestros padres metieron a Helmut Kohl y a François Mitterrand en la familia, sin necesidad de presentaciones, y Felipe González sacaba pecho. Somatizó con envidiable pericia los pavoneos del perfecto estadista y decidió que los españoles, españoles todos, necesitábamos dar un paso adelante. Un pasito más y nos haríamos completamente modernos. Exposición universal y olimpiadas.
Venderles a aquellos españoles modernidad disfrazada de fiesta –fiesta disfrazada de modernidad– resultó muy fácil. Nos tuvo ocupados unos años en la estimulante tarea de construir el futuro, aunque el futuro fuera una acumulación de pabellones desmontables y una sala llena de trofeos olímpicos que terminó por vaciarse.
Me gustaba vivir en esa España que llevaba unos años haciéndose la moderna. Resultaba apasionante la mezcla de indumentarias, de formas de entender la cultura; las ínfulas y la miseria viviendo en la misma calle; me encantaba que compartieran país los que habían escuchado los tiros en las tapias de los cementerios y habían soportado los bombardeos de la guerra –como mi abuela– con los jóvenes que musicaban una España pop. Estaba bien la España de Anguita y de Almodóvar, esa España de falangistas redimidos como Samaranch y de artistas como Barceló o Mariscal. Un totum revolutum donde lo viejo y lo nuevo se relacionaban a topetazos, con naturalidad cómica, sin que ninguna opción se impusiera del todo.
En esa España que había decidido engalanarse para saltar de una vez a la contemporaneidad, y preparaba su gran fiesta, yo acababa mi primera novela.
Reconoce que por eso te gustaba aquella España. Porque tenías veinte años y el 6 de septiembre de 1991 subiste a la buhardilla para terminar la novela.
Aquel verano había instalado mi habitación allí para aislarme de la familia, sin reparar en que sería incapaz, en cambio, de aislarme del calor, más intenso en la buhardilla que en cualquier otro rincón. Pero esa tarde, en la que decidí acabar la novela, estaba nublada y desapacible. Mis padres y mi hermano habían salido.
Investigo en este recuerdo y lo que me llega es un lienzo sobre el que los objetos parecen estar posados con la brillantez y la calma de un bodegón de Sánchez Cotán. Todo ocupa su sitio natural, sin estridencias ni expresionismos, pero a la vez con una determinación plausible, como si nadie pudiera oponerse ni transformar, con un dato más exacto, el modo en que recuerdo aquellos rincones. La pequeña mesa redonda en la que escribía, cubierta por un tapete de color crema, mi querida Olivetti, y junto a la cama algún libro de Thomas Bernhard –al que leía a todas horas, quizás un tomo de su autobiografía–. Pocas cosas en una austera habitación de estudiante.
Durante mi infancia, tuve un sueño recurrente: tenía que ascender, descalzo, unas escaleras, a cuyo alrededor había habitaciones con las puertas cerradas. La habitación al final de la escalera, en la planta de arriba, irradiaba una luz fría y directa que se proyectaba sobre los escalones de mármol, pero no sobre las paredes. Conforme me acercaba allí sentía un miedo angustioso, pero también una atracción irresistible por comprobar qué había en su interior. Nunca llegaba a echar ese vistazo. El susto me despertaba un momento antes de llegar hasta la macabra habitación.
Cuando nos fuimos a vivir a aquel dúplex comprobé la similitud siniestra que había entre las escaleras y la habitación de mi sueño y las escaleras que conducían a las dos buhardillas, en la tercera planta, adonde nadie subía con frecuencia, y que se transformaron en un marco para fantasmagorías desatadas. Mis padres las utilizaron como desván donde acumular trastos y muebles viejos, que algunas noches, por el cambio de temperatura, crujían con un lamento inquietante. Supongo que al trasladar mi habitación a la buhardilla combinaba un lógico afán de independencia con una demostración de que aquel tiempo de los miedos infantiles y adolescentes había quedado atrás para siempre.
Ahora que han desaparecido los sueños recurrentes, los echo de menos. Esos miedos y alucinaciones me reconciliaban con la zona más fantástica de mí mismo, y gracias a sus ritos particulares, al modo en que volvían cada ciertos días, repetidos con estructuras similares, logré una pericia en la inmersión en los sueños, y un cierto control sobre ellos, que ahora añoro como la vuelta a un lugar en el que podía ver cosas innombrables.
Recuerdo aquella tarde impregnada de la reminiscencia un tanto amenazadora de un suceso imprevisto. Las casas vacías siempre me han impactado. Hasta hace poco, no me costaba advertir en ellas las presencias que las han habitado, o podrían haberlo hecho. En ciertos rincones de casas vacías solía ver imágenes de figuras humanas, ataviadas con su carga fantasmal, pero inofensivas, como rastros imaginados de historias alternativas, de narraciones a medio hacer. Y el decorado de la casa de tres plantas en la que mecanografiaba las últimas páginas de la novela invitaba a disfrutar del ensueño literario. Nubes amenazadoras habían ensombrecido la tarde. No tardó en descargar una lluvia que en Almería era imprevista, incluso con la climatología inestable de septiembre. Nuestra pastora alemana de ocho años, con el pelo color negro y café, había subido corriendo desde la planta baja y se había metido debajo de la mesa, a mis pies, amilanada por el infrecuente olor a humedad que se filtraba por las ventanas abiertas y por el estampido todavía lejano de algunos truenos.
Había pasado aquel curso escribiendo la novela a ratos perdidos. Sobre todo por la noche, cuando en el piso de Granada mis compañeros y yo nos recogíamos cada uno en su habitación. Aprovechaba esos momentos tranquilos para ir enhebrando la historia que me había inspirado una casa de la avenida Cabo de Gata, cerca de la playa. Ya no existe; fue reconstruida por los nuevos propietarios. El pequeño jardín de entrada a la vivienda estaba invadido por los trastos más variados y por descontrolados jazmines y galanes de noche, cuyas matas se habían entreverado en una copulación vegetal proliferante. Era imposible abrir las contraventanas de madera, emparedadas detrás de las plantas. No quedaba sitio para acceder a la casa, aunque a veces se advertía alguna luz en la planta alta, lo que indicaba que estaba habitada. Cuando pasaba por allí imaginaba quién podía vivir dentro, de qué modo se desenvolvía su vida cotidiana, qué paisaje interior sería el equivalente a aquella entrada descuidada y caótica.
Se me ocurrió la historia de una chica que es contratada por una misteriosa anciana para que vacíe una casa, atestada de objetos hasta un punto patológico. Recuerdos acumulados durante numerosos viajes, regalos recibidos de distintas manos, signos de una acumulación borgiana, un aleph con el que la vieja quiere acabar. Una casa tomada. La chica, al tiempo que comienza a desempeñar su trabajo, descubre las historias que se esconden tras cada uno de los objetos, y progresivamente va siendo tragada, absorbida, asimilada por aquella casa, una metáfora evidente del universo. Al final de la novela, la muchacha acaba transformada en un feto kubrickiano que ocupa, con cierta placidez y conformidad, el nuevo lugar que como objeto le corresponde en la vivienda.
Esto es lo que recuerdo de la trama de la novela.
Y recuerdo, también, sobre todo, la felicidad de la escritura. Cada párrafo que sacaba adelante, cada página que desarrollaba la historia perfectamente trazada en mi cabeza, era un triunfo delicioso, el paso lógico en el cumplimiento de un plan, la vinculación a un sueño que había nacido varios años antes, demasiado pronto, a los diez años, apenas leí los primeros libros que me hicieron amar la literatura. A pesar de eso, creo ahora que esa tarde de septiembre aún estuve a tiempo de volverme atrás y tomar otro camino. Quizás hubiera bastado con no haber escrito la última página de la novela. Ese gesto, una minucia, me habría transformado por completo. Si hubiera elegido pasar la tarde de otro modo, si me hubiera evadido de la buhardilla, si no hubiera escrito aquella página…
Vuelvo a esa tarde del 6 de septiembre. Al verano le queda apenas el tiempo de prórroga. Pronto regresarás a la facultad de Derecho, para comenzar cuarto curso, el más dificultoso de toda la carrera. Has pasado todo el verano ensimismado en la escritura del último tercio de tu novela, lo que no te ha resultado nada fácil. Desde julio sales con una chica, de la que estás muy enamorado. La euforia del tiempo compartido con ella te ha animado todavía más a escribir a diario, y esta tarde estás escribiendo la última página. Piensas que la novela tiene exactamente el tono que querías darle, entre Borges, Cortázar, Stephen King y las historias más fantásticas de Stevenson. La inquietud de los sueños. Es una invocación del miedo y lo maravilloso, un homenaje a la fuerza misteriosa que hay en los objetos, en su pulso destructor, que nos puede hacer evocar momentos maravillosos o hundirnos en un círculo infernal de recuerdos. No eres consciente de que la trama que has elegido para la novela metaforiza un rasgo ya evidente de tu carácter: la manía respecto del orden y la obsesión por lograr habitar en un espacio vacío, el único modo en que tú puedes alcanzar cierta felicidad. Tampoco eres consciente de tu edad, ni de la impericia y la farragosa retórica con la que escribes. No tienes edad, en realidad. Eres exactamente tú en esos instantes, estás cumpliéndote. No piensas en nada ni en nadie más. Tienes únicamente un mazo de cuartillas, una máquina de escribir Olivetti, una habitación con las ventanas abiertas, una ciudad en la que llueve y una perra asustada a tus pies.
Para recordar el instante exacto no tengo que reconstruir nada. Está todavía exactamente ahí. El recuerdo no se ha deteriorado en absoluto. Hace unos minutos que la lluvia se ha intensificado. Los truenos retumban cada vez más cercanos. La perra está alterada. Lanza un par de ladridos atemorizados, defensivos. El joven de veinte años que era yo escribe la última palabra –¿cuál era esa palabra, cuál?– y salta de la silla como activado por un resorte. Absolutamente emocionado y feliz. Siento lo de Charles Simic en ese apunte: “Amigos míos, compañeros de juegos, pensamientos de mi cabeza, y vosotros, queridos fantasmas, todo lo que hay fuera de este momento es mentira.” Comienzo a gritar y a decir algo así como: “¡Ya está! ¡He acabado! ¡Lo he conseguido!” La perra sale de debajo de la mesa, sorprendida por mis aspavientos. Me agacho y la cojo del cuello. La agarro de las patas delanteras, la levanto, la abrazo y la beso en el lomo. Ella contribuye a la excitación del momento con ladridos y aullidos desorganizados e incoherentes. Suenan algunos truenos más. La velada de la Villa Diodati no tuvo que ser muy distinta a esto. He creado un monstruo y me siento más ancho que largo.
Un rato después saldré de casa. He quedado con mi novia para ir al cine. Estrenan El silencio de los corderos. Ese detalle menor me permite descubrir hoy, gracias a internet, que la fecha de aquel día tuvo que ser el 6 de septiembre del noventa y uno, el año previo al nacimiento de España.
Había escampado. Anduve hasta el centro con una euforia que a la vez era serena, como si la explosión de alegría de la buhardilla se hubiese llevado consigo cualquier nervio o inseguridad. Las comilonas de Hannibal Lecter nos divirtieron. Fue un día muy feliz.
Ni cuando le conté a mi chica lo que había pasado aquella tarde, ni cuando, de pasada al día siguiente, lo hice a mi familia, percibí que aquella sensación fuera reproducible. No sabía aún que la felicidad sentida al haber acabado ese primer libro no se repetiría.
Debí entender entonces que la esencia de la escritura es incomunicable. Que todo lo que viene después –las cartas de rechazo, los errores, el aislamiento, las frustraciones, la infelicidad, la depresión, la falta de reconocimiento y las alegrías de la publicación, las esperanzas nunca satisfechas, el que los libros queden escondidos tras elementos menos trascendentes– no hace más que dar un cumplimiento lógico y coherente a esa soledad. La literatura jamás defrauda sus expectativas: en uno de los momentos más felices de tu vida estás solo, acompañado de una perra aturdida a la que puedes abrazar.
Luego desaparece la perra, y se queda la soledad.
Pocos años después, en otra casa, vivió sus últimos días. Vieja y achacosa, hacía poco más que dormir. Cuando la bajabas a darle un paseo se meaba en el tranco de la calle. Le di varios azotes para castigar sus cachazas. Tardé algún tiempo en advertir que sus patas traseras no le respondían. El animal no podía hacer más esfuerzos. Empeoró. El día en que mi hermano se la llevó para que un veterinario la sacrificara los vi, desde la puerta de nuestro piso, recorrer el largo pasillo hasta el ascensor. La perra no se apartaba de su lado. Era incapaz de adelantarse un metro a él. En el tramo final del pasillo, se volvió y me miró con una expresión que nunca podré olvidar. Una mirada completamente humana, atestada de mensajes. Me sentí culpable por haberla azotado, por mi torpeza al entenderla, por mi falta de respeto. Pero la mirada no me acusaba: era su despedida.
Esperadme aquí. Voy a buscar la caja en la que debo de guardar aquel texto. No tardaré.
Fue más difícil de lo que pensaba. La caja estaba en un rincón, al fondo de un altillo. Dentro de ella se acumulan los originales de mis primeras obras nunca publicadas, además de numerosas cartas de rechazo y algunos recortes de prensa. El original de la novela estaba en el fondo.
No he vuelto a leerla en estos veinticinco años. No volveré a leerla nunca. Hojeo el texto y todas las frases me parecen pomposas, retóricas y huecas. Comienza así: “Era un jardín encerrado en un cuadrado perfecto y decorado con abandono.” Luego busco las últimas líneas: “Permaneceré. Asida a mi cuerpo de niño. A mi pelo recogido. Me romperé sin lenguaje. Rota por los alrededores. Quedaré por siempre. Confundida con las brumas del mundo.” El texto está fechado: “Julio 1990 – 6 Septiembre 1991.” Me satisface comprobar que no había errado en la fecha. 6 de septiembre de 1991. Es suficiente. Cierro la novela. No tengo ni idea de cuánto queda en mí del joven de veinte años que la escribió. En cierto modo, poseo varios textos de un tipo al que conocí hace demasiado tiempo y que, ahora, quizás viva en otro país. ¿Por qué los guardo? Tal vez para comprobar algún dato, como he hecho hoy, para constatar hasta qué punto se han distanciado los recuerdos y la realidad.
Para hacer comprobaciones. O para saber que los libros siguen ahí, aunque no las haga.
Cuarto de Derecho resultó tan difícil como me habían advertido. Pero todos los exámenes fueron orales y eso tuvo un efecto benéfico en mí, que aún hoy disfruto: me permitió superar una timidez excesiva y, a veces, paralizante.
Los estragos de la fiesta del 92 resultaron irreparables. Se olvidaron de encargar a alguien que recogiera la basura que dejó tras de sí nuestra entrada en la modernidad. En realidad, la fiesta siguió, pero oculta, sin que fuéramos partícipes de ella: la corrupción tardaría un año en dar la cara. La revelación del terrorismo de Estado, el saqueo generalizado, la persecución chusca por medio mundo del director de la Guardia Civil, la detención del presidente del Banco de España, la X como logo con el que designar un modelo de gobierno. El insolente expolio de la democracia no había hecho más que comenzar. Algunos niños del tardofranquismo contemplamos aquello como espectadores indignados, pero demasiados de los que pertenecían a la generación del poder miraron para otro lado. Esos ciudadanos cometieron el mayor error: perdonaron, consintieron. Una vez recibido aquel perdón real, los políticos construyeron un modo de relacionarse con la realidad que todavía no ha sido subvertido.
La memoria es arrasadora. Dema- siados españoles decidieron olvidar, y mirar hacia otro lado. La memoria es arrasadora. Y frágil. Compromete de una forma inhumana.
Al cabo de veinticinco años desde que lo escribí he olvidado casi todo de aquel libro. Sin embargo, esa tarde irreparable de septiembre, cuando ilusamente decidí acabar una novela y seguir este camino de la escritura en vez de otro más confortable y acogedor, permanece en el recuerdo con una claridad infalible, como un cortometraje que hubiera memorizado de tanto verlo en uno de aquellos cines de barrio, ya desaparecidos, en los que siempre olía a desinfectante. ~