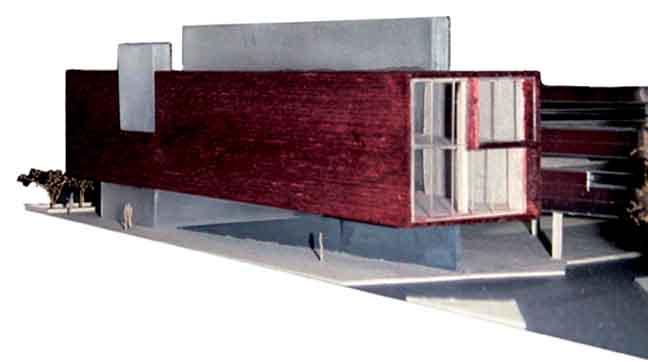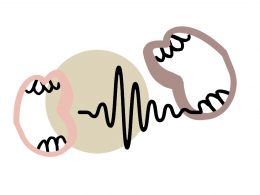La máscara de oso
Al principio, El padre se quita diez años de golpe. Se ve fenomenal sin ojeras y por las mañanas va gritando yijaaaa con la cuchilla de afeitar en una mano y un vaso de whisky en la otra y cuando llega a la cocina tiene la barbilla limpia y lisa y el aliento estropeado. Pero eso a nadie le molesta porque los primeros días son una fiesta. Las hijas, son tres, lo adoran. Ya nunca está cansado, ni les grita para que se duerman, ni para que se callen; ahora el whisky lo pone alegre o, como él lo llama, le da el subidón. Cuando llega de trabajar lo primero que hace es servirse una copa, luego busca a las niñas, hace que doblen los brazos hacia arriba y las levanta por los codos hasta el techo, repitiendo ¿cómo han estado mis alondras?, ¿cómo han estado mis golondrinas? Incluso ha inventado un ritual. Cuando están bien dormidas, las tres juntas en la misma cama, entra disfrazado con una máscara de oso y las asusta. La máscara solo permite verle los diminutos ojos azules y tiene una nariz negra y dura que las niñas imaginan húmeda y con olor a bosque. El ritual se convierte en lo más esperado de la noche. Las tres hijas ni siquiera duermen. Se la pasan con los ojos abiertos, enfundadas en las sábanas, cuchicheando: imaginan cómo entrará por la puerta, si gruñirá, si las atacará con cosquillas, si dirá yijaaa cuando termine el espectáculo y las levantará hasta el techo porque son sus golondrinas, sus alondras, sus chipes azules. La madre, al principio, mira el cambio con desconfianza, por las mañanas está sombría y despeinada. Quizás es la única que se da cuenta de que el padre rejuvenece con demasiada velocidad. El pecho se le está llenando de vello y en algún momento nota que la barbilla lisa se ha llenado de acné, pústulas pequeñas y sebosas que hacen que lo aparte cuando él se acerca a besarla. Las niñas empiezan a notar el cambio cuando El padre empieza a encerrarse por horas en el baño y cuando sale tiene toda la cara roja y lastimada y él trata de disimularlo con un ungüento blanco que hace que se vea peor. Ya no tiene subidones, todo lo desquicia y huele a sobaco y alcohol desde temprano. Los días pasan y parecen años porque cuando se dan cuenta el padre es casi un niño. Las hijas, al principio, juegan con él, brincan en los charcos y atrapan shucshis en botellas de vidrio. Las niñas los sueltan enseguida, pero ven que él se lleva los renacuajos y los tira al retrete. Poco a poco, se dan cuenta de que es un niño violento y sucio. Pero la madre lo protege. La madre también ha cambiado, parece que lo prefiere así, niño, están seguras que lo prefiere. Respeten a su padre, les dice, cuando alguna le grita para que le suelte el pelo o le suplica que deje de matar animales. Primero fueron ratas, pero ahora lo hace con cualquier animal, gatos, zorros, colibríes, patos. Los busca, los persigue y los tortura, les saca las uñas, les salta encima y luego con la cara sucia vuelve a casa y come con la boca abierta y repite comida y luego va dejando un olor rancio a gases por toda la casa. Y las niñas se encierran y lloran en silencio. Desde que el padre es niño todo se hace en silencio. Las cosas cambian. El padre se hace más pequeño. Es berrinchudo. Rompe cosas, come de más, grita y el televisor jamás se apaga, lo deja a todo volumen con películas de aliens o asesinatos. Es un niño horrible. Pero la madre les impide decirlo. Les impide hablar de eso. No es tan malo, dice, es su Padre, un padre como cualquier otro. Ya casi no puede hablar y ha empezado a usar pañales, pero lo escaldan y nadie puede decir nada de cómo el niño chilla como hiena y vomita todo el tiempo. La madre parece otra, ahora le brilla el pelo y se pinta los labios. Ahora tiene que trabajar todo el día porque el Padre no puede y son ellas las que tienen que hacerse cargo. Las tres se turnan para cambiarle los pañales y ponerle crema y talco, se turnan para darle de comer, se turnan para mecerlo y soportan sus pellizcos, sus patadas. Cuando la madre llega a casa lo primero que hace es ir a verlo. Solo ella logra que se calle y que se duerma. Lo mece en sus brazos y le toca la carita gorda y roja. Y cuando sale del cuarto les pide silencio, silencio total. Entonces las tres niñas, con los pelos revueltos y sucios, se mueven por la casa como fantasmas para que el padre no despierte. Se encierran en su habitación y empiezan a dibujar en las paredes animales que ellas inventan, patos con pies de zorro, golondrinas con caras de conejos, zarapitos con alas de búho, dibujan animalitos extraños y lloran. Las más de las veces dibujan la máscara de oso. Por las mañanas están ojerosas, la casa huele siempre a caca y meado y encuentran a la madre con el padre en brazos, a veces lo amamanta, mientras le cuenta historias, cuentos que ellas jamás han escuchado. Sienten náuseas. Ya no van a la escuela. No pueden dejar solo al Padre. A veces se turnan para ir al bosque. Dos de ellas se quedan con él, mientras la otra simplemente se dedica a correr entre los árboles, cada vez más rápido, cada vez más desesperada. Corren como locas, corren hasta que sienten ganas de vomitar y desmayarse y morir con el cuerpo agotado. Entonces regresan a casa y todo vuelve a empezar. Un día una de ellas lo menciona. La más pequeña, la más callada. Les sugiere hacer algo. Es ella la que sueña cada noche con el padre y la máscara de oso, pero al terminar, cuando llega el momento del abrazo, ella le quita la máscara y la cara del Padre está deforme y sangra. Entonces despierta sudando y, como no puede gritar, se pellizca las manos. Es ella también la que toma el coche de bebé que la madre acaba de comprar y coloca ahí al padre. Llevemos a Padre al bosque, dice. Sus hermanas la siguen tomadas de las manos. Van las tres muy juntas, como tres palillos de lo delgadas que están, encorvadas como viejas, con el coche por delante. Se turnan para mecerlo y que no llore, pero no hace caso. Cuando llegan donde están los eucaliptos, las dos mayores hacen un hueco, no es demasiado hondo, rasgan con las uñas hasta que aparece una cuna de tierra. La pequeña toma al padre y lo deja ahí, con cuidado. El Padre grita, llora, patalea. Es una hiena maldita. Es un resto de Padre. Las niñas empiezan a lanzar tierra y gritan cada vez más fuerte, lanzan puñados que le van cubriendo el rostro, la pancita y las manos, hasta que lo cubren entero, hasta que al fin se calla. ~
A las puertas del cielo
Murió mi eternidad y estoy velándola.
César Vallejo, “La violencia de las horas”
La última vez que la abuela Gironda murió iba con un tupé alto que parecía un ala de pájaro petrificada y le volaba sobre el lado derecho de la frente. El resto del pelo lo llevaba en rulos. Ayúdenme que me muero, dijo, como cada vez que se moría.
En la velación encontrábamos todas las veces al mismo muchachito de lentes que no era de la familia y que se reía por lo bajo mostrando las encías. La última vez que la abuela Gironda murió ese muchacho ya estaba viejo. Y ya no reía.
Cuando la abuela Gironda estaba agonizando le dejamos claro que era la última vez, que estábamos cansados, que si la volvíamos a ver viva haríamos como quien puse y no aparece. La abuela Gironda nos sacó la lengua blanca y pastosa de comer chuches.
Las tórtolas torcazas que la abuela Gironda criaba en la lavandería se pusieron como locas ese día y se clavaron las garras unas a otras en el pecho, pero dejaron las alas intactas.
Madre dijo que era la pena.
Padre dijo: ¡Dios mío! Cállate ya.
Cuando llegó el reverendo Robles, ya lleno de manchas marrones en la calva, le dio la unción y le dijo: Caramba, Gironda, si te vuelves a escapar te mueres en pecado, que subir tanto hasta aquí me ha dañado las rodillas. Tengo los meniscos que dan pena, hija. La abuela Gironda sonrió mostrando los dientes rotos todos convertidos en colmillos.
Para el entierro nos vestimos de negro y madre nos obligó a las nietas a usar velos bordados en la cabeza por donde veíamos el mundo a retazos. En el cementerio encendimos las velas de muchas tumbas y robamos flores, claveles y crisantemos, algunos de plástico ¡qué mal gusto! y las lanzamos en la cara de la abuela mientras descendía dentro del ataúd abierto mostrando el tupé tan duro que lastimaba verlo.
Vete, le decíamos.
Vete de una vez.
Al llegar a casa tapiamos todas las puertas y ventanas y pusimos veneno en el jardín y en las canaletas. Toda precaución es poca contra los majaderos. ~
(Cuenca, Ecuador, 1991) es escritora y
periodista. Sus libros más recientes son las novelas Trajiste contigo
el viento (Paraíso Perdido, 2022) y Nuestra piel muerta (Tusquets,
2023)