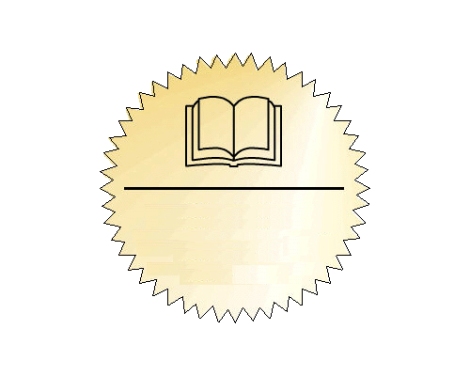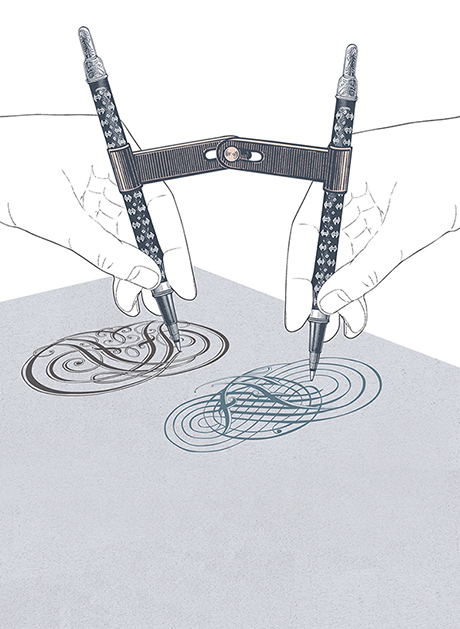1
Saul Bellow nace el 10 de junio de 1915 en Lachine, Quebec, Canadá, de padres judíos emigrados de San Petersburgo en 1913, y muere el 5 de abril de 2005, después de doce novelas, además de otras piezas narrativas entre cuentos y novelas breves, cuatro obras de teatro, un libro de ensayos, un reportaje sobre la “Tierra prometida”, cinco matrimonios, tres National Book Awards, un Pulitzer, el Nobel de literatura (1976), y después de haber fundado con Keith Botsford (1928-2018) tres revistas: The Noble Savage (1960-1962), Anon (1970), News from the Republic of Letters (1997-2005). Una vida bien vivida. Hasta el final.
Janis Freedman, la quinta esposa de Bellow, cuenta, en el prólogo al volumen Collected stories (2001), cómo el escritor estuvo siempre tan concentrado en su trabajo que la misma percepción del tiempo se desvanecía: “para Saul no hay días libres. Ni vacaciones ni fiestas. El cumpleaños es un día normal: la oportunidad para escribir un par de páginas más”. Janis nos revela, además, algunos detalles de su trabajo como artista. Nos ofrece indicaciones de poética que, al tratarse de Saul Bellow, se transforman en un retrato salpicado de fragmentos de conversación, sonrisas, bromas.
El final de un cuento no es perfecto. ¿Por qué? “Había demasiadas ideas apiladas al principio.” El proceso de creación no avanza, la materia está encallada en alguna parte del cerebro. ¿Qué hacer? La solución es esperar, silenciar la voluntad y el deseo, pasear por el jardín, rozar algunas peonías: “Hay que asumir todo ágilmente, con soltura, o no asumirlo en absoluto.” Consciente de que “la mente humana no es un órgano noble” (E. M. Forster), Bellow la trata con franqueza e ingenio. Intenta evitar los anagramas del ser. No quiere arrastrarse en los laberintos ni adoptar un saber demasiado erudito, que no es otra cosa que un entretenimiento para biempensantes. A Bellow le encantan las metáforas, les trouvailles de la lengua, la exactitud de cada palabra: es un verdadero estilista, un poeta de la prosa. Lo que busca es “el brío stendhaliano, la risa, el capricho, un toque de ligereza”. Lo que lo mueve es “una energía que, después de todo, se llama placer”.
Pero trouvailles, brío, ligereza, metáforas tienen que encarnarse en una “forma humana”, en un personaje. Todo el saber del escritor se ofrece al personaje novelesco. No solo por generosidad, sino también por una profunda desconfianza hacia la “cultura”, es decir, en la acepción de Bellow, una mezcla explosiva de extremismo racionalista, fe ciega en el progreso y desencanto especializado en sepultar cada pregunta metafísica.
Bellow dijo una vez que “comprender no quiere decir agarrar una idea con la mente. Hay que atravesarla, y no se puede esperar vivir lo suficiente para ver los resultados”. Está aquí toda la diferencia entre la cultura y el arte. El hombre de cultura desnaturaliza al hombre. La tarea del artista es la de resistir a esta desnaturalización.
El saber tendría que ser el instrumento más noble para educar al individuo para mostrar su originalidad. Lo que pasa es lo contrario. El hecho es que, para Bellow, el individuo civilizado sufre debido a una sobrecarga de informaciones que, como afirmaba Kojève, citado a menudo por Bellow, lo llevarán de nuevo a la animalidad. Animales demasiado nobles, los hombres se creen que saben. En verdad, borran con un polvo de realidades supuestas su “inocencia primaria”: son “primitivos que ya no se sorprenden ante nada”. Por esta razón el personaje de Bellow, sea un escritor o no, es un individuo que lucha todo el tiempo por ser uno mismo. Innumerables enemigos lo distraen de esta lucha, tienden a oprimirlo, a aniquilarlo. La lista sería infinita y tendría que incluir todos esos poderes que una vez podríamos haber llamado demoniacos, pero que no son sino el pan nuestro de cada día.
2
¿Existe un último Bellow?
Me lo he preguntado releyendo la novela breve Un recuerdo que dejo (Something to remember me by, 1990).
Quizás no exista un último Bellow, así como no existe un Bellow primero.
A menos que no se abrace la metamorfosis que lleva el autor de El hombre en suspenso (1944) y de La víctima (1947) a convertirse en el autor de Las aventuras de Augie March (1953). A menos que no se afirme que el verdadero nacimiento de Bellow –al que James Wood, su alumno y mejor crítico, llamó “el más grande escritor en prosa americano del siglo XX, donde por grande se entiende fecundo, variado, preciso, rico, poético”– se produjo después del pasaje del “puro mandarín”, en el que se escribieron los primeros dos libros, a esa “lengua de la calle combinada con el gran estilo”, “fusión entre familiaridad y elegancia”, de la que el propio Bellow habla con respecto a Las aventuras de Augie March.
Tal vez no hay ningún último Bellow por el simple hecho, comprobado por todos sus lectores, de que su lengua –capaz, como afirmó el escritor y amigo Keith Botsford, de “interrogar continuamente al Árbol del conocimiento” uniendo “lo noble con lo trivial”– es, en toda su libertad, alegría, exuberancia, efervescencia, vivacidad, swing, aplomo, inteligencia, compasión y comicidad siempre la misma, desde el principio hasta el final. Siempre la misma, “bellowiana”, es decir nunca igual a sí misma, ya que siempre está abierta a nuevos injertos, experta en mezclar ingredientes terrenos y metafísicos, en frotar meninges y sentimientos –“una maraña verbal que acoge el dinamismo de la vida sin dejar fuera a la inteligencia”, dijo una vez Philip Roth–, con el objetivo de desplazar con valentía la frontera del sentido y, al mismo tiempo, no perder nunca el sentido común.
El primer Bellow, el que encontró su idioma con Augie, es también el último Bellow. El último Bellow es entonces solo hijo del tiempo. Cronos no se lo comió. La lengua no cambia. Al contrario, está siempre disponible tanto a renovarse y a frecuentar sin esfuerzo élites en decadencia y pacíficos impostores del Midwest, a hurgar en los productos secundarios del nihilismo moderno, como a debatir sobre Nietzsche, Mozart o Michael Jackson.
Lo que cambia es el peso de los recuerdos. Porque Saul Bellow, cuando cuenta, no es solo su lengua, ni solo su personaje novelesco que delira con la autoridad de un loco o que se enfada debido a bagatelas como la pérdida del Ser.
Saul Bellow, cuando cuenta, es, sobre todo, alguien que recuerda.
3
Un recuerdo que dejo (Something to remember me by) es una novela breve ejemplar.
En ella, como en el caso de Una burla riuscita de Italo Svevo (un autor muy apreciado por el escritor americano), se encuentran, condensados en unas pocas páginas, personajes, formas y temas que pertenecen a toda la obra de Bellow.
Louie, ya mayor y cerca de la muerte, cuenta a su único hijo una jornada de cuando era adolescente. Estamos en el Chicago de la Gran Depresión. Quien narra es un estudiante vago, pero ávido lector. Después del instituto, para ganar algo de dinero, entrega flores en la ciudad. Ese día, “ordinario y siniestro” como cualquier otro, el joven Louie –como el vejo Mario Samigli, el protagonista de Italo Svevo– es víctima de una burla feroz. Una mujer lo atrae a una habitación, lo invita a desnudarse y lanza su ropa por la ventana. Louie se queda solo, en un lugar desconocido, desnudo, sin un centavo, mientras que en su casa lo esperan una madre moribunda y un padre “estilo Antiguo Testamento”. Vestido de mujer, se aventura en las heladas calles de Chicago. Entra en una farmacia. Después en una taberna. Aquí un barman griego, tras haberle tomado el pelo –“¿Tienes el culo al aire? ¡Ahora ya sabes qué sienten las mujeres!”1, le consigue algunas prendas y un poco de dinero, a condición de que acompañe a un borracho a casa. “En lugar de una mujer apetecible, tenía a un borracho en brazos.” Llegado a su destino, acuesta al borracho en la cama. Se va al cuarto de baño, se levanta la fal- da y cuando comienza a liberar la vejiga se da cuenta de que la más pequeña de las hijas del borracho, sentada en el borde de la bañera, lo observa con una extraña sonrisa en su cara: “Hoy, todas las mujeres me estaban acosando con burlas procaces; hasta las niñas tenían miradas deshonestas.” Luego se siente obligado a preparar la cena a las dos hijas, huérfanas de madre. Con gran horror –Louie proviene de una familia de judíos practicantes– tiene que cocinar en la grasa dos chuletas de cerdo. Superada también esta prueba, consigue emprender el camino de vuelta a casa, donde, con gran alivio, recibe del padre el temido castigo: “Si ya hubiera muerto mi madre, me habría abrazado.”
¿Por qué esa lejana jornada de principios de febrero de 1933 fue para Louie tan importante que se convirtió en un testamento para su único hijo?
El significado de esa jornada lejana es su recuerdo.
Quiero decir que el contenido de esa jornada –un conjunto de hechos que ponen en crisis a un adolescente judío luchando contra los peligros de una gran ciudad del Nuevo Mundo– no puede separarse de su forma: el recuerdo de un viejo que, antes de irse para siempre al más allá, decide legar a su único hijo “algo de sí mismo”.
4
La existencia de un individuo es un estado de sitio permanente: con sus dramas, sus deseos insatisfechos, sus posibilidades inacabadas, su caos.
Cuando pasa demasiado –nos dice el protagonista–, más de lo que podemos soportar, se puede tomar la elección de creer que no pasa nada en particular, que nuestra existencia gira como en un tocadiscos. Luego, un día, nos damos cuenta de que lo que habíamos tomado por un plato de un tocadiscos, liso, lijado y uniforme, era, al contrario, un torbellino.
Louie, durante esa jornada del 1933, experimenta por primera vez que estar en el mundo, a pesar de las apariencias, está lejos de ser un plato liso, lijado y uniforme que da vueltas. Todo lo contrario: se trata de hacer frente a la indomable variedad de la vida. Un individuo, sin embargo, no es solo su estar en el mundo. Por una simple razón: a este mundo él no pertenece totalmente.
Louie entrega flores en la ciudad. En el tranvía, lee. Llega a la dirección que le ha indicado el florista. Allí se encuentra una funeraria con un ataúd en el centro donde yace una jovencita. Su madre le paga el ramo de flores. Mientras tanto, es tentado por un plato de jamón y mostaza. Antes de salir, observa una vez más “el rostro banal” de la jovencita.
Estamos en el variado y promiscuo “mundo de los hechos”, donde lo sagrado y lo profano juegan a perseguirse, donde todo puede pasar: ya sea mirar con cuidado la cara de una muchacha muerta sin encontrarla graciosa en absoluto, como recibir dinero en su presencia, teniendo al mismo tiempo la boca hecha agua por una comida prohibida. Una vez fuera, Louie saca del bolsillo unas páginas sueltas. ¿Qué más puede oponer a la ausencia de leyes del mundo sino la verdad del libro?
Otro episodio. Louie encuentra a la mujer –que luego se burlará de él dejándolo desnudo en una habitación desconocida– frente a la oficina del doctor Marchek, contigua a la clínica dental del cuñado Phil, a la que había llegado después de la entrega de las flores. Cuando la mujer le pregunta qué está leyendo, no puede contestarle. Tiene otras cosas en qué pensar: “yo seguía con la mano en la parte inferior de su espalda, tal como se me había indicado, atormentado por el engranaje sensual de sus movimientos”. Aunque Louie no sea capaz de conversar “sobre el yo o el mundo”, reafirma la “verdad” del libro: “En efecto, estaba persuadido de que existía un saber superior que era compartido por todos los seres humanos. ¿Qué otra cosa podía mantenernos unidos, sino esta fuerza oculta detrás de nuestra conciencia cotidiana?”
Un poco más tarde, la mujer le pregunta lo que un tipo simple y perezoso como Phil, el dentista, pudiera contar a un lector de libros tan difíciles. “Traté de hacer memoria. ¿Qué decía Phil Haddis? Decía que una polla dura no tenía conciencia. En este instante era todo lo que se me ocurría.”
¿La conciencia diaria o la ausencia de conciencia, no corroboradas por la lectura del libro, a dónde llevaban al individuo sino a la perdición, a la mentira, a la burla, al extravío? Por otro lado: ¿si el mundo visible no era el real, qué realidad se escondía detrás de su “polla dura”? ¿Y detrás de ese “engranaje sensual” que le impedía razonar? Sentirse perdido era tal vez esto: estar excitados hasta el descontrol y no poder consultar ni un manual de ginecología –el mismo que había encontrado en la oficina del cuñado– ni un libro sacro sobre la armonía del universo.
Toda la novela breve no hace más que oponer la insidiosa y rica variedad del “mundo de los hechos”, que atrae, halaga y burla a Louie, y su visión metafísica, anclada, como una lancha en la tormenta, en la lectura, por la cual el “mundo de los hechos” no es nuestro único mundo, aunque su conciencia diaria y su falta de conciencia no pueden ser rechazadas.
5
Si “cuando morimos la materia se convierte en materia” – como recita un pasaje del libro de Louie–, es probable que la materia “reciba órdenes de otro mundo”.
Vivir es recordar haber vivido. Venimos de un lugar al que volveremos. Pero aquí, en este bajo mundo, solo existimos una vez. Así que debemos aprovecharlo: observar, escuchar, tocar, aprender, prestar atención a cada detalle, querer, luchar. Y, al mismo tiempo, no dejar de profundizar en nuestro enigma individual, no dejar de recordar el lugar de donde venimos.
Louie, al final del relato, le recuerda al hijo lo que contenían las páginas perdidas del libro durante el Día de los Inocentes de 1933: “Me decían que la verdad del universo estaba inscrita en nuestros mismos huesos. Que el esqueleto humano era, en sí, un jeroglífico. Que todo lo que hubiéramos conocido alguna vez en la tierra se nos mostraba en los primeros días de la muerte. Que nuestra experiencia del mundo era deseada por el cosmos, y que dependía de ella para su propia renovación.” Louie añade que escribió su memoir “inducido por una extraña urgencia que proviene de la tierra misma”.
Solo gracias al recuerdo podemos acercarnos a ese “something” al que nos gusta llamar el significado de nuestra vida. Sin embargo, uno de los mejores resultados de este acercamiento es que nada se da por descontado. Todo es un equilibrio difícil entre un mar de realidades aparentes y pocas, intermitentes realidades inscritas “en nuestros propios huesos”. Este es el legado que Louie, en ausencia de patrimonio, deja a su único hijo. ~
- Las citas bibliográficas se toman de Un recuerdo que dejo (Espasa-Calpe, 1993) en traducción de John Dougall. ↩︎