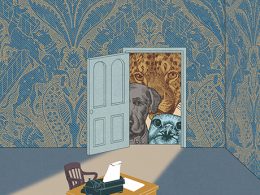En una alocución de homenaje al músico decimonónico Conradin Kreutzer pronunciada en 1955, Heidegger se ocupaba una vez más de nuestra relación con la técnica. “Sería necio marchar ciegamente contra el mundo técnico. Sería miope querer condenar el mundo técnico como obra del diablo. Dependemos de los objetos técnicos; nos desafían incluso a una constante mejora. Sin darnos cuenta, sin embargo, hemos quedado tan firmemente encadenados a los objetos técnicos que hemos venido a dar en su servidumbre […] Mas al propio tiempo podemos dejarlos estar en sí mismos como algo que no nos atañe en lo más íntimo y propio. Podemos decir ‘sí’ al ineludible empleo de los objetos técnicos, y podemos al mismo tiempo decirles ‘no’, en cuanto les impidamos que nos acaparen de modo exclusivo y así tuerzan, confundan y por último devasten nuestra esencia.” Y sigue Heidegger refiriéndose a la opción de que los “objetos técnicos” penetren en nuestro mundo diario y a la vez queden fuera “como cosas que no son nada en absoluto”, para concluir así: “Quisiera denominar esta actitud de simultáneo ‘sí’ y ‘no’ referida al mundo técnico con una vieja palabra: la serenidad respecto de las cosas (Getassenheit zv den Dingen).”
La película de Sam Mendes 1917 llega precedida de una fanfarria tecnológica que el propio director ha explicado con orgullo de pionero, aunque, naturalmente, no es el primer largometraje de la historia que pretende haberse rodado en un solo plano-secuencia. La soga de Alfred Hitchcock ya exploraba esa modalidad en 1948, con trucos necesarios en el tiempo de los rollos de celuloide de limitada longitud pero favorecida su audacia por el hecho de que la acción de ese thriller transcurría en el interior de un apartamento neoyorquino; más pura de concepto y más virtuosa en lo coreográfico fue en el año 2002 la genial ocurrencia de Aleksandr Sokúrov en El arca rusa, con sus 2000 actores, sus tres orquestas y las 33 salas del Hermitage recorridas como en un soplo vertiginoso siguiendo al personaje histórico del marqués de Custine, interpretado por un actor. La idea de Mendes, un director de gran talento pero no un auteur en el sentido cahierista de la palabra, es en principio buena en tanto que pretende que la continuidad sin cortes (falseada con habilidad en sus fundidos negros o sus polvaredas blancas) refleje la angustiosa carrera ininterrumpida de los dos cabos Schofield y Blake para que la carta del alto mando de la que son portadores llegue a tiempo de evitar una matanza de soldados británicos. Además de un minucioso diseño de filmación y muchas y largas sesiones de ensayo con los actores, Mendes se veía obligado (voluntariamente, claro) a mantener a raya al equipo técnico, fuera del campo del objetivo de su Alexa Mini lf diseñada ex profeso para rodar en un alcance de 360 grados.
La osadía de Mendes se olvida pronto, lo que es bueno para la película; lejos de estar atento por si caza una cesura involuntaria o una incongruencia dentro del encuadre, el espectador se acostumbra a verlo todo en la misma dimensión; de un primerísimo plano, la cámara, que a veces vuela gracias a las cabezas calientes (otro adelanto técnico de gran utilidad y mucho efecto), pasa a enfocar lo que está enfrente, o en otro lugar del campo de batalla o la trinchera, un espacio dramático preponderante en 1917, ya que aquella fue una guerra de bayonetas y trincheras; los travellings raudos de Senderos de gloria no es fácil que se vayan de la memoria de esa obra maestra de Kubrick. Ahora bien, ¿tiene mucho que ver el dispositivo inventado por Mendes con el contenido de su guion? La proeza técnica en este caso no da más densidad ni aporta significado; es decir, no supone, al contrario que la fotografía aérea –según la famosa categorización de Benjamin– una ganancia en los puntos de vista de la realidad observada hasta entonces por el ojo humano. Mendes habría hecho su relato igual de veloz e incitante montando planos cortos en lugar de dilatarlos, y la trama, más allá del suspense de saber el final y de un par de secuencias memorables (la trinchera-trampa que va explotando entre ratas, el aviador alemán y la agonía del cabo Blake) es previsible: los personajes apenas cobran peso, los diálogos resultan trillados, el mensaje solidario muy elemental, y el desenlace del encuentro entre el cabo Schofield y el hermano mayor de Blake tiene un punto de sensiblería.
Otros tecnicismos de signo opuesto, basados en la autolimitación y la austeridad, son resaltados en una película norteamericana estrenada al mismo tiempo y coincidente con 1917 en ser de época (finales del siglo XIX) y tener dos personajes masculinos de protagonistas, aunque en El faro haya una sirena real u onírica y un monstruo cefalópodo de talante rijoso. Se trata de la segunda película de Robert Eggers, un cineasta que a juzgar por esta (no he visto su opera prima La bruja) es un artista de la orfebrería visual, un hombre muy leído (cita a Melville por boca de sus actores y los envuelve en ámbitos góticos y alegóricos) y un arcaizante que quiere retroceder con su técnica a épocas que no tenían avances técnicos. Así, el director usa el formato cuadrado 1.19:1 (no es el único que lo ha hecho últimamente) y fotografía en blanco y negro con la complicidad de su camarógrafo Jarin Blaschke, que echa mano de lentes antiguas y filtros que imitan la fotografía decimonónica, buscando “el mismo aspecto de un celuloide que no hemos visto en cien años”. La película de Eggers consiste en una serie de tableaux vivants e imágenes pictorialistas, que en más de una ocasión producen el efecto de daguerrotipos en movimiento. ¿Al servicio de la serenidad con las cosas? No me lo parece. En el conglomerado de la modernidad cinematográfica hay muchos modos de rompimiento, fusión, invasión y exploración de nuevas narrativas, pero a título personal sostengo la opinión de que los revestimientos del aparataje son factores ajenos a la inspiración, que en todos los terrenos artísticos necesita, o así me lo parece, una serenidad reñida con el abracadabra que da la técnica, mera cuestión de formato que en nada acompaña al genio ni lo fomenta. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).