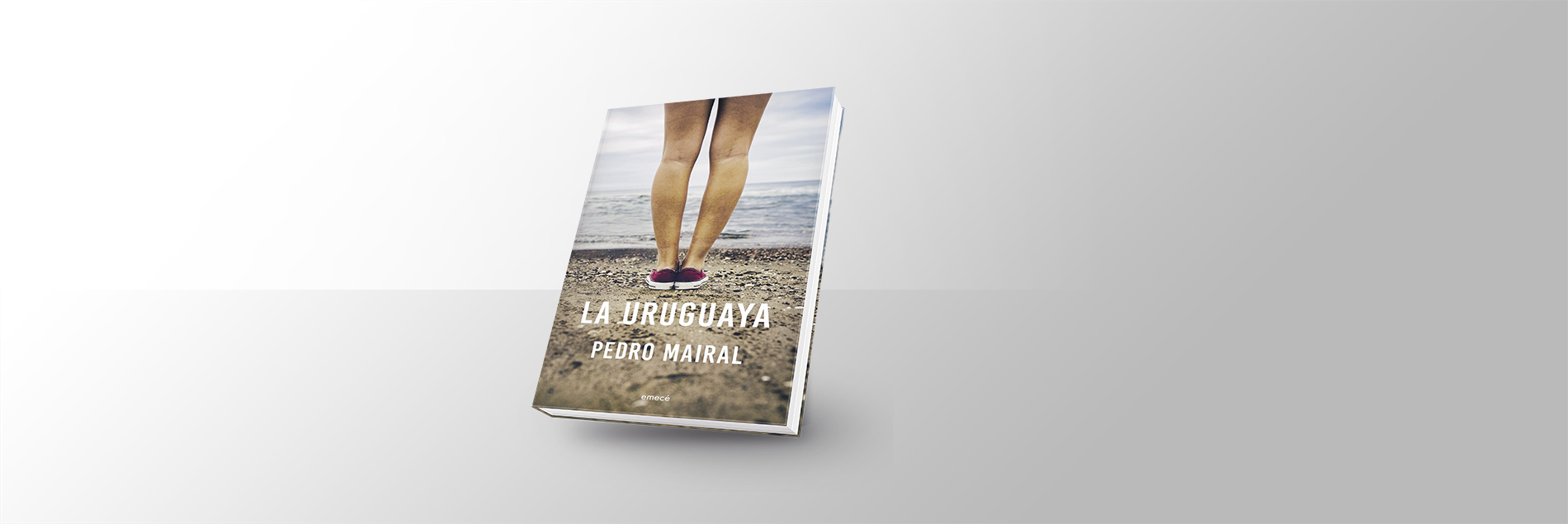La hiperespecialización que inició en el siglo XX tuvo como consecuencia la separación y organización de las ideas en diferentes áreas, imponiendo así una brecha entre las ciencias y las humanidades. Sin embargo, la realidad del ser humano es compleja y por lo tanto requiere de una perspectiva que integre diferentes conocimientos para hacer frente a las problemáticas actuales. Les preguntamos a cuatro autores, cuya escritura e intereses dan muestra de esta intersección entre ciencias y humanidades: Gabriela Frías Villegas, Jorge Comensal, Ximena A. González Grandón y Carlos Chimal, sobre qué ha significado para ellos migrar hacia una forma de ser y trabajar de manera interdisciplinaria.
¿Cómo participa la ciencia en la ficción que escribes?
En el mundo donde suceden las historias que me interesan más, los terremotos no son castigos divinos sino estertores producidos sin propósito por las placas tectónicas de la Tierra, un planeta húmedo y templado que se formó hace más de cuatro mil millones de años. En ese mundo el cáncer tampoco es un castigo, sino una consecuencia incierta de las mutaciones genéticas que ocurren cada vez que nuestras células se replican. En ese mundo no hay fantasmas porque la existencia subjetiva requiere una infraestructura gelatinosa y complicada –más de ochenta mil millones de neuronas que consumen una enorme cantidad de energía–. En ese mundo no hay dragones, zombis, marcianos ni dioses olímpicos, pero sí hay ballenas, calamares gigantes, tardígrados, bibliómanos y astronautas.
Me gusta mucho la literatura fantástica, pero he preferido abordar literariamente los conflictos y las maravillas terrenales. No sé explicar muy bien esta preferencia. Como tantas otras personas en nuestro tiempo, me formé en una falla ideológica: fui a una escuela católica en la que se enseñaban ciencias naturales gracias al programa de la Secretaría de Educación Pública. Estudiábamos el Génesis y la biología darwinista. En el laboratorio nos poníamos bata para disecar cerebros de animales y en la capilla asistíamos a la transubstanciación de obleas de trigo en carne de Dios. La falla se extendía al ámbito familiar; mi madre era una mujer bastante religiosa, con vocación de mártir, y mi tío más cercano era un psiquiatra ateo con vocación de sibarita. Crecí expuesto a sus cosmologías incompatibles. En algún momento me decanté por la que me ofrecía más coherencia discursiva y amplitud existencial. Dejé los estudios bíblicos y me dediqué a leer letras profanas y divulgación científica.
Descubrí un panorama inmenso: desde las partículas subatómicas, cuya manipulación puede crear mucha energía o destruir ciudades enteras, hasta los cúmulos de galaxias cuyo movimiento sugiere que aún estamos lejos de entender cómo funciona el cosmos. Ese mundo puede producir vértigo, ya que nos confronta con la pequeñez y fragilidad de la condición humana. Aunque es intimidante, también puede ser un alivio saber que el mundo no gira alrededor de nosotros. Hay una desproporción enorme entre la intensidad egocéntrica de nuestra vida interior y la inmensidad sin centro del mundo exterior; en vez de evadirla con mitos halagadores para nosotros mismos, me interesan el drama y la comedia generados por los trabajos y placeres de nuestra especie en un mundo que nos ofrece de todo, bondades y tragedias, sin saña ni compasión.
La experiencia personal que busco compartir es que una narración científica del mundo puede ser fuente de goce estético e intelectual, así como de remanso psicológico gracias al conocimiento de nuestra verdadera posición en la realidad.
¿Cómo se relacionan la literatura y la ciencia en temas urgentes como el cambio climático?
La literatura no se lleva muy bien con la urgencia, ya que autores y lectores a veces tardamos mucho tiempo en encontrar la forma de comunicarnos felizmente. Hay poemas, novelas, ensayos que solo pueden apreciarse a la luz de experiencias muy tardías, y hay libros que tardamos casi toda la vida en escribir.
Por otro lado, el cambio climático plantea enormes dificultades para la representación artística, pues se trata de un proceso antropogénico que excede por mucho la escala de la percepción y la acción humana concreta. El fenómeno no respeta ninguna de las reglas dramáticas de Aristóteles: no tiene unidad de tiempo, lugar ni acción. Pasará a lo largo de muchas generaciones y miles de años, en todos los confines de la Tierra, a partir de miles de millones de acciones asociadas con la quema de combustibles fósiles y la destrucción de los sumideros naturales de carbono.
¿Cómo escenificar esta transformación tan profunda y violenta del mundo? Los relatos tradicionales suelen centrarse en las acciones de los héroes y sus antagonistas, buenos y malos, nosotros y ellos, opresores y oprimidos, víctimas y victimarios, y resulta muy difícil acomodar los efectos ambientales nefastos de la industrialización en esos esquemas narrativos. Se puede, por supuesto, perfilar a una serie de agentes cruciales, los magnates petroleros y sus cómplices políticos, por un lado, los científicos climáticos, los activistas ambientales, los defensores indígenas de los territorios, por el otro, pero la singularidad de estos personajes, ya sea por su poder oligárquico, su radicalismo político o su heroísmo altermundista, los hace inadecuados para reflejar la experiencia humana general del cambio climático. Sin embargo, a través de la composición de perfiles biográficos de científicas y activistas como Dian Fossey, Vandana Shiva, Greta Thunberg o Vanessa Nakate, el periodismo literario puede aportar figuras heroicas al movimiento ambientalista.
Otro asunto importantísimo y urgente es la extinción masiva de la biodiversidad. Al describir las especies y los ecosistemas en peligro, la literatura puede animar a la conciencia pública o al menos dar testimonio del mundo que está en proceso de desaparición. En este sentido, la relación más estrecha entre ciencia y literatura que puedo concebir es la de la fecundación mutua a través del entusiasmo naturalista, el estímulo de la sensibilidad hacia la interdependencia sustancial de todas las especies que habitamos el planeta. De esa forma, la literatura puede conducirnos a una anagnórisis ecológica: el reconocimiento pleno de que los seres humanos formamos parte de la biosfera, de que somos primates que evolucionaron en la Tierra y dependen de ella para sobrevivir.
Antes que una oposición entre la ciencia y las humanidades, algunos autores hablan de un tercer tipo de conocimiento que abreva tanto del conocimiento científico como de la imaginación, las ciencias sociales y el arte. ¿Qué opinas al respecto?
Pienso de inmediato en las Ideas sobre la complejidad del mundo de Jorge Wagensberg (1998); en ese breve y sabio libro, el físico catalán plantea que las ciencias y las artes se complementan en el conocimiento de aquello que se puede representar de forma abstracta o simplificada, científicamente, y aquello cuya compleja singularidad solo puede explorarse con fidelidad a través del arte.
Más allá de ese reparto de lo simple y lo complejo entre las distintas formas del saber humano, creo que al diálogo fecundo entre ciencias y humanidades le hace falta un enroque ideológico: sacralizar lo natural y desacralizar lo sobrenatural.
Sacralizar lo natural implica reconocer el valor infinito, inconmensurable en términos económicos o puramente utilitarios, de la naturaleza entera, desde la que descubrimos a través de la investigación con aceleradores de partículas y los telescopios más poderosos lanzados al espacio, hasta la naturaleza implícita en nuestra composición orgánica y linaje evolutivo. Es una jugada peligrosa, que puede terminar, si no se hace con cautela, en neopaganismo barato, idólatra superfluo de la Madre Tierra, o ecofascismo reaccionario, adorador del pueblo y el terruño propios.
Desacralizar lo sobrenatural implica reconsiderar el lugar del ser humano en el cosmos: aceptar que no somos espíritus temporalmente encarcelados en cuerpos animales, sino criaturas sujetas a las mismas leyes físicas y limitaciones biológicas que el resto de los seres vivos. Aunque no parezca polémico a primera vista, el hecho de que los seres humanos somos animales resulta sumamente difícil de asimilar cuando hemos sido formados por culturas dualistas en las que se adora dioses antropomorfos responsables de gobernar el mundo para nuestro propio beneficio.
Las disciplinas humanísticas modernas, nacidas en el terreno ideológico del cristianismo occidental, suelen concebir al ser humano como la medida de todas las cosas, un sujeto ilimitado por la materialidad, dotado ya sea de libre albedrío o de predestinación divina, capaz de crear el mundo real en el proceso mismo de percibirlo. Esa arrogancia nos ha traído a la encrucijada presente, donde somos técnicamente más poderosos que nunca y somos políticamente incapaces de modificar nuestra conducta colectiva.
La reconciliación entre las dos culturas famosamente señaladas por el físico y novelista C. P. Snow, la científica y la humanística, requiere un cambio mayúsculo que identifico con la secularización profunda de la sociedad. Volvernos plenamente seculares implica renunciar a la idea de la vida eterna en otro mundo mejor que este (incluido el paraíso transhumanista de la mentalidad computarizada), y aceptar que somos seres enteramente terrenales. Aceptar que solo existe este mundo tal vez nos ayude a valorar más su conocimiento científico y la vida que hay en él. ~
(ciudad de México, 1987). Narrador y ensayista. Autor de la novela Las mutaciones (Antílope, 2016) y del ensayo Yonquis de las letras (La Huerta Grande, 2017).