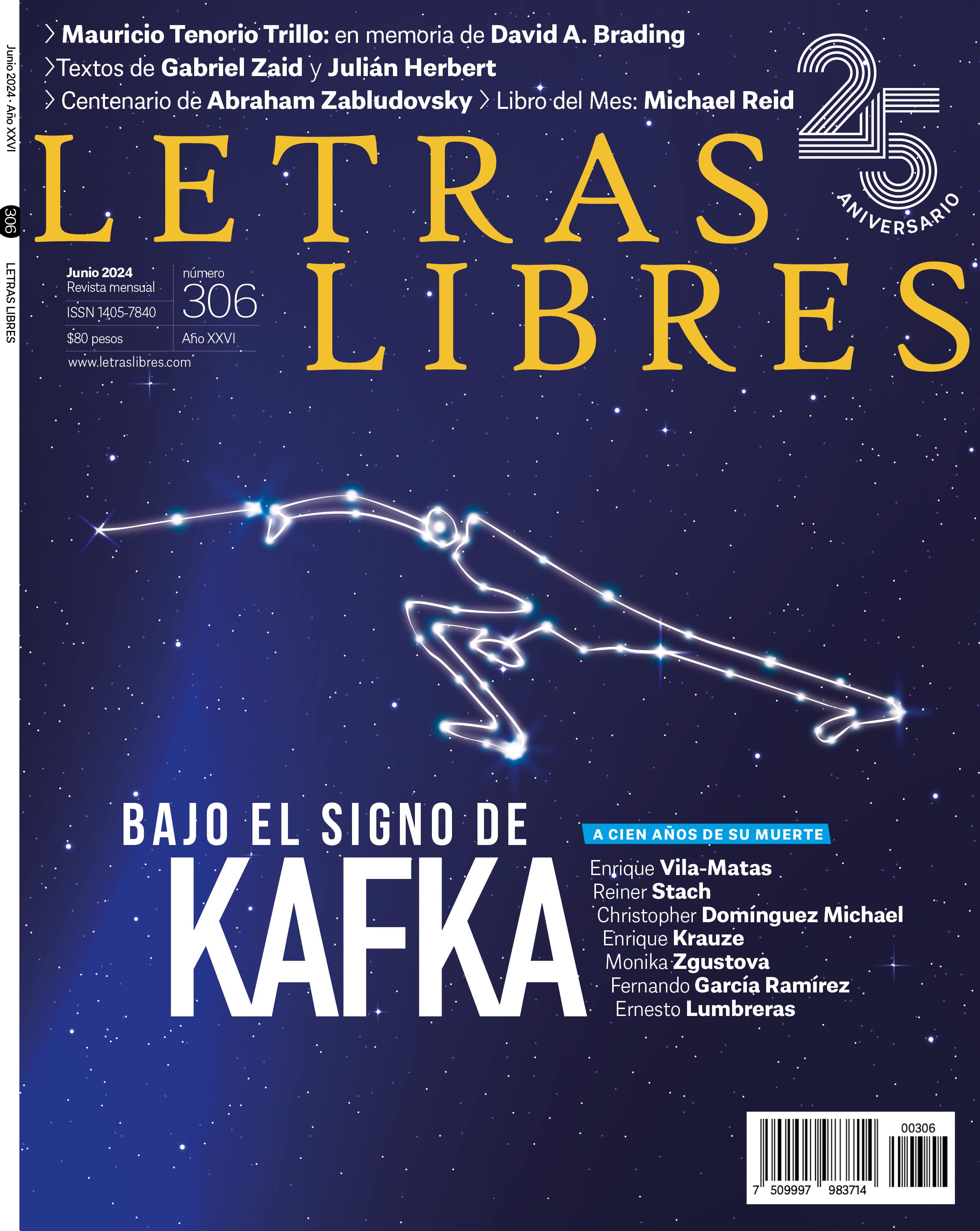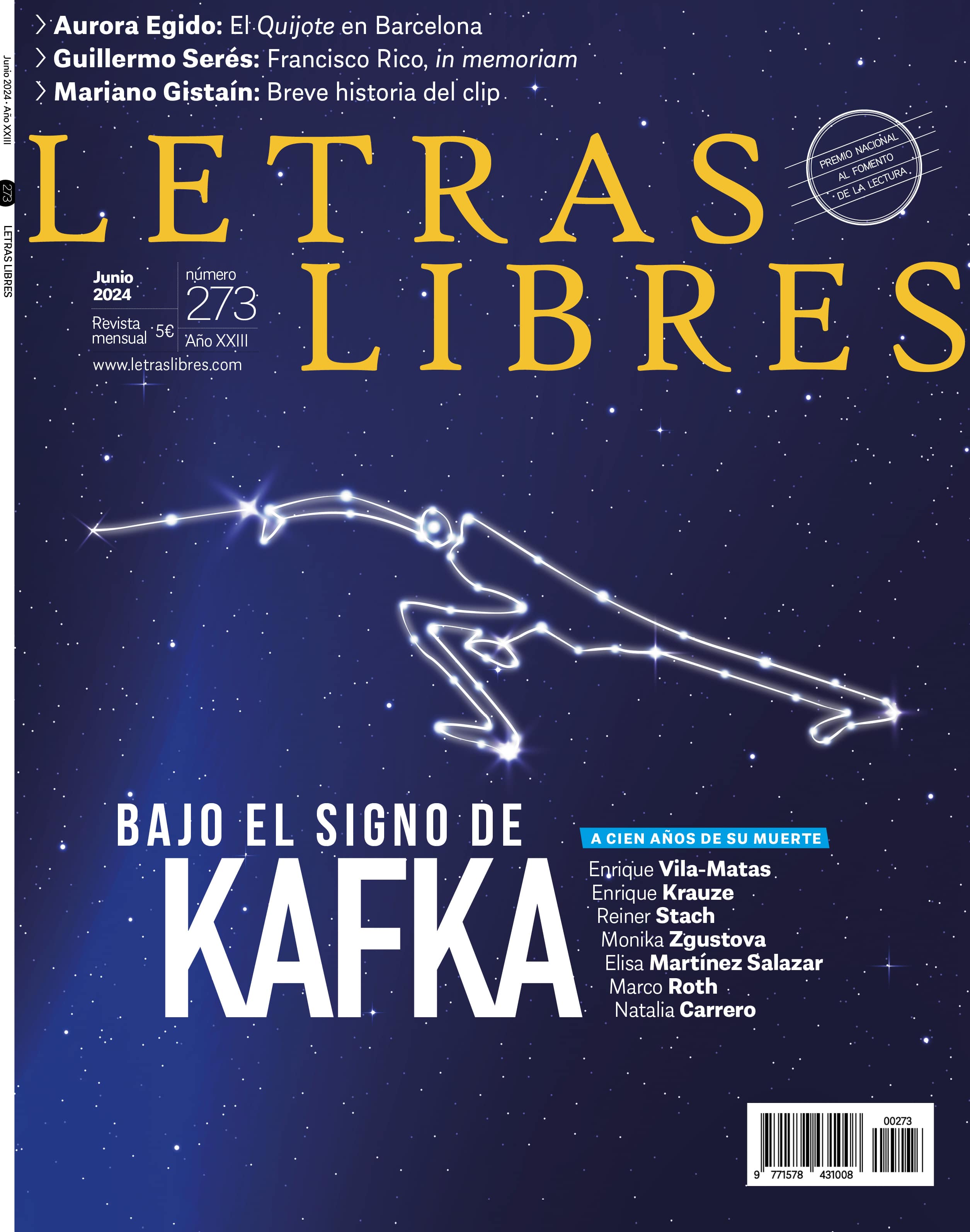¿Cuál es la voz del poder autoritario? ¿Cuál es su lógica? ¿Cómo cambia la realidad de las personas que la escuchan? En 1933 en la intimidad de su diario, Victor Klemperer (1881-1960), un humilde profesor de lenguas romances y filología de la Universidad Politécnica de Dresde, comenzó a reflexionar sobre estas preguntas. El profesor tenía 52 años y había vivido una época de cambios políticos violentos: el auge y la caída de un imperio, una guerra mundial, una crisis inflacionaria y la fundación de una frágil democracia, la República de Weimar, marcada por luchas intestinas. Ninguna de estas crisis, sin embargo, lo había inquietado tanto como la llegada de una mayoría nazi al gobierno de Alemania; un movimiento dirigido por un hombre que, de forma anticipada, a través de sus escritos y discursos, había señalado el giro despótico y la política racial que pronto asfixiaría al país.
Klemperer poseía una perspectiva única para analizar el lenguaje de un gobierno que simultáneamente glorificaba un pasado nórdico premoderno y el futuro mecanizado por venir. En su juventud había sido periodista cultural y un cinéfilo entusiasta; y en su madurez se había vuelto especialista en los filósofos de la Ilustración (Montesquieu, Voltaire). Gracias a ello, podía leer los medios de comunicación en una época en la que su influencia apenas se estudiaba y, como buen crítico liberal, era capaz de tomar argumentos políticos y desarticular sus adornos retóricos de sus premisas lógicas.
A partir de 1933, con un método sistemático, bajo el rótulo “lti”, la “Lengua del Tercer Imperio”, documentó en sus diarios los nuevos hábitos y celebraciones civiles, desmontó las frases hechas, las repeticiones, los eufemismos y neologismos utilizados por el gobierno. Desde el análisis lingüístico, anticipó que el nazismo conduciría a callejones sin salida y concluiría con la destrucción de la vida democrática. Mientras muchos de sus contemporáneos subestimaron la amenaza del Führer y disculparon sus declaraciones desorbitadas como palabrerías vacías, él, incluso desde el primer año del régimen, anticipó que “en el futuro, al mencionar ‘campo de concentración’, se pensará exclusivamente en la Alemania de Hitler”.
((Lo escribe el 29 de octubre de 1933.))
Klemperer examinó dos aspectos clave: primero, cómo el poder utilizaba conscientemente el lenguaje para manipular la percepción de la realidad de los ciudadanos; y segundo, cómo el lenguaje burocrático inadvertidamente revelaba los crímenes y mentiras de la dictadura.
Bajo el maniqueísmo nazi, palabras conocidas empezaron a adquirir nuevos significados. La palabra “pueblo” fusionó nación, colectividad y líder.
{{ La ley que facilitó el ascenso de Hitler a la dictadura se llamaba la “Ley para el remedio de las necesidades del Pueblo y del Reich”.}}
Durante las celebraciones del cumpleaños del Führer, Klemperer observa que “pueblo se utiliza tan a menudo en el discurso y la escritura como la sal en la comida; a todo se le añade un toque de pueblo: fiesta del pueblo, camarada del pueblo, comunidad del pueblo, cercano al pueblo, ajeno al pueblo, surgido del pueblo”. Desde el poder, en un sistema cerrado al exterior, “pueblo” pasó a ser un referente exclusivo de los “alemanes buenos”, involucrados en una lucha implacable contra los “extranjeros malos” (judíos, comunistas y liberales). Quien estuviera en contra del pueblo, en este sentido, se convertía en un enemigo del constructo trinitario.
Con el nuevo lenguaje se generaron nuevos consensos, capaces de convencer –o al menos de insensibilizar– al ciudadano promedio de la necesidad de la guerra ofensiva y de la discriminación racial llevada a cabo en su nombre. Para Klemperer, “la lti se centra por completo en despojar al individuo de su esencia individual, en narcotizar su personalidad, en convertirlo en pieza sin ideas ni voluntad de una manada dirigida y azuzada en una dirección determinada, en mero átomo de un bloque de piedra en movimiento”. Al igual que en el newspeak de 1984, la novela de Orwell, el lenguaje del nazismo buscaba restringir los horizontes de pensamiento de forma deliberada, imposibilitar el debate y la crítica, y así neutralizar cualquier intento de oposición.
El punto de partida de este mecanismo era la construcción de murallas semánticas que desafiaban cualquier intento de refutación racional. Discutir las ideas nazis resultaba tan estéril como cuestionar la validez de un horóscopo o debatir el sexo de los ángeles. Sus teorías raciales se basaban en pseudociencia; sus fundamentos políticos, en teorías de conspiración y mitologías nórdicas sin bases en la realidad. Convencían gracias a la repetición disciplinada y constante de ficciones lacrimógenas y estereotipos (el campesino noble, el atleta invencible, el soldado incansable), difundidos por un enorme aparato de propaganda. Bajo el nazismo no había disenso, había sentimientos; había palabras, pero no había argumentos.
Klemperer documentó sus hallazgos con discreción y cuidado, consciente de los riesgos que enfrentaba, pues a pesar de su profunda conexión e identificación con la cultura clásica alemana desde Goethe, y de su conversión al protestantismo, había sido reducido a una identidad, “judío”, por las leyes raciales. Su matrimonio mixto [sic] con Eva Schlemmer, una reconocida pianista y musicóloga, lo protegió de la muerte, pero lo ató a un vacilante limbo legal. Las nuevas leyes le negaron la libertad de movimiento y el acceso a espacios públicos como parques, albercas, cines, teatros y bibliotecas. Se vio obligado a vender su automóvil y su máquina de escribir, y se le prohibió comprar ropa nueva y poseer libros de autores no judíos. Al año de la llegada de Hitler perdió su posición en la academia y su casa, y tuvo que trasladarse a una “casa de judíos” en un gueto de Dresde. La serie de prohibiciones llegó al absurdo de incluir la posesión de mascotas, por lo que los Klemperer tuvieron que sacrificar a su gato. Cualquier infracción de las reglas significaba el riesgo de ser enviado a un campo de concentración.
A pesar de estos obstáculos y humillaciones, a pesar de su tendencia al pesimismo (pensaba que no vería el fin de la guerra) Klemperer continuó su análisis obsesivo, fascinado por la capacidad del lenguaje para revelar membranas de realidad. En su tiempo libre conducía investigaciones de campo secretas. Examinaba carteles publicitarios, emisiones de radio, notas de periódico, discursos, novelas, poemas, e incluso materiales didácticos como atlas infantiles y manuales farmacéuticos. Además, registraba conversaciones informales en la vía pública y en el entorno laboral (se vio forzado a trabajar en una compañía comercializadora de té y luego en una fábrica de papelería) para analizar la forma como los tópicos impuestos por Hitler y Goebbels moldeaban la mentalidad de la gente. Con ello retrató a una población aferrada a un pensamiento mágico que hasta 1945, pese a todas las evidencias de lo contrario, esperaba milagros y creyó impensable el colapso final.
En 1946, tras el fin de la guerra, Klemperer extrajo el material relacionado con el lenguaje del periodo nazi y escribió lti. La lengua del Tercer Reich, un libro real que se lee como una ficción caleidoscópica digna de Borges
{{ El debate entre lenguaje y fascismo no fue ajeno a Borges; se puede consultar en los ensayos “Dos libros” y “Anotación al 23 de agosto de 1944”, así como su comentario “Agradecimiento a la sociedad argentina de escritores” de 1945.}}
y Kafka; una herramienta esencial para comprender los mecanismos del lenguaje autoritario. En su análisis posterior, Klemperer invita a examinar los propios prejuicios y a mantener una actitud de duda continua; adoptar la “postura de Montaigne: Que sais-je?, ¿qué sé? La postura de Renan: el signo de interrogación, el más importante de los signos de puntuación. La postura de extrema oposición a la terquedad y a la confianza en sí mismo propias de los nazis”.
En este sentido fue implacable, pues se propuso estudiar las particularidades de cada contexto y grupo de manera imparcial y objetiva, sin temor a las repercusiones de tal escrutinio. Gracias a ello no tuvo reparos a la hora de evaluar la forma en que su propia tradición, el romanticismo alemán –caracterizado por el destronamiento de la razón, la animalización del ser humano y la glorificación del poder–, influyó en las ideas del régimen. Del mismo modo que no dudó en explorar cómo las ideas sionistas de Theodor Herzl, distorsionadas y malinterpretadas, nutrieron a algunas de las teorías raciales que facilitaron el ascenso del nazismo.
En 2024, los principios analíticos y el método de trabajo de Klemperer siguen vigentes. Su libro puede ser leído como un estudio que trasciende el fenómeno nazi y sirve como punto de partida para criticar el discurso autoritario. Siguiéndolo de cerca es posible analizar la retórica de Vladímir Putin y Donald Trump, así como la sofistería de los líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, que nuevamente han florecido en América Latina y Europa.
El hecho de que estos individuos utilicen un lenguaje autoritario no significa, por supuesto, que persigan los mismos objetivos que Hitler (la dominación global, el genocidio). Sin embargo, la manera en que recurren sistemáticamente a la polarización maniquea y a la distorsión histórica, así como su inclinación a autoproclamarse como la encarnación de la voz del pueblo, evidencian un claro desprecio por los principios democráticos más básicos y un empeño por imponer su voluntad por encima de cualquier contrapeso.
Más allá de los países que enfrentan desafíos populistas, es igualmente importante analizar el uso del lenguaje en aquellos cuyas democracias parecen saludables, para asegurar su continuidad. El periodo presidencial de George W. Bush, por dar un ejemplo, nos legó eufemismos como enhanced interrogation techniques (ʼtécnicas de interrogatorio mejoradas’), extraordinary rendition (ʼrendición extraordinaria’) y security contractors (ʼcontratistas de seguridad’) creados para justificar la tortura, el secuestro extralegal y el uso de mercenarios. Asimismo, la proliferación de palabras como “globalización”, “innovación”, “desregulación” y “disruptivo”, convertidas en dogmas positivos en el periodo posterior a la Guerra Fría, han allanado el camino para implementar políticas respaldadas por consensos limitados, que tuvieron un impacto negativo en sectores de la población que no se ajustaban a los paradigmas de desarrollo dominante. Analizar cuidadosamente este lenguaje para evitar el uso de frases hechas y eufemismos no solo fortalece la confianza entre gobierno y ciudadanos, sino que también abre la puerta para formular políticas públicas claras, arraigadas en una auténtica realidad social.
Asimismo, el análisis de Klemperer invita a reflexionar sobre la comunicación de masas contemporánea. Pues, si bien es cierto que la maquinaria propagandística de Goebbels dejó de girar tras los doce años del Reich de los mil años, es posible encontrar a sus herederos en redes sociales y medios tradicionales de comunicación. Estos canales, mediante una economía de likes y views, propagan información falsa, teorías de conspiración y ataques personalistas, y premian la victoria efectista rápida sobre la comprensión de los hechos. La cacofonía de las redes paraliza el diálogo constructivo, alienta el cultivo del pensamiento mágico y estimula la proliferación de grupos con ideas autoritarias, que ofrecen arreglar el caos con soluciones fáciles y engañosas, a expensas de un mundo rico, honesto y complejo.
El análisis detallado del lenguaje es fundamental para combatir el impulso autoritario. En democracias estables, constituye una herramienta invaluable para mantener un intercambio constructivo y justo entre los distintos actores. En sistemas políticos más vulnerables, funciona como una advertencia que permite tomar medidas que prevengan la transición hacia el despotismo. En el contexto de los actuales procesos electorales en Occidente, sería enriquecedor redescubrir la obra de Klemperer y con ella meditar sobre el poder de las palabras; su capacidad para señalar tendencias autoritarias y su potencial para crear espacios de diálogo más humanos, en los que prevalezcan la empatía, el juicio crítico y el respeto por la verdad. ~