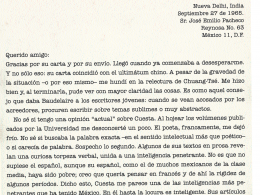Archipiélago Solzhenitsyn
En Occidente ya había noticias de que el universo soviético construido por los bolcheviques no era el mejor de los mundos posibles antes de que Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) publicara su primera novela, Un día en la vida de Iván Denísovich (1962), pero tanto la sumisión de las izquierdas a la Ideología como la falta de interés de los gobiernos occidentales en la suerte del pueblo ruso impidieron, antes de la Segunda Guerra Mundial, hacer caso a las denuncias de Ante Ciliga, André Gide, Victor Serge y Arthur Koestler, entre otros. Pocos, es cierto, pero estos disidentes avant la lettre hicieron circular información suficiente para revelar el terror que prevalecía en el mundo carcelario que día tras día arruinaba la vida de las personas en el país del “porvenir radiante”. A partir de 1945 hubo un desentendimiento casi total, aunado a un silencio cómplice, de los sufrimientos y humillaciones que padecían los rusos y los habitantes de los países sometidos a la dominación soviética. Durante muchos años se condenaron, con razón, los crímenes de los nazis, pero se olvidaron los de los bolcheviques. La oposición de izquierda a la URSS (trotskistas, maoístas, castristas y otros istas) jamás se interesó en las condiciones de vida que prevalecían en los países del llamado “socialismo real”.
La publicación de la primera novela de Solzhenitsyn fue recibida como una obra literaria (que lo es) más que como un testimonio de lo que había sucedido durante el dilatado periodo estalinista y siguió ocurriendo tras la muerte del dictador. Además, los campos de trabajos forzados o de reeducación, que en realidad eran de concentración (como los de Kolyma), fueron vistos entonces como cosa de un pasado al que había puesto punto final Kruschov con sus denuncias de los crímenes de Stalin durante el XX congreso del PCUS. La realidad era otra, y no fue sino hasta que se escuchó la voz de Solzhenitsyn cuando se supo que los campos de concentración que iniciaron con Lenin y se perfeccionaron con Stalin se mantuvieron en pie durante la prolongada era Breshnev (hasta 1986), cuando Gorbachov puso en marcha la Glasnost y la Perestroika. Una de las primeras medidas que tomó para ejemplificar su apertura política consistió en poner en libertad al científico Andréi Sájarov, confinado en la ciudad de Gorki.
Solzhenitsyn no inventó la disidencia. Él mismo lo dijo claramente en alguna ocasión. No fueron pocos los que lo precedieron en esta singular manera de oponerse al régimen comunista, en la que constituyeron puntos de referencia fundamentales Natalia Mándelstam (que sobrevivió a su marido, el poeta Ósip, muerto en algún campo de concentración), Siniavski y Daniel (enjuiciados en 1965), el biólogo Vladímir Bukovski y la poeta Natalia Gorbanevskaia (que en 1968 protestaron en la Plaza Roja de Moscú por la invasión de Checoslovaquia y a continuación fueron confinados en un hospital psiquiátrico) y Anatoli Martchenko (cuya autobiografía es una denuncia del gulag), pero con la publicación del primer volumen de la trilogía del Archipiélago Gulag en Occidente (1973) fue como si, de pronto, “una nueva enfermedad mental: la oposición” (V. Bukovski) se convirtiera en epidemia y más tarde en pandemia. Primero en la URSS y en los países sometidos a la dominación soviética y luego, progresivamente, en Occidente. Primero se contagiaron algunos intelectuales europeos de izquierda (en particular los franceses), que redescubrieron esos derechos humanos que, en su accidentado recorrido por el mundo, varias veces habían sido arrojados al “basurero de la historia”. Más tarde (siempre más tarde) se infectaron los gobiernos occidentales que empezaron a exigir el respeto de estos derechos para los disidentes rusos y de los países sometidos a la dominación soviética (no para los del Chile de Pinochet) y luego crearon (aun a contracorriente) instituciones para la defensa de los mismos en sus propios países. Fue como si la isla Solzhenitsyn se multiplicara poco a poco hasta convertirse en el gran archipiélago de la disidencia y de la defensa de los derechos humanos, frente al que se mantuvieron en la tierra firme de la fidelidad a la Idea los comunistas europeos y esos radicales latinoamericanos que todavía hoy padecen el izquierdismo, “enfermedad infantil del comunismo” (Lenin).
Ya en el exilio, Solzhenitsyn continuó su lucha por los derechos humanos en la URSS y, a diferencia de sus apologistas, no se dejó cautivar por Occidente. Le pasó algo semejante a lo que, de otra manera, le ocurrió a Kundera (que en La insoportable levedad del ser se burla sin piedad del kitsch y de la ingenuidad norteamericana en su relación con la libertad): se mantuvo fiel a su condición de cristiano ortodoxo, ajeno al marketing político e ideológico.
Gracias a la apertura política de Gorbachov, Solzhenitsyn regresó a su país, cuando ya no era la URSS sino Rusia, y más adelante tuvo un encuentro no fue muy afortunado con Putin. Con el tiempo el nuevo zar de todas las Rusias se sirvió de las críticas de Solzhenitsyn a Occidente y de sus creencias sobre la singularidad de Rusia para oponerse a todo aquello que atentara contra su condición de nuevo déspota.
¿Qué fue lo que no gustó a Solzhenitsyn de Occidente? Sobre todo, su culto a la libertad individual. Heredero de un pasado comunitario anterior al comunismo, Solzhenitsyn no soportó el individualismo a ultranza que prevalece en Occidente, tal vez porque no es ciertamente una afirmación de la libertad, sino su radical negación. Solzhenitsyn se refugió en el lejano pasado ruso, donde los valores de su religión parecían prevalecer. ¿Cualquier lejano pasado fue mejor que los tiempos actuales? No es evidente. Además, se trata de algo tan irrecuperable como el baluarte de la disidencia que fue Solzhenitsyn. Este zek que sobrevivió al gulag sigue siendo un punto de referencia básico en la defensa de los derechos humanos, tanto en la Rusia de Putin como en todos los países en donde día tras día se violan. ~