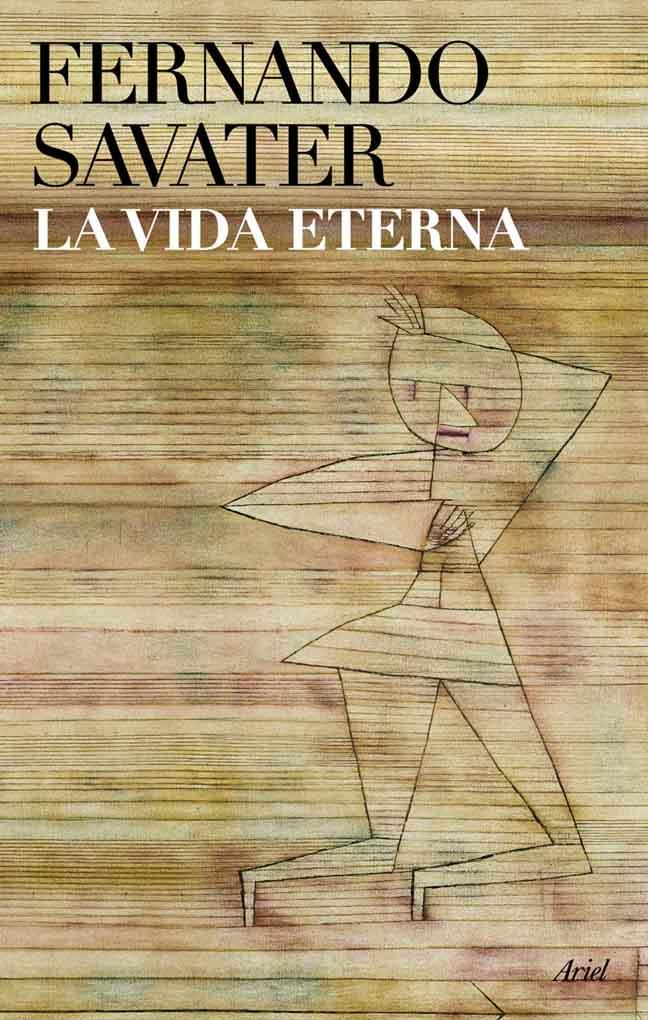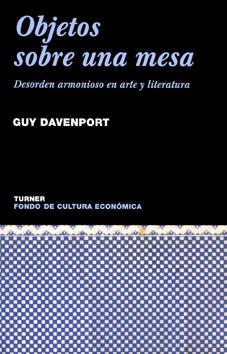“No quiero morirme del todo –escribía Unamuno–, y quiero saber si he de morirme o no definitivamente. Y si no muero, ¿qué será de mí?; y si muero, ya nada tiene sentido.” Ese afán de Unamuno por no perderse del todo es el afán humano por excelencia. Morirse es, efectivamente, perderse, y el tiempo el auténtico problema del hombre. Sobre esta piedra angular edifica Fernando Savater su última obra, La vida eterna, una reflexión acerca de la presencia de Dios en nuestro tiempo y de la perplejidad ante el auge de un debate que muchos daban por sobreseído. Hay desde hace algún tiempo en el ambiente –en el ambiente anglosajón, para ser precisos– una campaña de ateísmo beligerante, una ofensiva que proviene sobre todo del campo de la ciencia. No es, claro está, el caso. Savater ha destacado siempre como philosophe a la francesa, que viene a ser una variante libre de peaje de la tradición filosófica europea. La cuestión es que, casi un siglo y medio después de Nietzsche, la coincidencia de La vida eterna con las últimas entregas de Daniel Dennett, Richard Dawkins y Sam Harris indica que los rumores sobre la muerte de Dios durante todo este tiempo han sido, cuando menos, exagerados. Hay quien muere y quien mata invocando a Dios, una especie de “creacionismo con estudios elementales” –la doctrina del Diseño Inteligente– amenaza con extenderse, y sí, es Dios lo que está sobre el tapete, pero son los valores de la Ilustración y si me apuran el progreso lo que está en juego.
Si los científicos postdarwinistas están resistiendo bien el envite –es más, están apostando fuerte–, no puede decirse lo mismo de la mayoría de los intelectuales. Se queja Savater –quizá no lo bastante– de esa aprensión ilustrada que protege a la religión de la crítica y que se caracteriza por un extraño respeto. Más todavía, por una nostalgia abiertamente confesada y hasta por una admiración romántica por la fe que no se tiene. Esa tolerancia acrítica que suele llevar el marchamo de virtud democrática por antonomasia es lo que permite que la reflexión racional tenga que medirse codo con codo con todo tipo de supersticiones. Savater interpela al charlatán con sorna castiza: “¿De dónde saca, pa’ tanto como destaca?” No es difícil responder: el charlatán saca su desparpajo del cómodo relativismo de los tiempos. Hace mucho que la verdad perdió su prestigio y que en su lugar se impuso la autenticidad: cada uno es como es y piensa como piensa. Todo vale, a partir de aquí. También el viejo ardid de la doble verdad, que Savater denuncia de acuerdo con Jean Bricmont: la principal argucia del discurso religioso hoy es que la religión se ocupa de un orden de verdades distinto del de la ciencia.
El análisis de La vida eterna se centra en el cristianismo, al que Savater dispensa inevitablemente un trato de favor, porque no ignora que es la religión más asumible hoy éticamente y porque no en vano tuvo a la filosofía como sierva –ancilla theologiae– durante siglos. Tal vez sea una especie de síndrome de Estocolmo lo que explique toda una tradición ar-monizadora que va desde Spinoza –a él se debe en primer lugar el concepto metafísico de Dios– hasta Vattimo, que pide para el cristianismo el estatuto de “mito mantenedor del mandamiento de la caridad”. El problema es que este cristianismo progresista bussiness class –advierte Savater– es de dudosa eficacia, puesto que no redime. El hombre inventó a Dios para no perderse, para aferrarse a la vida a pesar de la conciencia irremediable de su mortalidad. Es este “efecto placebo” de la religión lo que parece sostenerla hoy, y no su utilidad –más que dudosa a estas alturas– para la cohesión social ni para la fundamentación de la moral. Nuestra fragilidad es suficiente para justificar la moral (en eso Savater está con Steven Pinker o con Richard Dawkins), una moral inmanente que prescinda de la vida eterna y, por tanto, de Dios. También para otorgar sentido basta con esa fragilidad: nada da más valor a la vida que percatarse de que cada momento de sensibilidad es un don precioso. Por eso la propuesta de La vida eterna es “una forma laica de resignada santidad”.
Savater juega con la idea de John Gray de que el ateísmo es una consecuencia tardía del cristianismo, que concedió a la verdad un valor supremo que antes no tenía: “el Dios que era la Verdad acabó con el resto de los dioses y luego la verdad se volvió letalmente contra él”. Tal vez sea así. En ese caso, habrá que agradecer al cristianismo los servicios prestados a su pesar, y no olvidar que es precisamente el descrédito de la verdad –el relativismo– lo que hoy nos devuelve regurgitado a Dios. Savater conviene, no obstante, en que han sido necesarias regulaciones laicas para descartar los aspectos éticamente inaceptables de las religiones y potenciar en cambio sus valores de solidaridad. Por descontado –es una de sus batallas más antiguas–, se pronuncia a favor de la laicidad, y lo hace con esa ironía que es marca de la casa y que no respeta –alma de hereje– ni al Altísimo: “En cuestiones políticas o legales, Dios debe guardar silencio institucional, lo cual no puede ser una pérdida verdaderamente seria para Alguien capaz de hablar directamente a los corazones de los hombres y de iluminar sus mentes.”
La vida eterna acaba en un elogio de la incredulidad, porque supone “un esfuerzo por conseguir una veracidad sin engaños y una fraternidad humana sin remiendos trascendentes”, frente a ese “suicidio intelectual” que constituye la fe. Y sin embargo, peor que la fe –dice– es la credulidad. En ese saco incluye lo que considera un “cientifismo reductor”, y despacha sin mayor problema a la psicología evolutiva, culpable de convertir al espíritu –esa heroica resistencia a la disolución en la materia– “en una leyenda idealista que magnifica adaptaciones evolutivas y reacciones fisiológicas”, como si bastase “una apelación voluntariosa a la teoría de la evolución y unas cuantas pinceladas de genética” para explicarlo. Las tradiciones religiosas –dice– pertenecen a la interpretación y valoración de la existencia humana en el mundo, no a la descripción del funcionamiento de éste. La referencia a científicos como Dennett o Dawkins es obvia, y las afirmaciones demasiado terminantes para ser liquidadas en un par de páginas. Tal vez olvida Savater que uno de los mensajes fundamentales de El gen egoísta es que los genes egoístas pueden programar comportamientos altruistas. Tal vez olvida que no hay interpretación ni valoración racional de la existencia humana en el mundo que pueda hacerse obviando la descripción del funcionamiento de ese mundo. Cuando Dennett afirma que “nuestras canciones, nuestro arte, nuestros libros y nuestras creencias religiosas son en última instancia un producto de algoritmos evolucionistas”, señala a continuación: “Hay gente que encuentra esto emocionante, y otra que lo encuentra deprimente.” Me temo que Savater no lo encuentra, en todo caso, lo suficientemente emocionante como para aplicar el pensamiento evolucionista a las ciencias sociales y humanas, ese reto de nuestro tiempo. No obstante –y sin duda ya contaminado–, habla en términos sospechosamente evolucionistas de que “el proyecto ético es útil para la vida”, de “la disposición religiosa de la mente humana” o de lo razonable que resulta, para quien se sabe mortal, que le sea más tónico verse a sí mismo simbólicamente como poseído por una forma de vida que le permita incluso soportar el estar muerto.
En un país como el nuestro, que se acomoda fácilmente a las modas sociales más transgresoras –casi me atrevería a decir en un país postmoderno-, los conocimientos científicos se aceptan sin dificultad: no hay lugar para el rebrote creacionista, desde luego, y no se cuestiona la teoría de la evolución. Otra cosa son las derivaciones del darwinismo, ante las cuales es fácil que nuestros ilustrados se rasguen las vestiduras y se declaren abiertamente “antirreduccionistas”. Eso en el caso de que se declaren algo, porque la costra progresista apenas ha permitido que se filtren los avances de la neurobiología. Los libros de Dennett, de Dawkins o de Harris difícilmente generarán aquí un debate. Tampoco lo han generado los de Steven Pinker. Provienen de esas derivaciones postdarwinistas que apenas han hallado eco entre nosotros. Hará cosa de un año, en un ciclo de conferencias sobre ciencia y religión, el profesor Adolf Tobeña hablaba de los hallazgos de la neurofisiología en lo que se refiere al marcaje genético de la religiosidad, y estimaba su heredabilidad en un cuarenta por ciento. Venía a decir que habría cerebros más religiosos y que los habría bastante menos propensos a la credulidad y a la mística. A la salida, los comentarios condescendientes –qué curiosa esta teoría, oye– competían con la indignación monjil. A este paso, acabar con la religión nos va a costar Dios y ayuda. ~