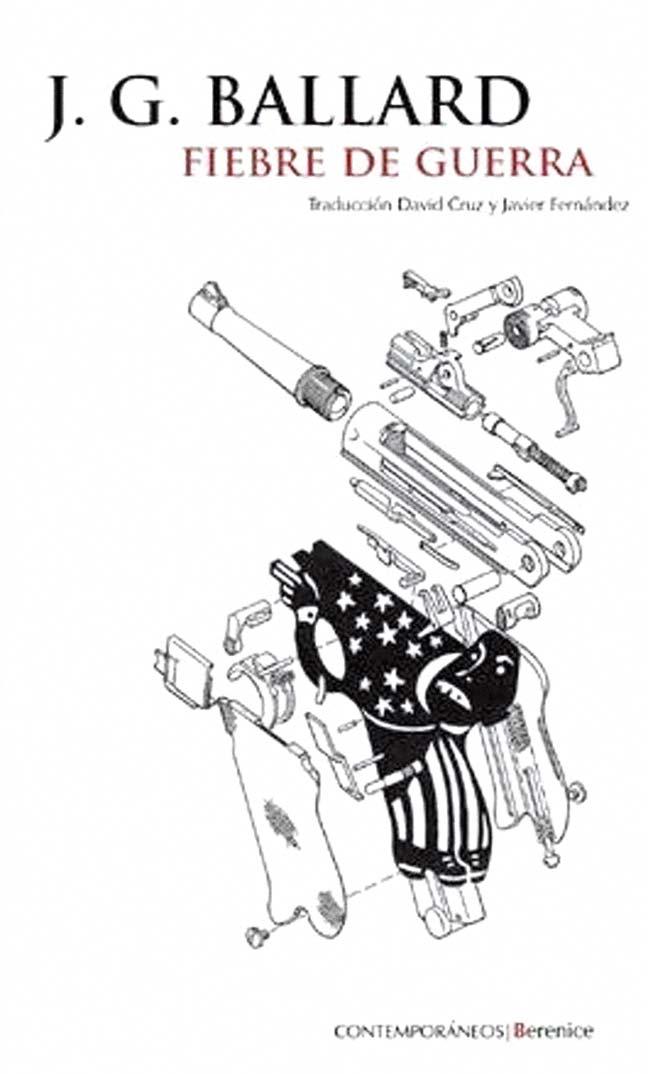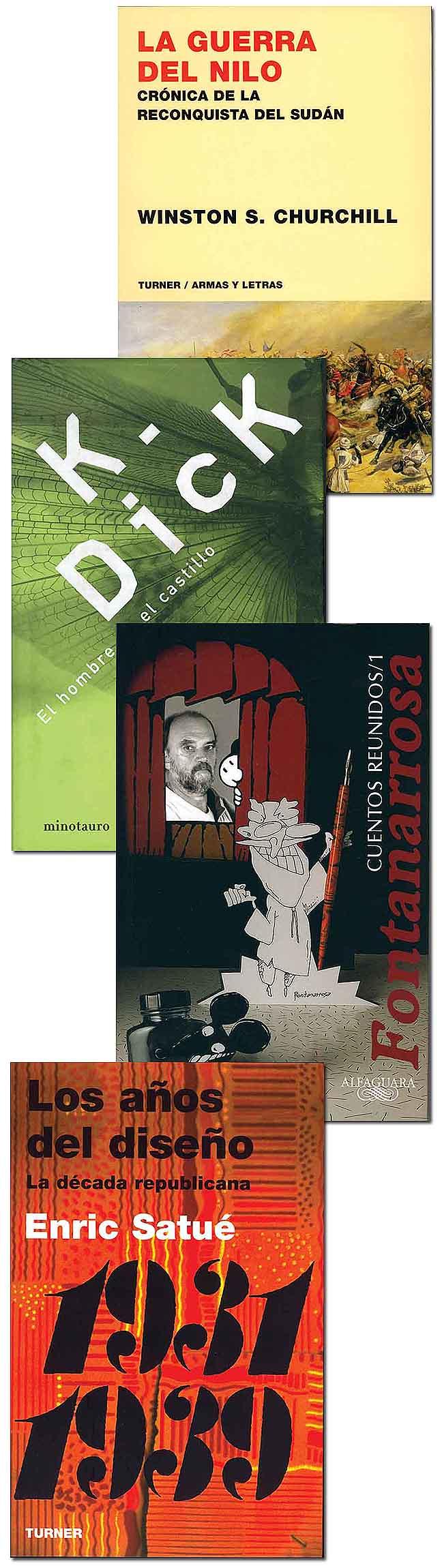Albert Béguin –acaso el crítico literario que mejor comprendió el alma romántica, por utilizar una expresión que le era cara (y habrá que reconocer que si lo hizo fue porque la suya lo era: la verdadera lectura es siempre lectura de uno mismo)– solía subrayar el carácter absolutamente vital, existencial, del acto de leer. No una actividad entre otras, no un quehacer marginal o, peor aún, meramente profesional. Esto, válido para cualquier lectura seria, lo es especialmente en el caso de los románticos, que exigen de sus lectores una auténtica afinidad interior. Autores como Novalis, E. T. A. Hoffmann o Gérard de Nerval no tienen simples lectores: tienen hermanos en el espíritu.
El lector romántico es, pues, una raza aparte, una auténtica rara avis; no busca, como los más pedestres entre los lectores realistas, un mero entretenimiento o un pálido reflejo de la realidad: busca conocimiento y, precisamente, lo que no se ve, lo que está más allá. La autora de este libro –fallecida en 2009– era, creo, una de ellas. Adriana Yáñez Vilalta escribió, entre otras obras, una introducción al Romanticismo (Los románticos, nuestros contemporáneos) y una de las escasas contribuciones hispánicas al estudio de Nerval (Nerval y el romanticismo). De formación filosófica –pero, buena romántica, escéptica de las divisiones tajantes entre filosofía y poesía– me queda claro que su vocación era poética en un sentido amplio. Los ensayos reunidos en esta antología (sobre Hölderlin, Jean Paul, Goethe, Baudelaire, siempre Nerval) dan testimonio de ello.
De pocos términos se habrá abusado más que del término romántico, dando lugar a confusiones lamentables. A cualquier cosa llamamos hoy romántica (algo parecido le ha pasado a surrealista, y no creo que sea casualidad). La palabra romantic comenzó a usarse en inglés a mediados del siglo XVII para designar lo que tenía que ver con el romance, con lo irreal o lo fantástico del género, en oposición a lo racional.
“Childish and romantic poems”, se escribía con desdén, pero ya en el mismo siglo encontramos una connotación positiva, como cuando Samuel Pepys se refería al castillo de Windsor como “the most romantic castle that is in the world”. De allí pasó al francés, en el siglo XVIII, donde Pierre Le Tourneur, traductor de Shakespeare, podía afirmar ya –haciendo una asociación con el paisaje y lo pictórico que gozaría de gran fortuna– que quien quisiera captar el genio del Bardo debía “elevarse sobre la cima de los riscos y las montañas; que de ahí dirija su vista sobre el vasto mar y que la fije sobre el paisaje aéreo y romántico de las nubes…”. Como puede verse, esto es ya un cuadro de Friedrich.
Cómo venimos a dar de esto a lo que muchas veces se entiende hoy por romántico no es materia de una reseña, pero lo importante –lo observaba la autora en otro de sus trabajos– es distinguir al romanticismo genuino de sus caricaturas (de las que, dicho sea de paso, el propio movimiento no fue del todo inocente). Acaso convendría comenzar –contrario a lo que a veces sugería Yáñez Vilalta, dejándose llevar por su entusiasmo, no podía ser menos, romántico– por tener un concepto rigurosamente histórico del término, y no pensarlo como una etiqueta atemporal aplicable a cualquier tiempo y lugar.
En el ensayo dedicado a Kant (a quien de entrada no asociaríamos al Romanticismo, pero que de hecho sentó algunas de sus bases filosóficas y estéticas), la autora escribía: “Vivimos en una época que no piensa. El mundo moderno se muere porque nadie lo piensa… Los ‘profesores’, los ‘investigadores’, los profesionales de la burocracia se refugian, en el mejor de los casos, en la lógica o la erudición. Y eso se llama pereza, evasión, cobardía. Ordenar ideas es necesario, pero no es pensar. Acumular datos, rodearse de cifras, de fechas y de signos es un adorno, un disfraz, una máscara: nos viste, pero nos aleja de la verdadera reflexión” (p. 84). Una crítica literaria, una filosofía, una docencia, un pensamiento absolutamente imbricados con la vida, hechos uno con ella, como los que este libro muestra en sus mejores páginas, son el antídoto de esa muerte en vida. El lector romántico, aquel para el que la lectura es un acontecimiento vital y la hace parte integral de su ser, lo sabe bien. ~
(Xalapa, 1976) es crítico literario.