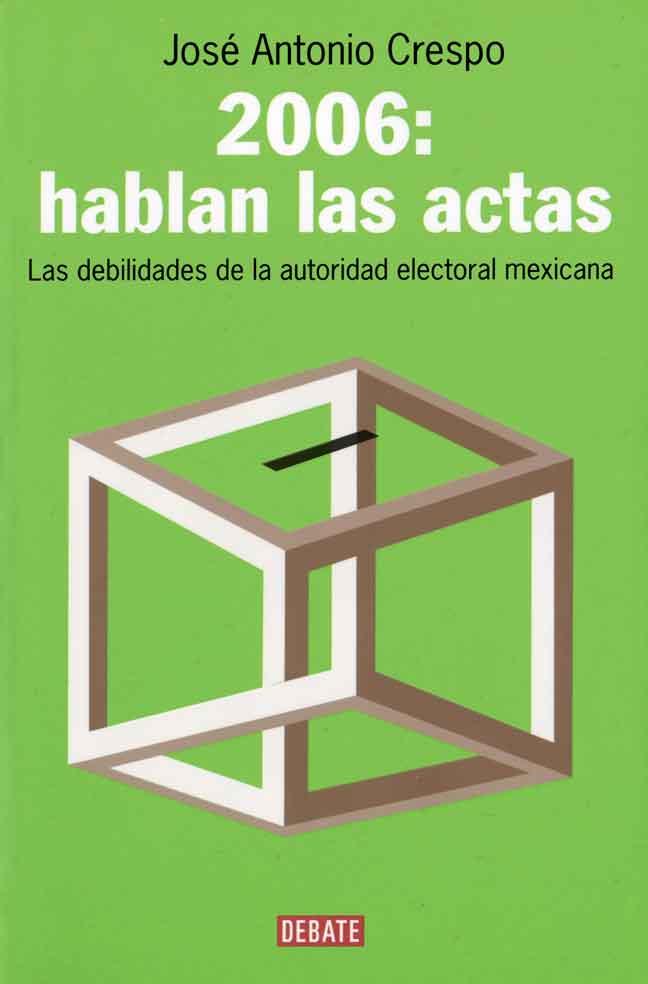A los autores les suelen gustar las autobiografías de editores, sobre todo porque están seguros de detectar enseguida un puñado de mentiras e imposturas; a su vez, los editores confirman en los libros de memorias de los escritores a los irremediables narcisos, megalómanos o neuróticos con los que tuvieron que tratar. Hay una extensa bibliografía de memorias y biografías de editores desde el siglo xx: Gastón Gallimard, Sir Stanley Unwin, Siegfried Unseld, Einaudi, Giangiacomo Feltrinelli, Mario Muchnik y, entre los españoles, Carlos Barral, Esther Tusquets y Jorge Herralde, entre otros. Periodos históricos y lenguas distintos, y autores con actitudes diversas ante la memoria.
El editor y bibliófilo alemán Kurt Wolff (Bonn, 1887-Marbach, 1963) no dejó unas memorias sino algunas intervenciones radiofónicas y algún texto breve sobre su labor donde afirma que el “editor no es anónimo, sino sinónimo de su labor”. El catálogo (aunque no sólo el catálogo) es el rostro del editor. El volumen que comento reúne, como aclara el subtítulo de la obra, “observaciones y recuerdos de un editor, seguidos de la correspondencia del autor con Franz Kafka”. No cabe duda de que Kurt Wolff fue un editor coherente y sensible, honesto y valiente. Estos documentos nos permiten acceder al oficio de un hombre singular. Lo recomiendo vivamente a todos los editores de los grandes grupos: que lo lean y luego, antes de pedir informes sobre libros que vayan a vender no menos de cinco mil ejemplares, que duden un momento. De lo contrario, que proclamen que podrían vender igualmente latas de sardinas o electrodomésticos.
Kurt Wolff estudió germanística en la Universidad de Leipzig y comenzó a trabajar en el mundo editorial con Ernst Rowohlt, y tras independizarse fundó en 1913 su propia firma, la Kurt Wolff Verlag, que se mantuvo hasta 1930. No sabía apenas nada, pero poseía entusiasmo y buen gusto, “todo lo demás –confiesa– es secundario y se aprende enseguida con la práctica”. Para Wolff hay dos tipos de editores, los que publican lo que creen que la gente quiere leer y los que editan lo que la gente debería leer. No se entienda en este deber un prurito formativo, moralizante o de otro tipo: es el resultado de la coherencia con su gusto. Editar lo que uno considera bueno. Para Wolff, los editores de la primera categoría no necesitan ni entusiasmo ni buen gusto sino saber qué efecto produce sobre las glándulas lacrimales o sobre el sexo.
En 1933 abandona Alemania y vive en Londres y Niza, para establecerse en 1941 en Nueva York, donde fundó la Pantheon Books en 1942, una aventura que concluyó en 1960. Este entusiasta editor comenzó editando a Max Brod, Werfel, Hansenclever y Kafka, a los que siguieron Trakl (que no pudo ver su libro Sebastián en sueños, porque se quitó la vida unos días antes de editarse), Robert Walser, Gustav Meyrink (El Golem), Heinrich Mann, Tagore, Georg Simmel, Buber, Gauguin y una larga lista, algunos desconocidos hoy, otros, como los mencionados, memorables. Como se sabe, abusando de la etiqueta, de la editorial de Wolff se dijo que era la casa del expresionismo. No logró quitarse el sambenito. Editaba novela, cuento, poesía, ensayo y textos poco clasificables. Dicho de otro modo: trataba de oír la literatura y serle fiel, no hacer del escritor una maquinita productora de novelas cada año o de un solo género. ¿Qué preguntaría un editor (se entiende que no hablo de los pequeños, que hoy son los únicos grandes) en la actualidad? Sin duda: ¿Tiene usted una novela histórica? ¿Podría escribirla en seis meses? También nos cuenta Kurt Wolff algunas pifias, como haber rechazado, en 1917, La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler.
Wolff, extrañado ante las posibles razones de que hubiera elegido una editorial como la suya para ese texto, leyó la carta, hojeó el inmenso manuscrito y se lo devolvió al autor. Pensó que ya lo habrían rechazado en otras editoriales, y que la letra de Spengler era banal. También confiesa que no era la persona más adecuada para entender ese libro. Luego trató a ese raro genio y le pareció gris.
Hay unas páginas reivindicativas del autor teatral Carl Sternheim, al que atribuye alguna de las poquísimas buenas comedias que, en su opinión, ha dado la lengua alemana. Sternheim luchó contra la burguesía guillermina y contra las metáforas, reproduciendo, dice Wolff, lo mismo que denostaba. Hombre riquísimo, fue un gran coleccionista de arte, influido en su mejor momento por su mujer, Thea (más rica que él), quien fuera amiga, tras su divorcio, de Gide, Matisse, Masereel. También fue editor de un gran personaje, Karl Kraus, editor y autor único de la revista Die Fackel, del que Elias Canetti nos dejó un amplio y generoso retrato en sus memorias y de quien Freud dijo, en su correspondencia, que era de poco fiar, además de
histérico.
Y ahora pasemos a Kafka. La relación se remonta a julio de 1912, cuando le fue presentado por Max Brod. Un mes después, el autor checo le envió dieciocho breves obras en prosa, que fueron publicadas con el título de Meditaciones. Pasados cinco años, apenas se habían vendido unos cientos de ejemplares. En aquel primer encuentro, Brod hizo la loa del joven e inédito narrador, y Kafka guardó silencio; pero al despedirse le dijo algo que Wolff no oiría jamás a ningún otro autor: “Siempre le quedaré más agradecido porque me devuelva mis manuscritos que por su publicación.” Ahora bien, Kafka había encontrado a su editor, alguien que le escribe en 1921, ante la poca venta de sus obras: “Usted y yo sabemos que, por lo general, son precisamente las cosas mejores y más valiosas las que no encuentran eco inmediato, sino que no lo hacen hasta más adelante, y nosotros seguimos creyendo en los lectores alemanes y en que alguna vez poseerán la capacidad de recepción que estos libros merecen.” La Kurt Wolff Verlag editó La metamorfosis, un capítulo de la novela América, publicada completa, es decir, inconclusa, tras su muerte, así como El Castillo. Wolff admiraba en Kafka la prosa más pura y perfecta de la lengua alemana. Pero esto, que veinte o treinta años después de desaparecido Kafka comenzó a ser un lugar común, no era compartido tan fácilmente, y sólo hay que recordar lo que dijo un gran escritor (cierto que poco generoso) como Robert Musil, que calificó los escritos de Kafka de bagatelas y pompas de jabón. Frente a él, un poco más tarde, hay que situar las defensas entusiastas de Thomas Mann y Hermann Hesse; y, tras la Segunda Guerra Mundial, la lectura francesa, que logró universalizarlo. En carta de octubre de 1915, y relativa a la portada de La Metamorfosis, en la que pretendía la editorial dibujar un insecto, Kafka se apresura a decirle que no puede ser dibujado y sugiere que se mostrara a los padres y la hermana “en la estancia iluminada mientras se ve la puerta abierta que da al cuarto vecino, completamente a oscuras”. En otra le confía que nunca podrá vivir de sus escritos y que la inseguridad es un motivo de angustia “para el funcionario que reside en lo más hondo de mi ser”. Las cartas de ambos revelan un trato en el que las conciencias se balancean entre la reticencia del autor (la angustia de Kafka ante lo definitivo, lo editado en este caso) y el deseo de Wolff de dar a conocer todo lo que su autor escribiera. El conjunto de estos textos es un testimonio de una inteligencia despierta regida por una honestidad y buen gusto ejemplares. ~
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)