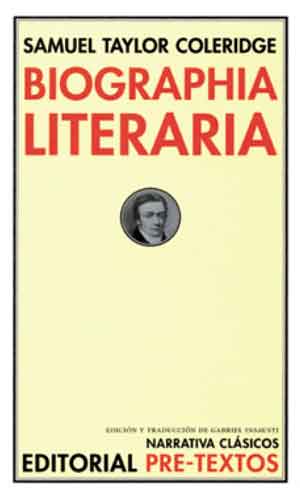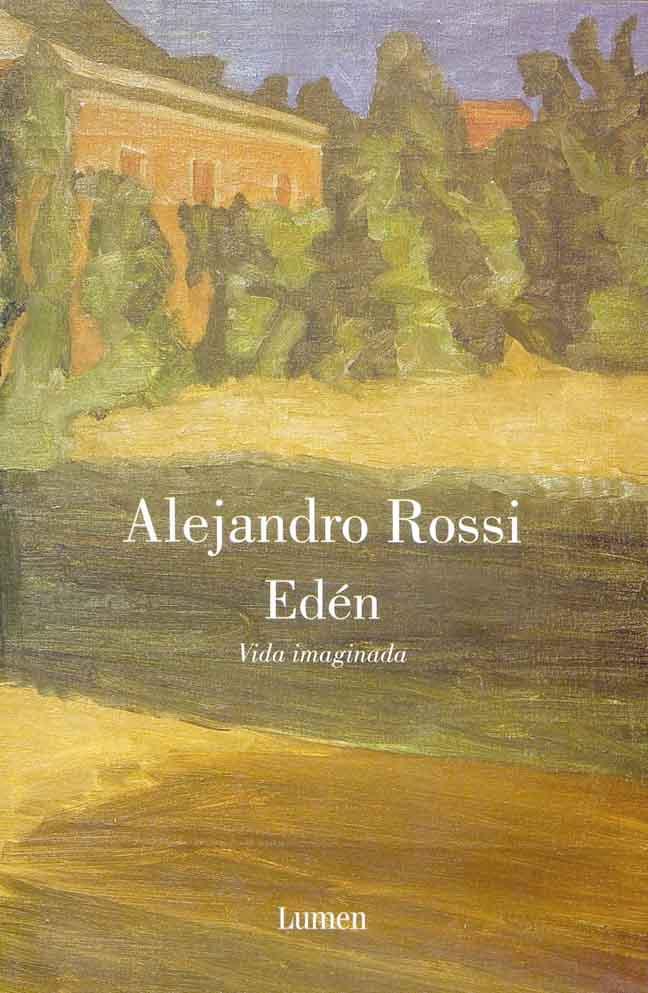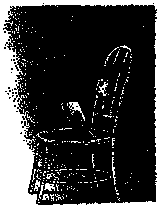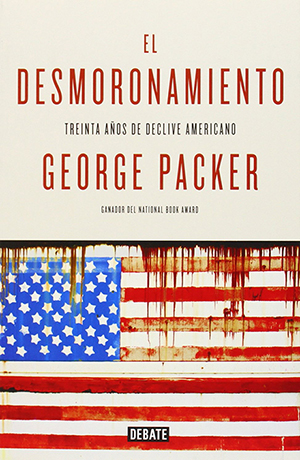Es importante que se haya traducido la Biographia literaria de Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). Como es sabido, se trata de una suerte de memorias literarias, en las que predomina la crítica, reflexiones estilísticas, métricas, la exposición de algunas ideas de Hartley, las características de la imaginación y la fantasía y, sobre todo, mucho alrededor de Wordsworth y su poesía, especialmente sus Lyrical Ballads, donde es notable la presencia de Coleridge. No es un libro unitario (en ninguno de los dos sentidos, aunque su autor perteneció a esta creencia en la primera parte de su vida), sino una suerte de digresión que, sin duda, tiene por centro a la poesía. La obra fue dictada, al menos en parte, a John Morgan, en 1815, y publicada en 1817. Como relatan aquellos que lo conocieron (por ejemplo De Quincey en su magistral retrato), Coleridge era un magnífico orador. Dotado de una buena memoria y una cultura enciclopédica, era dado a asombrar y a abrumar a sus interlocutores con inmensos monólogos sobre mil temas. También, como tantos en su época, fue opiómano.
Gabriel Insausti, su traductor al español, nos cuenta en el prólogo a la obra que hay pocos libros que hayan despertado en la literatura inglesa tantos “juicios y perplejidades”. Y aunque no entra en muchas de las causas, señalaré la central: este maravilloso poeta y estudioso fue, también, un copión de proporciones notables. Entre los escritores de importancia en lengua inglesa quizás haya sido el mayor de su siglo. Se apropiaba de los discursos con una naturalidad rayana en la mitomanía, que, como saben, tiene la peculiaridad de la ingenuidad al ser el mitómano el primero en creer lo que dice. En esta obra, lo que escribe sobre imaginación y fantasía, sin duda con una agudeza notable, toma pasajes extensos de Schelling, distraídamente, avant la existencia del ordenador y sus duendes. No fue la única vez que saqueó al filósofo alemán. Lo mismo hizo con Kant, en unos ensayos que llegó a considerar como lo mejor suyo, y en otra ocasión con su Crítica de la razón pura, copiando todo lo fundamental. También visitó a escondidas a A. W. Schlegel. Las ideas sobre las asociaciones que se encuentran en esta Biographia son de Maass. Y también hizo pasar por suyo un poema traducido. No quiero agotar mis notas, pero remito al lector curioso al volumen II de Historia de la crítica moderna, de René Wellek, autor que me resulta limitado y algo antipático, pero que yo he saqueado (¡citando la fuente!) en numerosas ocasiones. Quiero aclarar que Insausti no entra en el terreno de deslindar las pertenencias porque se inclina en su prólogo a hacernos ver de qué manera Coleridge aprovechó sus lecturas filosóficas, tanto de los empiristas ingleses como del trascendentalismo e idealismo alemán, en beneficio de su concepción de la poesía y del poeta, terreno en el cual sin duda hay una aportación personal de enorme sutileza.
Es un relato autobiográfico porque encontramos algunas de las peripecias de su vida, en ocasiones no exentas de humor. Y porque –y lo señala Insausti– se halla en esta obra la historia de sus aprendizajes literarios y filosóficos. Como crítica literaria es notable en lo que atañe a la tradición inglesa, especialmente sus observaciones sobre Pope, Milton y Worsdworth, quizás el autor más citado. Frente a la poesía eminentemente literaria, Coleridge buscó si no una naturalidad, sí al menos cierta sencillez. Es valiosa la discusión que establece con Wordsworth sobre la idea de éste de que la poesía debía apoyarse en el habla. Creo que el autor de El Preludio tenía razón, a pesar de haber dicho también que no se diferenciaba de la prosa salvo en el metro, y de hecho le siguió buena parte de la poesía moderna (Juan Ramón Jiménez repite la idea al comenzar el siglo XX), pero las dificultades que le plantea Coleridge siguen siendo lúcidas. La idea de Wordsworth encontraría un interesante desarrollo –si no me equivoco– en el poema en prosa, caro a los románticos franceses. Coleridge teoriza una poesía que es, desde hacía un par de décadas (si pensamos sobre todo en la poesía alemana) la del romanticismo: el poeta revela, en lo cotidiano, lo extraordinario. No es ciencia (verdad) sino placer, imaginación; poiesis: creación. En todo poema, por muy breve que sea, hay un trayecto insoslayable en el que el poeta se crea a sí mismo, operación que, con otras características, repite el lector. Todo esto lo aparta, obviamente, de la poética neoclásica, en la que el referente exterior (social en el sentido amplio del término) y la voluntad formativa, didáctica, son obvios. En su inteligente prólogo, Insausti interpreta la poética de Coleridge en ocasiones demasiado cerca del formalismo lingüístico de comienzos del siglo XX y que alcanzaría a la crítica francesa de los años sesenta. Es cierto que el poeta inglés habla –sin duda apartándose de la visión platónica del poeta como arrebatado– de actividad cuando se refiere a la tarea poética; pero curiosamente es uno de los escritores más inspirados de su época, alguien que incluso afirma haber escrito uno de sus mayores poemas al dictado del sueño… Sin duda hay algo en él de Edgar Allan Poe, inspirado autor de una poética que sostiene una mecánica capaz de producir, teóricamente, poemas. Ambos estaban enamorados de los mecanismos (también Valéry), y quizás esto produce alguna confusión. Hay que atender lo que dice Coleridge, pero sin dejar de ver lo que hizo. Ahora bien, se trataba de un poeta lúcido, en la tradición teorizada un siglo más tarde por T. S. Eliot: aquellos que son al mismo tiempo críticos. ¿Olvidaremos que Eliot es autor de La tierra baldía, un poema deliberado, sí, pero del que el propio autor ignoraba, en principio, su sentido? Coleridge pensó que los sueños son pensamientos pero en imágenes, algo que sin duda es intuitivo, porque no tardaría Freud en ver en esas imágenes y relatos una lógica, una racionalidad, sólo que estructurada de otra manera.
Las ideas políticas de Coleridge fueron conservadoras, como señaló en un estudio de 1838 (a pocos años de su muerte) John Stuart Mill. Quiso comprender (Borges dijo “reconciliar”) la religión desde la filosofía, pero Kant difícilmente le podía ayudar en esto, como muy bien observó Thomas de Quincey, que, sin embargo, criticó al autor de la Crítica de la razón pura desde una postura moral derivada de la teología. Por cierto, Borges pensó que en vez de Kant, quien le hubiera ayudado habría sido Berkeley, es decir, el idealismo. Se podría contestar que es ahí, precisamente, donde apunta. Coleridge, sin embargo, ¿podía compartir los extremos idealistas de Berkeley? Tal vez mejor que el cientificismo y empirismo que brotaba a su alrededor. Al otorgar a la imaginación un lugar central en la condición humana, señala el camino que va a seguir buena parte de las poéticas y filosofías posteriores: la imaginación inventa lo que encuentra, sus hallazgos son invenciones que nos construyen y construyen la realidad. Sin Kant esta reflexión no hubiera sido posible, pero es mérito de Coleridge situarla en una psicología del acto creativo. Insausti cita una observación magnífica de Coleridge, al tiempo que reflexiona con profundidad sobre ella: el ojo, dice el poeta inglés, no podría mirar al sol si no estuviera “pre-configurado para encenderse mediante una semejanza de esencia con esa luz”. Esto, además de romper con el idealismo extremo de Berkeley, colinda con la ciencia moderna. Afirma Richard Dawkins en Evolución que las entidades capaces de observar no podrían evolucionar, no habrían llegado a ver, sin las estrellas. Es decir, no es un accidente que veamos. Y al parecer eso fue lo que dijo ese gran poeta, que a su vez fue un hombre de cultura enciclopédica, alguien a quien las cosas en la vida no le salieron demasiado bien, y que, a pesar de ser un descarado plagiador, supo pensar y hacernos pensar, pero sobre todo nos permitió, gracias a sus poemas, reinventarnos. ~
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)