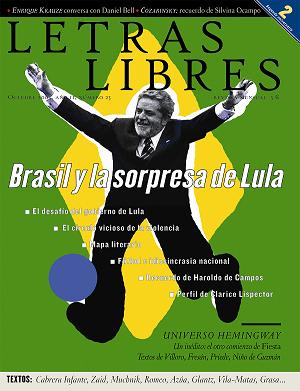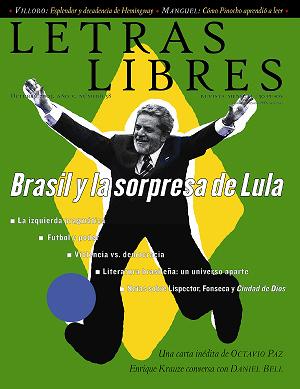Hay esta escena: Allende en el palacio de La Moneda, casi solo, asediado por tierra y por aire, entre el cañoneo, esperando las bombas. Acaba de trasmitir su famosa despedida: “Mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las anchas alamedas por las que pase el hombre libre.” Y ahora va corriendo por la Galería de los Presidentes, agachado, mientras silban las balas. Lleva un casco de combate y la ametralladora con la que poco después va a suicidarse. De pronto se detiene, mira las estatuas de la treintena de mandatarios que lo precedieron en el cargo. Luego, sin dar explicaciones, les ordena a sus dos escoltas que las derriben, que derriben uno por uno los bustos de esos “viejos de mierda”, grita. Las estatuas empiezan a caer, caen los mármoles de sus pedestales, los bustos ruedan por el suelo, las frentes trizadas, las narices rotas, los ojos vacíos. Las estatuas son los primeros escombros. Después el palacio arde y todo es escombros.
Dos mitos políticos ha dado Chile al mundo contemporáneo: Allende y Pinochet. No es poco, si se piensa en la remota provincia antártica de la que estamos hablando. Este 11 de septiembre de 2003 se cumplieron treinta años del golpe de Estado, tres décadas desde que estos nombres se anclaran en la imaginación colectiva de una buena parte de Occidente como epítomes del demócrata y del tirano, es decir, como clichés. Siendo clichés chilenos, sin embargo, esta mitología austral ha venido preñada de ambivalencias, de semiverdades, de incongruencias incómodas, a veces enfurecedoras para nuestros observadores externos, que nos quisieran simples y ejemplares. En nuestro Walhalla de los antípodas, los héroes de pronto echan fuego como dragones, y los dragones de pronto se echan a volar como palomas. ¿Quién nos entiende?
Tomemos a Allende. Para unos, el héroe del pueblo que intentó una revolución socialista por medios pacíficos y legales y que tuvo que suicidarse entre las ruinas de su régimen, ese día. Para otros, en cambio, Allende fue un marxista astuto con opciones jugadas en la Guerra Fría, un fellow traveler de la Unión Soviética, a la que en su discurso del Kremlin, en 1972, llamó, famosamente, “nuestro hermano mayor” (¿provocación orwelliana o candidez?). Un lobo totalitario con piel de oveja democrática, cuya táctica era aprovechar las estructuras legales republicanas para subvertirlas desde dentro e instaurar, a corto o mediano plazo, un régimen a la cubana.
Y tomemos a Pinochet. El dragón, el Dictador latinoamericano por antonomasia, brutal y despiadado, que oprimió, torturó y asesinó durante casi dos décadas a su pueblo, en nombre de un puñado de privilegiados. Opinión aparentemente universal si nos fiáramos sólo de las tertulias y los medios progresistas. Y sin embargo, para muchos —y no sólo en Chile, en lugares improbables como la ex Unión Soviética—, Pinochet sigue pasando por el adalid que derrotó al comunismo, que dirigió una revolución silenciosa (¡el reaccionario revolucionario!), fundando un nuevo país al que sus exiliados lloraban por volver, al revés que en Cuba, donde no dejan irse a nadie. Dictador que, por último —oh alquimia de la mitología chilena, dragón convertido en paloma—, entregó el poder democráticamente a sus opositores.
Triste privilegio chileno, o argucia propia de toda mitología, hemos dado al mundo dos mitos cuyo poder, cuya fascinación, cuya trascendencia —especulo yo— convive con sus contradicciones, sus ambivalencias, con el hecho de que no podemos utilizarlos intelectualmente sin acabar por ser utilizados por ellos. Caballos de Troya que cada vez que los entramos a la fortaleza de nuestras convicciones, nos asaltan con el enemigo escondido en su vientre.
En este aniversario, historiadores, políticos, sociólogos, ¡hasta economistas!, prodigan sus interpretaciones de lo ocurrido hace tres décadas, y sacrifican en el ara de sus respectivas devociones. Por mi parte, como escritor, no soy quién para contestar la pregunta de esas esfinges. Al contrario, sospecho que debemos leerlos como se leen los dramas, como se asiste al teatro, dispuestos a entregarnos al conflicto de sus símbolos, so pena de perdernos la complejidad de sus significados, dispuestos a aceptar que los rostros son máscaras, y que el discurso es sólo una parte del gesto.
Dos gestos me llaman la atención, dos momentos en el drama de esos mitos, dos instantes que, no por casualidad, quizás, ocurren al final de la carrera de ambos personajes, cuando hacen mutis (es decir, cuando los actores dejan de hablarnos y salen, sacándose las máscaras). Uno es el sentido del suicidio de Allende, en 1973, negado por sus partidarios, al principio, aceptado luego a la letra, como estigma de santidad, sin escudriñarlo. El otro es el momento, un cuarto de siglo después, cuando Pinochet, el dictador y supuesto estadista, elude el juicio en Londres y en Chile y calla para siempre, escabulléndose por la puerta falsa de la demencia. Uno se hace responsable del modo más radical de todos, matándose; el otro elude su responsabilidad de la manera más artera, declarándose loco. La rima asonante de ambos gestos es tan manifiesta que implora un drama que la represente.
Allende, el suicida incómodo
El carácter mítico de Allende no nace enteramente con su muerte, pero cristaliza y se hace emblemático con ella. Es cierto que esa “vía chilena al socialismo”, el experimento de una revolución democrática, había capturado la imaginación idealista de amplios sectores progresistas en el mundo. Pero no es menos cierto que, a diferencia del Che —el otro icono revolucionario latinoamericano—, nada en la trayectoria biográfica de este político convencional, de aspecto y costumbres burgueses, ducho en el arte de la supervivencia política, hacía prever la estatura que ganaría con su muerte. Es en el último día de su vida, en verdad, en las tres últimas horas, cuando se fija de manera casi irrevocable la imagen con la que pasará a la posteridad: una especie de mártir laico en los altares del progresismo contemporáneo, santificado por su suicidio.
Sin embargo, buena parte de la vieja izquierda chilena e internacional se resistió durante muchos años a aceptar el suicidio de Allende, y favoreció, en cambio, la versión de un presidente caído en la refriega, luchando, o asesinado. Hasta mediados de los ochenta, connotados autores y el grueso de la opinión pública daban por indudable esta fantasía, no obstante todos los testimonios y evidencias en contrario. A primera vista, parece inexplicable: el sacrificio de Allende, prefiriendo su muerte en La Moneda en llamas, antes que entregarse, es lo esencial del gesto, y no disminuye su fuerza si aceptamos la verdad de su suicidio. ¿Por qué lo negaron durante tanto tiempo? ¿No parecía suficientemente heroico un suicidio? ¿Enceguecidos por el dolor, era necesario ensangrentar más la traición pinochetista, añadiéndole el magnicidio?
Son explicaciones plausibles. Sin embargo, esa resistencia tenaz, casi instintiva, a reconocer el suicidio de Allende —que hay quienes mantienen incluso hasta hoy— también podría estar indicando otra cosa: una incomodidad, una desazón con la ambivalencia simbólica del suicida. El suicidio es un gesto simbólicamente ambiguo, más personal y menos colectivo que la muerte en batalla. El héroe se entrega a las balas, el suicida se retira a lo más privado de su conciencia y allí se quita la vida. Famosamente, Camus afirmó que el único problema filosófico importante era el del suicidio. En un sentido diverso, el suicidio de Allende es importante precisamente porque es un problema. Porque expresa no sólo la protesta y la acusación moral contra los golpistas —valores explícitos en su discurso de despedida—, sino algo más complejo y también más evidente en el acto de encañonarse y dispararse. Si en el suicidio de los hombres corrientes hay a menudo un acto de reconocimiento y justicia personal, en el suicidio de un gobernante, en la hora postrera de su régimen, hay inevitablemente un acto de responsabilidad política. Digo responsabilidad, y no culpabilidad. No implica culpabilidad —porque sería grotesco hacer a Allende culpable de su propio suicidio—, pero sí expresa, tácitamente, el reconocimiento de una responsabilidad que los hombres nobles, educados en las tradiciones republicanas, que Allende encarnaba, no pueden eludir. Es el gesto del capitán que se hunde con su buque.
El buque de Allende —la Unidad Popular— y su carta de navegación —la “vía chilena al socialismo”— habían zarpado tres años antes, en 1970, en la elección que ganó con un 36.3% de los votos emitidos; es decir, entre la mitad y dos tercios de la sociedad no se había embarcado en el viaje a la utopía. Sin embargo, esa sustentación terciaria no era su debilidad más peligrosa. Desde el puerto mismo de sus esperanzas, la nave partía escorada por una indefinición radical, por una contradicción que la llevaría al naufragio: hacer una revolución no sólo acatando, sino empleando la vetusta institucionalidad liberal del Chile republicano. Una revolución dentro de la Constitución y sin las armas. ¡Una revolución constitucional! Quizá sólo en Chile —el país de los híbridos, del eclecticismo, del “jurel tipo salmón”— se nos podía ocurrir una antinomia semejante. Cambiar de arriba abajo la estructura social y económica del país —crear un “hombre nuevo”, nada menos, era lo que pedía la retórica exaltada de la época— actuando dentro de la Constitución que consagraba ese viejo orden. Y todo en un plazo presidencial, con más de la mitad del país, no sólo la oligarquía, sino amplios sectores de la pequeña burguesía y no pocos en el pueblo, resueltamente en contra. Hoy —con el beneficio, admitámoslo, de los treinta años transcurridos— parece increíble la candidez de tantos en las generaciones que nos precedieron. ¿Cómo diablos se pretendía cuadrar ese círculo sin romperlo, sin que corriera sangre, sin, por lo menos, caer en las trincheras de la guerra fría? ¿Cómo derribar de sus pedestales tantos viejos bustos sin quedar aplastado bajo los escombros?
Allende tuvo que haber reconocido, desde tiempo antes y al menos en esa hora postrera del 11 de septiembre de 1973, lo que muchos de sus partidarios tardarían décadas en reconocer y algunos no lo hacen hasta hoy. Que era responsable de una ingenuidad: haber creído que se podía hacer esa “alteración grave, extensa y duradera del orden público, encaminada a cambiar un régimen político” —como define “Revolución” el diccionario—, sólo por medios legales. Y, sobre todo, entre el cañoneo de los tanques y el bombardeo de los aviones, ensañándose sin ninguna resistencia que lo justificara —por pura brutalidad—, Allende tiene que haber intuido el monstruo que el sueño de su razón utópica acababa de ayudar a parir en Chile. Tiene que haber concluido que, desde ese momento, sería responsable de algo infinitamente más grave que un error de estrategia o una candidez política: pasaba a ser responsable también de las consecuencias que su fracaso traería para su pueblo. “El pueblo no debe dejarse acribillar”, dice en su despedida, y podemos oír en sus palabras la premonición de todas las muertes y torturas, de toda la violencia a mansalva que desde esa misma hora comenzaba.
Pinochet, el demente escapista
Si en su última hora Allende da una pista para entender su mito ambivalente haciéndose responsable con su suicidio, Pinochet, en su última actuación, antes de hacer mutis del escenario de la Historia, hace todo lo contrario: intenta borrar las pistas, consagrar la ambivalencia, negando su responsabilidad. El dictador estadista se despide como el demente escapista. Primero en Londres, en 1997, y luego en Santiago, y hasta ahora, Pinochet emplea la excusa de una incipiente demencia senil para eludir a la justicia. Como decimos en Chile cuando alguien no se da por aludido, Pinochet “se hizo el loco”.
Con este gesto, Pinochet delata dramáticamente su temperamento oportunista y mezquino, su falta de grandeza —la grandeza que vislumbró Allende en su última hora. Si había alguna razón de dignidad que justificara el subterfugio de la salud mental para escabullirse a la justicia española, no había razón para emplear el mismo subterfugio en Chile. Un refundador, un gran estadista y valiente al mismo tiempo —como nos lo pintan sus apologistas—, habría enfrentado el juicio central que empaña toda su gestión: su responsabilidad criminal por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato. Lo habría enfrentado, y habría convertido dicho pleito en un juicio político, en el más profundo sentido. Ese juicio habría concedido a Pinochet el estrado en el cual defender “su obra”, polemizar con sus enemigos (por una vez, en lugar de asesinarlos) y justificar —si alguna justificación hubiera— los precios que consideró necesario que otros pagaran por ella. Ni defensores ni argumentos le habrían faltado a Pinochet, en un juicio político, empezando por ese gozne en la ambivalencia de su mito: la entrega pacífica que hizo del poder a sus adversarios; y la sociedad, el país distinto que sus opositores se pelearon por heredarle. Pero lo que es más importante, un proceso de esa envergadura, con Pinochet en el banquillo, habría sido un juicio nacional, una gran catarsis colectiva, una revisión que habría alcanzado no sólo a los golpistas de 1973, sino también a los golpeados. A los que complotaron, traicionando a la república, y a quienes, en su temeraria irresponsabilidad, crearon las condiciones objetivas de un golpe militar —en un país que no tenía el hábito— y nos heredaron diecisiete años de dictadura. Es inevitable imaginar que dicho juicio histórico habría abarcado a las generaciones chilenas que prepararon y protagonizaron el drama de la Unidad Popular, a las generaciones y a las instituciones que, en sus demasías o pusilanimidades, empezaron a prender el fuego en el que después ardería el palacio de La Moneda. Y no sólo a ellos, el pleito se habría extendido también a quienes los sucedieron, a mi generación y a las siguientes, al país que supo del horror y no se opuso, el que sospechó y calló, el que se indignó y temió, para que asumiéramos los diferentes grados de responsabilidad que hasta ahora la inmensa mayoría elude. En un juicio como ése, todos habríamos comparecido. Hasta el fantasma de Allende, con su mito a rastras, como una cadena.
No fue así: ese gran drama colectivo eludido, esa oportunidad perdida de representarnos nuestra tragedia, fue el último crimen de Pinochet, lo último que nos robó. Al “hacerse el loco” con nuestra historia, Pinochet pretendió borrar las pistas que condujeran a su responsabilidad. Paradójicamente, sin embargo, nos dejó una seña que no puede solucionar la contradicción de su mito, pero la expresa claramente. El dictador estadista no sólo se despide como el demente escapista, sino que al hacerlo traiciona a su patria heredándole este presente superficial, banal, este sitio seguro y confortable en el limbo de los países que no se la pueden con su alma —como se dice en Chile.
Monumentos en el limbo
Allende no pudo resolver la contradicción de su proyecto revolucionario y legalista, y su suicidio no sólo es protesta sino reconocimiento de esa responsabilidad. Pinochet no pudo solucionar la ambivalencia de su régimen funesto y fundacional a un tiempo, y elude su responsabilidad haciéndose el loco. Los chilenos, y con nosotros los que en el mundo han compartido estos mitos, toleramos mal esta complejidad dramática, nos incomoda esta ambivalencia. Indicio de esa incomodidad es la propensión reciente a remitir nuestra tragedia al Olimpo de unos dioses lejanos, de los que habríamos sido meros juguetes. Nuestro drama habría sido un episodio menor, triste, pero al fin y al cabo apenas una nota al pie de página en el extenso libro de la Guerra Fría. “Chile, ese país donde Kissinger dio un golpe de Estado”, oímos que se dice en tantos sitios, incluso por muchos que debieran saberlo mejor, como nosotros.
No fue así. El golpe nos lo dimos los chilenos, con nuestros propios ambivalentes protagonistas. La derecha histérica traicionando los valores del Chile liberal, el centro timorato y corrompido por el miedo, y la izquierda utopista e incendiaria, como ese presidente del partido socialista de Allende que en el último minuto en La Moneda asediada va a pedirle instrucciones (“si ustedes nunca me oyeron, por qué viene ahora a preguntarme”, le responde, indignado, el presidente).
¿Pueden leerse los mitos de Allende y Pinochet, aceptando su ambigüedad dramática? ¿Pueden expresarse las contradicciones de uno sin excusar las del otro? ¿Puede hacerse al mismo tiempo, como lo he intentado? ¿No nos hacemos reos de una simetría moral intolerable entre la víctima y su verdugo? Bienvenido ese riesgo, digo yo. El país escindido de Allende y el país sojuzgado de Pinochet fueron posibles, en no poca medida, gracias a la a-simetría de nuestra crítica. Una crítica inerte porque iba siempre dirigida contra el otro, y no donde más nos duele, en el nosotros. El país y la época triviales que nos tocan amenazan continuar la asimetría de otra forma: prodigando los memoriales y los monumentos, mientras huimos de los espejos y los argumentos. Nos tropezamos con los escombros de nuestra historia y nuestro tic es convertirlos en estatuas. La izquierda vuelve a jugar en este aniversario a la santificación de su suicida incómodo, se cantan los panegíricos al pie de su estatua. Mientras la derecha sólo espera que el loquito se muera para hacerle su efigie…
Yo pienso en Allende en el palacio en llamas de nuestra historia, solo, iracundo, bajo las bombas. Allende, que antes de volarse la cabeza fue derribando los bustos de los presidentes, empujando las estatuas al suelo, vaciando los pedestales. ~
Es escritor. Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), la novela con la que obtuvo el premio Mario Vargas Llosa, es su libro más reciente.