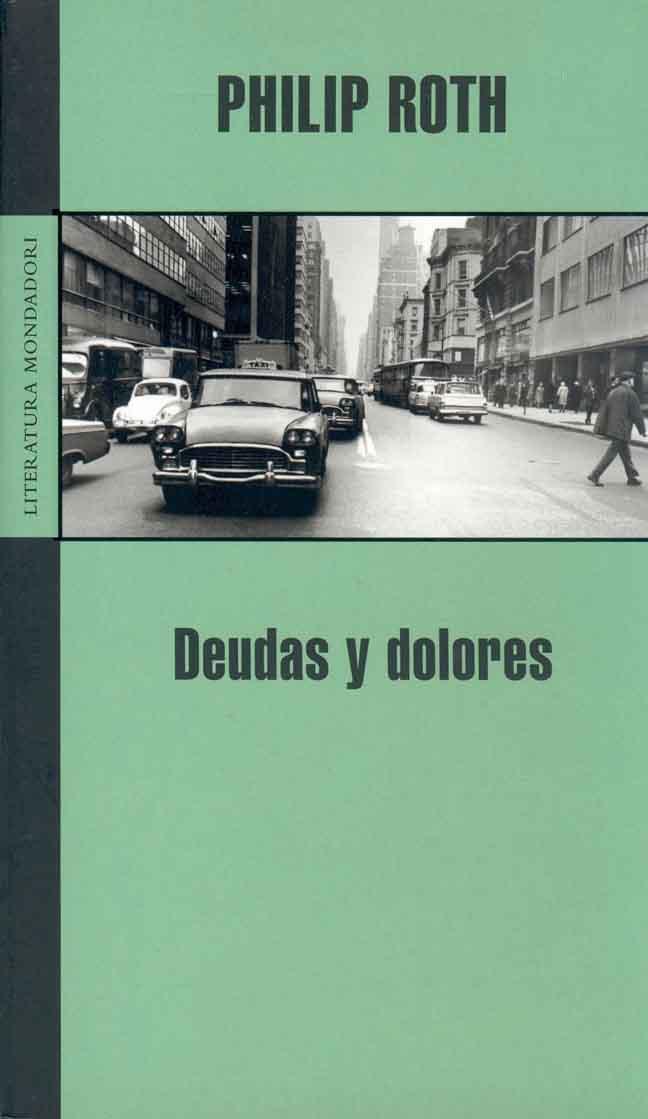Uno de los rasgos que siempre me sorprendió de García Márquez fue el de su capacidad de condensar, en apenas un plumazo, audacias absolutas. Ya sea aseverando que en literatura “no hay más argumentos que el amor, la locura y la muerte” o al sostener que “la novela es como el matrimonio: se le puede ir arreglando todos los días” uno intuye, al margen de su evidente capacidad de hacer slogans –yo sin kleenex, no puedo vivir– el caudaloso rumor de una sabiduría empírica proveniente de una fuente inagotable: las historias de boca a boca.
Lo primero que irrumpe al leer casi cualquiera de sus cuentos es la determinación de tomar al lector por las narices, obligándolo a escindirse del ambiente para abstraerse en la lectura. Y no habló al tanteo sino con conocimiento de causa. Hágase la prueba. Intente leer un cuento de García Márquez y el de cualquier otro. Ni siquiera Calvino –ya no digamos Borges– consigue instaurar ese silencio primigenio y necesario que requiere toda historia que se dispone a ser escuchada.
Desde luego, se trata de un efecto calculado, que en no pocas ocasiones, es lo más distintivo y hasta valioso del relato (intenté releer para este comentario Ojos de perro azul –libro que me maravilló en mis mocedades– y no pude terminar un solo cuento). No es un recurso menor. Como cualquier lector de relatos puede comprobar, una de las dificultades esenciales para saber si el cuento cuaja o no cuaja es enganchar al lector desde la primera línea. Un paso en falso y todo habrá sido en vano. O para decirlo con el hijo pródigo de Aracataca, “el cuento es como el amor: si no sirvió, no se puede arreglar”.
Los relatos contenidos en Doce cuentos peregrinos comparten no solo cierta atmósfera tropical, sino también el hecho de ocurrir en ciudades europeas, bajo el formato de una suerte de instantáneas y memorias propias de un exiliado latinoamericano. Así los textos ocurran en Roma, Barcelona, Nápoles o Ginebra, todos tienen el susurro inconfundible y embriagante del caribe. Este rasgo de la literatura de García Márquez –que a una ensayista como Beatriz Sarlo le parece “una marca de frutas tropicales de probeta”– a mi me resulta encantador: hay que haber sentido el folclor del pueblo colombiano para testimoniar que, en tanto escritor, fue un consumado antropólogo profano. Por esos sus páginas, sin alcanzar nunca la chabacanería de Jorge Amado, saben a brisa, mulatas y ron.
Los cuentos son desiguales, pero todos se leen con provecho. Algunos, como “La Santa”, “Espantos de agosto” y “Maria dos Prazeres”, cual algarazo de marzo, humectan al lector. Otros, como “Buen viaje, señor presidente”, son sutiles, pero perfilan el tono del libro: “la palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre. ¿Qué se puede esperar de semejante brebaje?"
En un cuento como “El avión de la bella durmiente” es posible palpar la angustia y el terrible dolor que experimenta todo viajero heterosexual acostumbrado a los aviones: la incapacidad de poseer hasta la médula –cuando sucede el milagro– a la hermosa pasajera de al lado (el cuento, por cierto, recuerda un bello soneto de Gerardo Diego).
Los textos en los que intervienen niños infames son los que me resultan más entrañables, como en el caso de “La luz es como el agua” y sobre todo en “El verano de la feliz de la señora Forbes”, donde el crimen es orquestado por dos pequeños asesinos.
Pero es hasta cuando se lee “El rastro de tu sangre en la nieve” cuando se calibra al más grande y luminoso García Márquez: una historia sencilla y tristísima en donde queda patente la belleza inmaculada de la muerte, irremediable. Y es que la fortaleza de sus narraciones radica en sus historias de amor, que son, como en las historias de boleros, las canciones de una pérdida.
Creo que uno de las razones por la que a una parte de la comunidad letrada no les gusta García Márquez –al margen de las acusaciones como las de Pasolini y la de aquellos que sin más lo consideran un viejo cursi– es porque se trata de un autor que intenta por todos los medios jamás aburrir al lector. Y lo consigue (cuán grande es su pecado).
Instaurados en un presente narrativo que ha asumido –desde el Río Bravo hasta el de la Plata– la tarea de aburrir con ahínco a los lectores, es una dicha recordar que algunos viejos se tomaron el tiempo de escuchar los ríos, la noche y la lengua de sus abuelas.