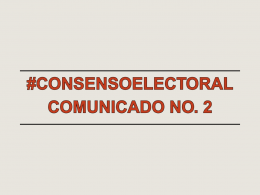Esta semana ha vuelto a emerger el fantasma del elitismo en el debate autocrítico de la izquierda. Los aires de crisis han contribuido a una nueva denuncia de la brecha entre los representantes de la izquierda y los trabajadores, una queja que, sin embargo, no es nueva. Robert Michels ya se encargó de desmentir que la llegada de los partidos obreros al poder fuera a poner fin al elitismo en la democracia, sirviendo quizá de experimento a la teoría que después formularía Foucault: que allí donde hay una elección se establece una relación de poder, de forma que el elitismo es insoslayable.
Rechazar el elitismo implica, por tanto, no solo rechazar el proceso electoral, sino oponerse a cualquier praxis política y social: las relaciones contractuales, los tribunales de justicia, el matrimonio o la coerción policial son ejemplos en los que resulta imposible rehuir las relaciones de poder. El nexo entre los intelectuales y la sociedad tampoco escapa a esta jerarquización. Sostener un rechazo del elitismo en tanto que causa de una dominación puede constituir un reproche acertado y, al mismo tiempo, no conducir sino a la parálisis, pues la única forma de no incurrir en ejercicios de subordinación es renunciar a la acción.
Esta es una de las razones sobre las que se ha fundamentado la crítica a la obra de Foucault, que Habermas llamó “criptonormativista”. Una crítica que puede hacerse extensiva a la izquierda actual en tanto que posmaterialista. No es que la izquierda haya renunciado a la normatividad, sino que parece haber abandonado su carácter más prescriptivo (o llevado la prescripción más allá de lo posible) para centrarse en el aspecto moral. En este sentido, las propuestas de los intelectuales de izquierdas no se distinguen demasiado, en muchas ocasiones, de una exégesis religiosa.
El deslindamiento progresivo que la izquierda ha operado entre identidad y materialidad puede tener mucho que ver con el momento histórico en sentido amplio, pero está detrás de su crisis actual. La socialdemocracia había entendido muy bien que su papel era mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Lo expresó mejor que nadie Tony Blair en la víspera de una aplastante victoria electoral, cuando usó la metáfora del “Mondeo man” para referirse a una clase trabajadora que anhelaba progresar materialmente.
La izquierda posmaterialista, en cambio, parece haber olvidado que la principal aspiración de los obreros es dejar de serlo, quizá porque sus élites nunca lo fueron. Las actuales filas de la izquierda partidista están nutridas de urbanitas de clase media que se ideologizaron en la universidad y a los que los dilemas cotidianos que enfrenta una familia trabajadora le son ajenos. Politólogos o licenciados en filosofía que debaten conceptos gramscianos en asambleas de barrio residencial, convencidos de formar parte de ese producto de las revoluciones industriales que se dio en llamar clase obrera.
Recientemente, un conocido cantante de rap al que apodan El Nega defendía la posibilidad de pertenecer a la clase obrera y “cobrar más de 2.000 euros al mes, vivir en una casa de tres habitaciones, hacer viajes en vacaciones y comprarse un puto iPhone”. Las palabras del músico ilustran bien una percepción habitual entre la izquierda acomodada, aquella que sabe que por ingresos u origen social nunca podría militar en las filas del obrerismo, pero para la que el obrerismo es una identidad aspiracional. Han solucionado el dilema resolviendo que la clase, como el rock and roll, es una actitud.
Una entiende la dificultad de sustraerse al romanticismo de la clase obrera, como comprensible es la debilidad por el encanto del rock and roll; después de todo, John Lennon, que sucumbió a ambas tentaciones con más talento que casi todos, ya dijo que “a working class hero is something to be”. Sin embargo, en el mundo real, los trabajadores manuales siguen teniendo las mismas aspiraciones que aquel “Mondeo man” de Blair: comprarse un coche, pagar la hipoteca, reunir ahorros para que sus hijos vayan a la universidad que ellos no disfrutaron. Para ellos no hay nada denigrante en convertirse en clases medias. Al contrario.
Esto no significa que nunca haya existido eso que todavía se llama orgullo de clase. La clase fue, tras la Revolución Industrial, el sujeto colectivo que dotó de pertenencia a millones de trabajadores que padecieron el desarraigo en un proceso de urbanización a menudo traumático. Las masas que abandonaron el campo y dejaron atrás a sus familias para afanarse en fábricas insalubres de la ciudad hallaron en esa clase de la que formaban parte con sus depauperados iguales la razón que daba sentido a sus vidas. La realización por medio de un trabajo que otorgaba una identidad y el establecimiento de lazos de comunidad entre los obreros jugaron el papel de socialización que antes había operado la nación, y aun antes la religión.
Sin embargo, en el mundo posindustrial los obreros aspiran a ser clases medias, mientras las élites que se arrogan su representación parecen querer condenarlos a una estasis material que encuentran romántica. Hay algo cautivador en esa imagen de hombres enfundados en monos de trabajo que almuerzan sobre la viga de un rascacielos a cien metros de altura. Pero la imagen solo es irresistible en la medida en que uno no está preso en ella, en tanto que se trate de un cuadro del que uno puede entrar y salir a placer con vocación de voyeur.
Se ha planteado resolver la brecha entre las élites izquierdistas y sus representados estableciendo cuotas de poder para miembros de la clase obrera. No cabe esperar grandes resultados de esta política, no solo porque conozcamos la “tendencia aristocrática” que opera bajo la ley de hierro de la oligarquía de Michels (la exigencia de especialización de la política compleja seleccionaría un tipo muy concreto y elitista de obrero, no al trabajador mediano), sino porque la observación nos sugiere que una cuota Cañamero o una cuota Corcuera no correlaciona necesariamente con la idoneidad de las políticas orientadas a los intereses de los trabajadores.
Como hemos señalado más arriba, afanarse en la supresión del elitismo constituye un programa político en sí mismo (uno irrealizable y envuelto en un debate inevitablemente elitista) que, además, ocupará un tiempo muy valioso que podría destinarse a acometer un programa político factible. No hay nada que impida a las clases medias o acomodadas urbanas representar eficazmente los intereses de los trabajadores, de hecho, el líder izquierdista más exitoso de nuestra democracia sigue siendo, hasta la fecha, un abogado laboralista de Sevilla. La desconexión entre los partidos de izquierdas y sus potenciales votantes no puede imputarse exclusivamente al origen de sus élites, hay que buscarla en las ambiciones cruzadas de unos representados que quieren avanzar hacia el estatus de clases medias y unos representantes que querrían poder llamarse obreros.
A lo largo del texto he mencionado dos nombres de los que la izquierda ha renegado: Tony Blair y Felipe González. No es una provocación, son los personajes que inevitablemente vienen a la cabeza al pensar en la izquierda que ha jugado un papel importante en Europa. No creo que sea una cuestión menor que la izquierda haya ido adelgazando progresivamente la franja ideológica que aspira a ocupar, de modo que todos sus referentes, políticos e intelectuales, queden hoy a la izquierda del PSOE. Difícilmente se pueden articular mayorías sociales en torno a proyectos tan estrechos.
La izquierda haría bien en no malgastar sus esfuerzos en la abolición de un elitismo consustancial a las organizaciones sociales y centrarse en mejorar las élites que produce, ensanchando su base ideológica y recuperando el sentido material de la representación. Un buen comienzo sería separar a los que quieren hacer política de los que quieren hacer rock and roll.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.