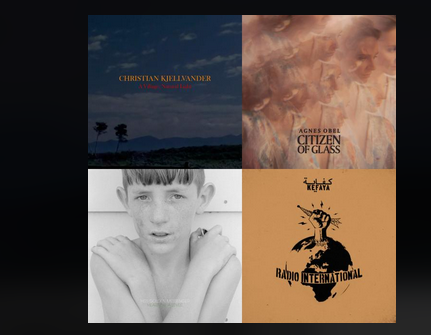Para Boris Viskin
Trece meses después de declarada la pandemia, todos, de alguna u otra manera, somos huérfanos, ya sea porque hemos perdido a un ser querido, porque llevamos meses de no abrazar a nuestros amigos o a nuestra familia, de no ir al cine, a un concierto, a comer a nuestro restaurante favorito. A todos nos han privado de algo que teníamos y que apreciábamos. Vaya, ¡hasta tenemos hambre de piel!
((En este artículo de Wired, Tiffany Field, del Touch Research Institute de la Universidad de Miami, explica por qué el contacto físico es no solo biológicamente bueno para nuestra salud, sino necesario. Es por eso “que los bebés en las unidades de cuidados intensivos neonatales se colocan sobre el pecho desnudo de sus padres. Es la razón por la que los presos en confinamiento solitario a menudo anhelan el contacto humano tan ferozmente como desean su libertad”. ))Durante esta pandemia he comprendido a qué se refería Mark S. Granovetter cuando habla de “la fuerza de los lazos débiles”. Para Granovetter, nuestra red de lazos débiles son las relaciones difusas –el universo de esa categoría que solemos demonimar “conocidos”– de nuestra vida: la señora que atiende la fonda en la que comemos, el mesero que nos sirve el café por la tarde, la chica de la recepción o el señor que hace el aseo de las áreas comunes. También son esas personas a las que no conocemos propiamente, pero hemos visto en algunos conciertos, paseando con sus perros por la colonia o haciendo la compra en el mercado. Son personas que no consideramos de nuestro “´circulo cercano”, pero con las que somos básicamente amigables. Ese círculo “externo” es vital para nuestra salud social, y también nos hemos visto privados de él.
((Acá The Atlantic explica muy bien, sin la jerga sociológica, los efectos psicológicos de perder todo excepto nuestros lazos más cercanos y cómo es que esas “conexiones periféricas” nos anclan al mundo en general. ))En esta pandemia hay una pérdida adicional de la que no hemos hablado tanto (o solo hemos hablado de ella desde el punto de vista económico), y es la de los lugares que sentíamos como nuestros, que eran nuestro refugio, nuestro punto de salvación –y no lo digo solo por el mousse de chocolate, el vino y el café expresso que sirven–. Esos lugares en donde nos reuníamos con nuestras amigas, celebrábamos nuestos éxitos o despotricábamos por nuestros fracasos. Esos lugares que, como en mi caso, fueron una mezcla de educación sentimental e iniciación laboral. Y entre los lugares que perdimos en esta pandemia, ninguno me duele tanto como el cierre del Café La Gloria.
Llegué a La Gloria cuando tenía 17 años. Íbamos a la mitad de los noventa, la colonia Condesa empezaba su era dorada, era invierno y yo tenía un plan muy simple: necesitaba ahorrar para poder pagar mi viaje de generación del siguiente verano. Al final me quedé siete años.
En La Gloria aprendí –además de las labores propias de meserear, ser bartender y gerente– a trabajar y a hacerlo con amigos. Jamás volví a encontrar un espacio de tal camaradería y complicidad, con tus compañeras de trabajo y con tus jefes (Boris Viskin y Ernesto Zeivy, dos pintores metidos de restauranteros que lograron no solo mantener abierto el lugar durante 27 años, sino imprimirle buena onda y sentido de pertenencia; además, ¡vaya que se comía y bebía bien!), como durante mis años de gloria.
Todas las personas con las que trabajé a lo largo de esos años teníamos genuina necesidad de hacerlo (eso de la “mesera filósofa” o de la gerente en vestido vaporoso que solo estaba ahí porque quería pasar el tiempo y conocer escritores, arquitectos, pintores, “intelectuales,” es quizás el mito más chocante de aquellos años de la Condesa), y dio la casualidad de que nos divertía el trabajo que hacíamos. No había tiempos muertos, porque incluso cuando no había comensales, teníamos café, vino y amigos que venían a charlar. Siempre había una conversación en ciernes, un proyecto descabellado por lanzar, una fiesta post cierre que planear, y era difícil trazar la frontera entre quienes eran amigos y quienes eran meros comensales.
El día que me fui, mi último turno, fue una tarde de domingo. Boris abrió una botella de vino, brindamos por el futuro y se quedó hasta que juntos cerramos la cortina del lugar. No te vayas para volver, me dijo. Y me fui, pero volví muchas veces más. Ya nunca para trabajar, pero regresé durante años, sobre todo cuando me sentía ofuscada. Me buscaba un lugar en la esquina de la barra (para no estorbarle a los meseros ni a la bartender) y me tomaba una cerveza. Me daba paz ver el caos del restaurante (“la camotiza”, le decíamos) y saber que ese caos, por jodido que estuviera el día, nunca se desbordaba.
Solo ahora, al ver la cortina cerrada y el letrero de “Se renta con traspaso” es que me doy cuenta de que no solo trabajé ahí, sino que habité La Gloria y, como dice Gaston Bachelard, “todo espacio realmente habitado lleva la esencia de la noción de hogar”.

Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.