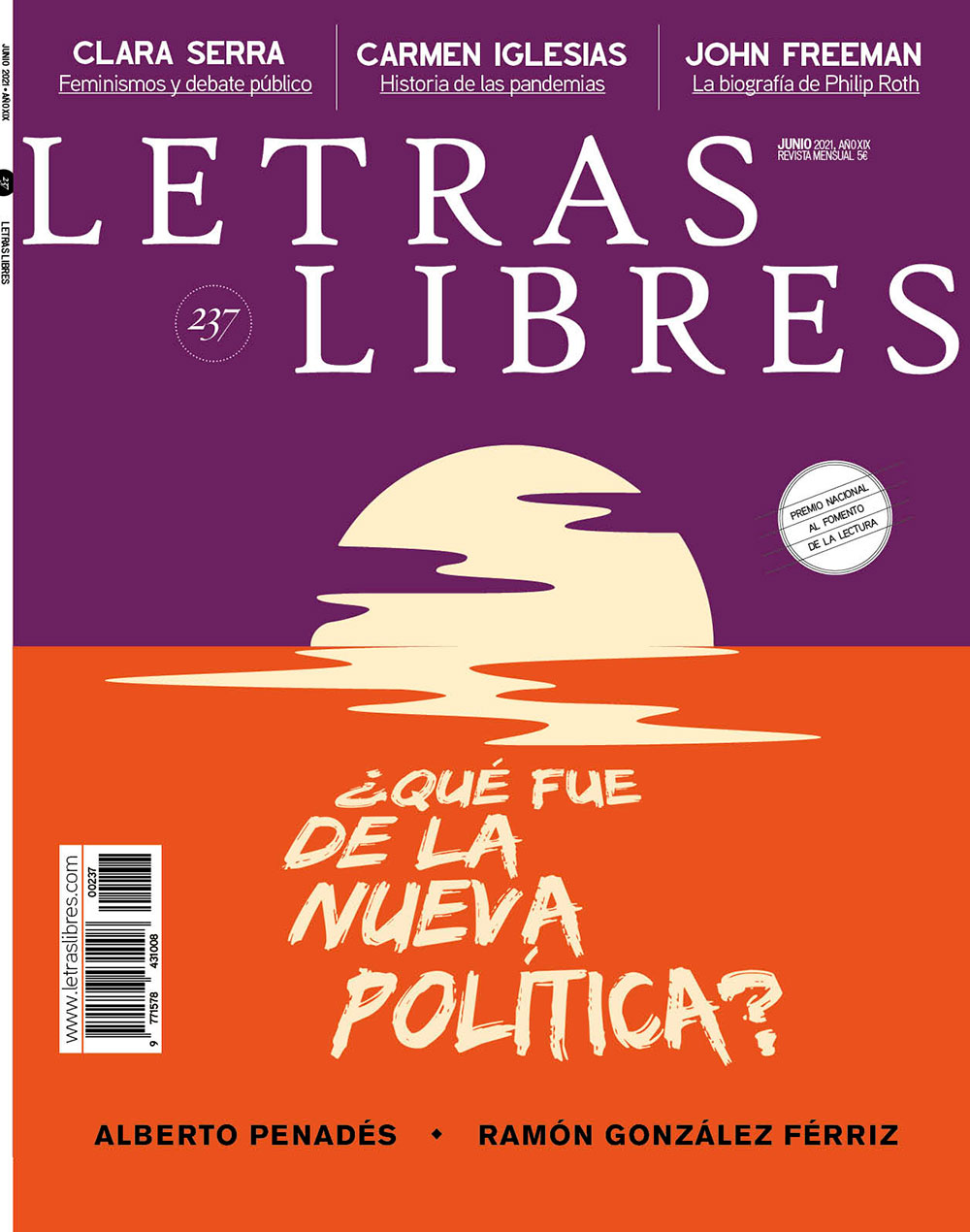En primer lugar, es imperativo rechazar el identitarismo, y reconocer que no hay identidades, solo deseos, intereses e identificaciones. […] Nadie es, en esencia, nada en concreto.
Mark Fisher, Salir del castillo del vampiro
Para la construcción política de un futuro feminista que no haga reproches a la historia en la que nació, puede que necesitemos desatar nuestros vínculos afectivos con la subjetividad, la identidad y la moral y reparar nuestro poco desarrollado gusto por la discusión política.
Wendy Brown, Estados del agravio
Las víctimas deben ser escuchadas, reconocidas, confortadas, protegidas, indemnizadas, pero no pueden convertirse en un sujeto político y menos en un sujeto legislativo.
Santiago Alba Rico, Discurso contra las víctimas
En el contexto actual, caracterizado por una larga crisis económica generalizada que ha instalado la incertidumbre y la precariedad en nuestras vidas, las izquierdas se enfrentan a la necesidad de hacer imaginable la posibilidad de habitar un mundo construido sobre vínculos, solidaridades y deseos compartidos. El reto consiste en dibujar una alternativa al individualismo atroz que ha colonizado nuestras formas de subjetividad durante décadas de hegemonía neoliberal. Y mientras las derechas reaccionarias venden como receta una idílica vuelta al ayer, las izquierdas parecen a menudo poco capaces de dibujar una alternativa en la construcción de alguna forma de comunidad.
Las derivas identitarias se aceleran en los discursos políticos y los movimientos sociales, levantando muros aparentemente infranqueables y abriendo abismos entre sujetos que reivindican su especificidad hasta el solipsismo y que alejan de nuestro escenario las alianzas sobre las que tiene que construirse cualquier proyecto colectivo. Se multiplica la asunción de unas diferencias esenciales, metafísicas e insalvables, que nos vuelven irremediablemente extraños unos de otros. Hoy es casi una locura extemporánea, una provocación o incluso una ofensa aspirar a comprendernos, a ponernos en el lugar del otro, a luchar por las reivindicaciones y los derechos del otro.
Y esta deriva identitaria que caracteriza a nuestro presente se hace especialmente evidente si echamos la mirada a nuestros espacios de debate público. Si las diferencias se vuelven abismos y somos enemigos esenciales –radical e insalvablemente ajenos– no tenemos, claro, nada de lo que hablar. Cuando las lógicas identitarias lo devoran todo, pasan dos cosas: en primer lugar, que los otros devienen antagonistas absolutos cuya identidad y existencia es directamente irreconciliable con la nuestra; en segundo lugar, que todos –desde el dirigente fascista hasta la compañera de militancia feminista– son susceptibles de ser los otros.
Y, desde ese lugar, ¿para qué seguir tendiendo puentes? ¿Para qué tratar de convencer a quienes no solo están enfrente, sino que son los de enfrente? ¿Para qué debatir con ellos? ¿Qué sentido tiene hablar con quienes siempre serán mis enemigos? La política identitaria da por inmutables las fronteras que nos dividen y, de esta forma, las consolida, las perpetúa, las fortifica. Y así, en la reificación de las identidades de los de enfrente, consolidamos también la nuestra. La identidad no es un punto de partida para una política que tiene como objetivo trascender ese lugar, es un lugar a conservar, un destino santificado y mistificado en el que permanecer.
A pesar de que el feminismo ha llevado a cabo una profunda crítica del sujeto masculino, justamente en la medida en la que encerraba una identidad –es decir, una reunión de los mismos (los hombres) que excluía y dejaba fuera a las otras–, gran parte del feminismo siente pánico ante la posibilidad de renunciar a un sujeto identitario para el feminismo. En nombre de salvaguardar el feminismo se insiste en que el feminismo es una lucha de las mujeres, lo cual, a su vez, suele descansar en dos tesis muy discutibles.
Por una parte, la afirmación de que los límites que rodean a las víctimas del patriarcado coinciden exactamente con los límites –supuestamente nítidos y claros– de “las mujeres”, lo cual me parece una tesis profundamente equivocada en la medida en que ignora a muchos otros damnificados por el sistema de género y la masculinidad patriarcal. Por otra parte, la tesis de que es justamente la condición de víctima la que constituye la vía de acceso a la posición de sujeto del feminismo; son agentes del feminismo no quienes tengan una crítica al sistema patriarcal, no quienes defiendan una sociedad alternativa, no quienes tengan la fórmula para construirla, sino quienes comparten un dolor y un agravio. O, en todo caso, solo las víctimas del agravio pueden tener una crítica verdadera al sistema patriarcal, solo ellas defienden una sociedad alternativa y solo ellas tienen la fórmula para construirla.
Wendy Brown es una teórica feminista que ha puesto de manifiesto la paradoja que supone sostener, por una parte, que las mujeres, en tanto que víctimas del patriarcado, están sometidas a la dominación y constreñidas por el poder y, al mismo tiempo, que las mujeres son tan libres frente al poder como para tener una especial y privilegiada clarividencia acerca de su propio sistema de dominación. “Mientras [algunos feminismos] insisten en el carácter construido del género, […] buscan salvaguardar una suerte de ‘toma de conciencia’ como modo de discernir y dar a luz la ‘verdad’ sobre las mujeres”, escribía en Estados del agravio (Lengua de Trapo, 2019).
Dentro de estas coordenadas la participación de las mujeres en el feminismo no se explicaría por el hecho de que las mujeres –o, mejor dicho, muchas mujeres– hayan tenido más interés que los hombres en conocer y pensar en el género y más deseo de emanciparse de sus imperativos, sino por una supuesta relación de causalidad necesaria entre la identidad –ser mujeres– y una determinada manera de ver el mundo. Una vinculación que, por otra parte, la realidad nunca confirma, puesto que ni todas las mujeres son feministas ni todas las feministas ven el mundo de la misma manera.
Desde las miradas esencialistas ser víctima deviene místicamente un lugar de privilegio tanto moral –las víctimas son buenas– como epistemológico –las víctimas tienen la razón– en el que acaba mereciendo la pena permanecer. Y, obviamente, una vez aceptadas estas premisas, el arbitraje acerca de quién tiene y quién no tiene derecho a hablar de feminismo, como el arbitraje acerca de quién es y quién no es una “verdadera mujer”, solo puede cobrar una creciente presencia en nuestros espacios de debate. En efecto, así ha sido.
Obviamente, es un objetivo feminista combatir el silenciamiento histórico de las mujeres y la puesta en duda de la credibilidad de su palabra, ambas cosas vinculadas al apuntalamiento patriarcal de la autoridad de los hombres. Sin embargo, se trata de impugnar los privilegios de cualquier sujeto identitario –es decir, excluyente–, sin caer nunca en la tentación de sustituir la autoridad de los hombres por la autoridad de las mujeres. Algunos discursos feministas convierten la reclamación del derecho a hablar de las mujeres en otra cosa muy distinta que el feminismo venía justamente a criticar: una verdad que es verdad no por lo que dice sino por quién la dice.
Desde este punto de vista considero que es necesario mantener una actitud vigilante y crítica hacia los discursos feministas centrados en el dolor, el agravio y el daño a través de los cuales “la identidad politizada […] se afirma a sí misma, simplemente afianzando, replanteando, dramatizando e inscribiendo su dolor en la política”, en palabras de Brown. Bajo las premisas del identitarismo cualquier argumento puede ser impugnado como inválido si produce dolor a la víctima y, a la vez, cualquier argumento puede producirlo porque el dolor no tiene que obedecer a razones. Es decir, los sentimientos de las víctimas aparecen en el espacio político como argumento, pero, al mismo tiempo, reclamando su carácter íntimo y privado, y, por tanto, indiscutible e incuestionable.
Por supuesto, estas posiciones sentimentalistas, que legitiman formas contemporáneas de silenciamiento y censura, han asumido, equivocadamente, que cuando censuramos las razones en nombre de los sentimientos no estamos censurando también a las víctimas. Es decir, han asumido que las propias víctimas –las mujeres, las personas trans, las personas racializadas– no pueden aportar algo más que el relato del dolor. En realidad, convertir la palabra de las víctimas en un relato incuestionable en nuestro espacio público es la vía directa hacia un silenciamiento asegurado de las víctimas que no cumplan con el papel que se espera de ellas o que no defiendan las posiciones mayoritariamente aceptadas. ¿Qué pasa con las víctimas de violencia sexual que tienen otro relato de su experiencia? ¿Qué pasa con las personas trans que tienen otra manera de experimentar su condición? Defender el carácter indiscutible de nuestras ideas, por mucho que se haga en nombre de los o las de abajo, implica una censura y un silenciamiento que ejercemos también contra aquellos que decimos defender.
Wendy Brown o Mark Fisher han analizado críticamente los discursos contemporáneos de los movimientos identitarios y ambos han recurrido a Nietzsche para explicar una suerte de restauración del imaginario cristiano de la víctima. También Santiago Alba Rico, en el artículo “Discurso contra las víctimas”, publicado en Ctxt, ha alertado sobre los peligros de una política que convierte en su sujeto político a esta “víctima sacrificial”, una “víctima [que] debe ser pura, completa, sin mancha”, una víctima siempre buena que debe cumplir con virtud y santidad su papel de víctima perfecta. Justamente las mujeres, candidatas preferidas para encarnar a las víctimas inocentes y sacrificiales de las religiones, y patrulladas durante siglos por una moral cristiana que ha vigilado la virtud y la santidad femeninas, deberíamos conocer bien la trampa que implica ocupar ese lugar. Porque el correlato necesario de esta premisa que algunos feminismos parecen haber comprado –que si eres víctima entonces eres buena– es que si no eres buena no puedes ser una víctima.
Si algo debe hacer el feminismo es justamente impugnar esa trampa y defender que la única manera de tratar con justicia a las víctimas es protegerlas de las injusticias sin exigirles como condición que demuestren su bondad, su santidad, su excelencia o –como decía nuestro Código Penal hasta 1995– su “honestidad”. En este sentido merece la pena pensar críticamente acerca de esa insistencia con la que ciertos feminismos se afanan por defender que las mujeres no ponen denuncias falsas y que siquiera plantearlo es un agravio contra ellas. El engaño y la mentira han sido las características que los discursos misóginos han relacionado siempre con las mujeres y en un mundo machista no es casual que los delitos que denuncian fundamentalmente las mujeres generen la sospecha de ser mentira.
La respuesta feminista, sin embargo, no es que las mujeres no mienten nunca, sino que tienen al menos el mismo derecho a mentir que el que tienen los hombres. ¿Acaso no sería esperable que en los delitos de violencia de género haya denuncias falsas si las hay en otros delitos? ¿Y por qué la existencia de denuncias falsas no ha llevado nunca a cuestionar esos otros delitos? ¿Acaso tenemos que demostrar que las mujeres son un colectivo que nunca miente para merecer la protección de nuestros derechos? ¿Acaso si las mujeres fueran también violentas o mentirosas no deberíamos seguir luchando contra las injusticias que les afectan? Cuando hemos hecho de la víctima nuestro sujeto político, es decir, cuando el feminismo es una política victimista, el feminismo restituye a las víctimas santas que el patriarcado siempre nos ha obligado a ser. Ese feminismo renuncia a la emancipación y “redibuja inadvertidamente las mismas configuraciones y efectos del poder que pretende derrotar”.
Defender que solo las mujeres pueden hablar de feminismo –porque solo ellas son las víctimas– no solo priva al resto de sujetos de la palabra pública en un asunto que aspiramos a que sea colectivo y común, priva a las mujeres de la posibilidad de hablar como algo más que víctimas. El victimismo, rasgo característico de las derivas más identitarias de nuestro presente, supone elegir permanecer en la celebración del agravio en vez de reivindicar nuestra autonomía y nuestra libertad. El identitarismo es, ante todo, una política conservadora. Porque en realidad ni las mujeres somos las únicas víctimas –tampoco del patriarcado– ni ser víctimas nos da a nadie la razón en nada. No hay nada bueno ni verdadero en ser una víctima y la mejor noticia que una política emancipadora y radical puede traer es justamente que podemos dejar de serlo.
Dice Wendy Brown que “el espacio político democrático está demasiado infrateorizado en el pensamiento feminista contemporáneo”. Y es cierto. Lo es especialmente en tiempos en los que la censura, la intolerancia o la violencia de las redes sociales son tentaciones en las que participa tanto la derecha y sus ultras como la propia izquierda y el propio feminismo. Necesitamos un feminismo que elija debatir las ideas y renuncie a debatir sobre las personas, un feminismo que quiera hablar no con las mismas sino con los otros, que apueste por la argumentación pública y no por la victimización sentimentalista. Necesitamos, en palabras de Brown, “aprender a hablar públicamente y a gozar de los placeres que brinda la argumentación en el espacio público, no para superar nuestra condición situada, sino para asumir la responsabilidad de nuestras situaciones y movilizar un discurso colectivo que sea expansivo”.
Las feministas que creemos que la identidad no conduce a ningún lugar fuera de las redes del poder tenemos que defender a ultranza las libertades de expresión tanto en el espacio público como en el interior de nuestros propios movimientos e impugnar una supuesta “unidad del feminismo” que siempre se asienta sobre el silencio y la exclusión de algunas voces. Dice Judith Butler en “El marxismo y lo meramente cultural”, recogido en Reconocimiento o redistribución. Un debate entre marxismo y feminismo (Traficantes de Sueños, 2017), que “esta resistencia a la ‘unidad’ encierra la promesa democrática para la izquierda”.
Más allá de la unidad, la identidad y la pureza, más allá de nosotras mismas, todo es posible. ~
Este artículo es una versión abreviada del texto que, bajo el mismo título, ha sido publicado por la autora en la obra colectiva Alianzas rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad (Editorial Bellaterra, 2021).
es profesora y ensayista. Es investigadora del Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat de la Universitat
de Barcelona. Ha publicado Leonas y zorras. Estrategias políticas feministas (Libros de la Catarata, 2018