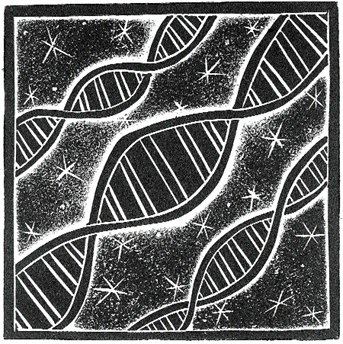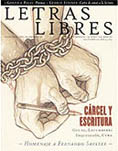Un año ha pasado desde que los científicos alrededor del Proyecto del Genoma Humano, junto con los de la empresa privada Celera Genomics, hicieran un anuncio que conmocionó al mundo: el código de la vida tenía algo que decirnos no sólo del presente sino también del pasado y el futuro.
Los que nada o poco sabíamos de este asunto, el 26 de junio de 2000 nos enteramos de que aprender a deletrear, leer y reescribir los genomas de todas las formas de vida nos dará la posibilidad de acceder a la terapia génica y de que el análisis posgenómico podría convertirse en una poderosa alternativa como método de diagnóstico. Esta ciencia nueva ha despertado las esperanzas de quienes desearían poder ordenar un clon de su mascota favorita en la tienda de la esquina, o contar con un banco de órganos de reemplazo, sanos e irrechazables, esperándolos en cuanto fallen los suyos y disfrutar así de una vejez jovial. Nos abre una ventana al mundo de Luca, el último antepasado universal, y estimula la imaginación de los físicos y biólogos que inventan novedosos materiales biomoleculares. La genómica parece explicar el ingenio, ha convertido a los psicoanalistas en administradores de fármacos, sopesa la existencia y excesos de la eugenesia, da cuenta de nuestras preferencias sexuales y de las causas por las cuales algunos nos volvemos intolerantes a la leche. Afirma que somos muy parecidos y al mismo tiempo únicos. Promete una nueva revolución alimentaria.
¿Qué es factible y qué es fantasía? ¿Hasta dónde estamos condicionados por el arreglo de nuestros genes y hasta dónde influyen la educación, el entorno familiar y las condiciones sociales? ¿Es posible patentar un genoma? ¿Es que parte de nuestro rechazo a la clonación tiene su origen en el temor a la posibilidad de compartir con otro lo que es exclusivamente nuestro? ¿Qué tiene que decirnos la genómica sobre la aparición de variantes humanas de enfermedades como la de las vacas locas? ¿Podrá derrotar al cáncer? Entre chifladuras y perspectivas razonables, entre hipótesis científicas y propuestas temerarias y no por ello inviables, con sólo un borrador del trabajo final las acciones de algunas empresas biotecnológicas, incluyendo desde luego los títulos de Celera, se fueron a las nubes en el mercado de valores.
Pero no todo ha sido miel y pan. Conforme los grupos rivales se acercan a completar la secuencia de aproximadamente seis mil millones de pares de bases de ADN humano, las expectativas en esta miríada de esferas, desde la biomedicina, la evolución de las especies, las actividades empresariales, las reflexiones ontológicas y el libre albedrío hasta la industria de la computación, las implicaciones legales, éticas y raciales, todo ello por ahora está expuesto a una mezcla de optimismo y prudencia, aderezada por el entusiasmo decidido de algunos investigadores y autores como Victor McCusick, Richard Dawkins y Matt Ridley, y enfriada por el escepticismo de otros eminentes genetistas, como Roger Lewontin y Max Perutz, así como el del polémico paleobiólogo Stephen Jay Gould.
Razones filosóficas, prácticas, incluso de orden moral y religioso nos inducen a precisar dónde da inicio la vida y en qué momento algo es inerte o está muerto. La pregunta clásica: "¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?" tiene una clara respuesta y nos da claves para decidir cuando algo está vivo o no. El huevo fue primero no sólo porque los antepasados reptiles de todas las aves ponían huevos, sino sobre todo porque lo único que realmente define a un ser vivo es que tiene capacidad de replicarse y de crear orden. La pregunta posgenómica sería: ¿qué fue primero, el ARN o el ADN? En este caso, el ARN apareció antes que las proteínas y el ADN. El funcionamiento de muchas enzimas modernas depende de pequeñas moléculas de ARN cuyo origen se remonta al pasado distante. El ARN puede duplicarse a sí mismo, mientras que el ADN no. Esto ha llevado a pensar que la probable aparición de un gen prístino, un "gen ur", se debió a la combinación de un replicador-catalizador formado de ARN que comenzó a utilizar las sustancias químicas a su alrededor para duplicarse. Millones de ensayos más tarde encontró una versión nueva y más resistente, el ADN, para hacer copias de él mismo. Recordemos que la naturaleza evoluciona más como si hiciera bricolaje que como si estuviera construyendo un edificio. Como nos dice el premio Nobel François Jacob, uno de los fundadores de la biología molecular, es comparable con la forma como procedería un artesano, que prueba sin importarle el tiempo que dure la obra ni la productividad y eficacia en el uso de materiales que caracteriza a los ingenieros (véase Letras Libres 12, p. 108). Es una máquina de autoensamblaje con millones de años de antigüedad. Así nació Luca, el último antepasado universal, en el fondo de las fisuras de las rocas ígneas, donde se alimentaba de azufre, hierro, hidrógeno y carbono. O tal vez deberíamos decir Lucas, varios antepasados remotos cuyos genes utilizaban a los organismos como corazas temporales formando alianzas fugaces, pues sus genomas apenas vivían unas horas y eran fragmentos lineales, incapaces aún de formar poliploides y enrollarse. Tampoco contaban con varias copias de más de cada gen para ayudar a corregir los errores ortográficos. La forma como se empalman las cadenas helicoidales del ADN luego de un nuevo desdoblamiento (llamado splicing) nos recuerda rasgos primitivos moleculares de los Lucas en nuestras células.
Aristóteles fue un pésimo físico (creía que las estrellas nunca cambian y que el centro del universo es la Tierra), pero un biólogo brillante. Encontró que la "idea" del pollo está contenida de alguna manera en el huevo y lo mismo sucedía en el reino vegetal. Al igual que con el átomo de Leucipo y Demócrito, tuvieron que pasar centurias para que un médico erudito y poeta, Erasmus Darwin, resucitara, en 1794, la palabra mágica: "filamento". Medio siglo después, su nieto Charles no tenía duda de la existencia de esta "partícula", aunque su noción era más bien vaga. Como muchos otros en su época, no puso atención en lo que el desdichado Gregorio Mendel había encontrado en el huerto de un monasterio, refugiado ahí luego de una vana incursión por el mundo. Mendel sabía matemáticas y fue lo suficientemente metódico y limpio para realizar un experimento notable. Descubrió que gran parte de la herencia parece ser una mezcla porque en ella juega un papel decisivo más de una partícula. Ya a principios del siglo xix el químico John Dalton había demostrado que el agua era en realidad un millar de millares de átomos. Los biólogos comenzaron a creer finalmente que existía un nivel más profundo de integración de la realidad. Los filamentos no eran continuos; estaban separados en genes y éstos se heredaban de manera particular. No fue sino hasta 1900, mucho después de su muerte y la de Charles Darwin, que las ideas de Mendel fueron redescubiertas, y tuvieron que pasar cincuenta años más para que fueran debidamente valoradas.
El plan maestro es sencillo y elegante, pero los detalles son extremadamente complejos y dinámicos. El ADN es un filamento digital escrito en un código de sustancias químicas, una por cada base, y su formato es igual en todas las especies conocidas, tanto animales como vegetales, microbianas y virales, con sus excepciones, como los ciliados. Un 97% de nuestro genoma no contiene genes cabales sino un bestiario de entidades bizarras, como surgidas de la serie Futurama. Entre los genes útiles están los llamados pseudogenes, retropseudogenes, satélites, microsatélites, transposones y retrotransposones. Ahora sabemos que los genes son instructivos para fabricar proteínas, pero no todas las recetas son oportunas. La receta más común del genoma humano es el gen de una proteína, la transcriptasa inversa, que al parecer no tiene ninguna utilidad para el cuerpo humano y es vital para que determinada clase de parásito, como el virus del sida, haga de las suyas. ¿Por qué están ahí esos párrafos amenazantes? Es probable que los hayan colocado algunos retrovirus en el pasado, aunque la selección natural, cuyo objeto es desaparecer las mutaciones que reducen la eficacia de un gen de manera que no sea transmitido a la descendencia, no parece advertir su presencia. La lucha de las especies se ha trasladado a la lucha entre los genes.
Por otra parte, la aparición de la caja homeótica, el fragmento mediante el cual la proteína elaborada por el gen se une a un filamento de ADN para activar o desactivar otros genes, probablemente durante la explosión del Cámbrico, confirma la existencia de un proceso determinista flexible que creó la enorme variedad de diseños corporales resistentes a esa lucha y "convenció" a grupos de genes de que cooperaran. Luego de más de quinientos millones de años de evolución, los genes han inducido el surgimiento de lo que Dawkins llama memes, una especie de genes culturales que se propagan como la reproducción corporal o una infección viral. Componen, pintan, escriben poemas y juegan futbol. Como a los genes reales, les gusta intercambiar experiencias y competir.
Lo que es basura para unos es música para el oído de muchos otros. Sólo basta atender a uno de los conciertos de Eminem y comprenderemos por qué incluso los párrafos más repetitivos y disparatados del ADN, los intrones, tienen su música. Nos cuesta trabajo entender que algo está ahí sin razón alguna, queremos creer que todo tiene un propósito. De hecho, paradójicamente, estas repeticiones en doblete (una por cada progenitor) son las que proporcionan las huellas dactilares que se hallan en lo más íntimo de cada uno de nosotros y que empiezan a pesar en la impartición de justicia de varios países.
Muy acorde con nuestros tiempos, la clave parece estar en la manera como fluye la información de este material en el ADN. Es lo que se considera hoy el dogma central de la genética y, por tanto, está en el núcleo de la biología contemporánea. Domina la palabra ordenada. Los organismos pueden replicarse porque su ADN contiene un lenguaje binario comprensible. Hay algo sólido, indivisible, cuántico en el fondo de la herencia. El genoma se ajusta muy bien a lo que es un libro, como apuntan Ridley en su espléndido Genoma, autobiografía de una especie en 23 capítulos (Taurus, Madrid, 2000) y Richard Dawkins en el clásico joven Destejiendo el arcoiris (Tusquets, Barcelona, 2000). Hay 23 capítulos llamados cromosomas. Cada capítulo contiene varios miles de historias (menos de las que se creían, entre 26 mil y cuarenta mil según últimos reportes) llamadas genes. Las historias están compuestas de párrafos llamados exones interrumpidos por frases sin sentido llamadas intrones (el bestiario de pseudogenes). Cada párrafo está formado de palabras llamadas codones y cada palabra está hecha de las cuatro letras o bases. Los genetistas Francisco Bolívar Zapata y Jorge Soberón también comparan al genoma con una cinta musical en un libro de próxima aparición (Pablo Rudomín, comp., ¿Qué es la vida?, UNAM).
Hasta hace poco sabíamos que había una cinta, el ADN, la cual contenía unas notas, las bases, que conformaban melodías vitales, los genes, pero no entendíamos siquiera cómo funcionaba la reproductora. Apenas comenzamos a vislumbrar cuál es la diferencia de que los cromosomas de un cuerpo humano sólo puedan ser fotocopiados varios cientos de veces, lo cual es suficiente para distorsionar el mensaje que llevan, mientras que unos cincuenta mil millones de copias desde la época de Luca no han desfigurado los genes que heredamos. Tal vez la respuesta esté en los genes de la telomerasa, un ingenio bioquímico que se localiza en el cromosoma 14 y cuya carencia provoca la senectud. Cuando el científico Carl Harley anunció en 1998 que había clonado parte de la telomerasa se duplicó el precio de las acciones de la compañía fundada por él mismo, Geron Corporation, más por la perspectiva de fabricar fármacos contra el cáncer que de lograr un elíxir de la eterna juventud, pues, como en muchos otros casos, el envejecimiento está controlado por muchos genes. Los tumores necesitan telomerasa para desarrollarse, así que podríamos disparar la activación de telomerasa a fin de condenar al tumor a padecer un rápido avance a la vejez.
Los detalles de la transcripción, traducción y expresión del ADN ya han sido tratados en estas páginas. Baste decir aquí que, ante todo, somos proteína. Casi todo lo que conforma a un ser vivo está hecho de proteínas o bien ha sido fabricado por ellas. Cada cromosoma (los humanos tenemos 23 pares) está formado por dos larguísimas moléculas de ADN. Si desenrolláramos uno tras otro todos los cromosomas de una sola célula alcanzarían casi los dos metros de altura. Los cromosomas de un cuerpo humano abarcarían 160 mil millones de kilómetros, esto es, seis días-luz. En la actualidad, si la población humana reuniera de la misma manera su ADN y pudiera lanzarlo al espacio profundo, alcanzaría los sesenta trillones de kilómetros, la distancia que nos separa de la próxima galaxia. Esto suena impresionante, y lo es. Pero más extraordinaria resulta la enorme economía espacial del ADN. ¿Cómo es posible que un código tan extenso quepa en el núcleo microscópico de una célula que cabe holgadamente en la cabeza de un alfiler? Las medidas son alucinantes, por decir lo menos. Las bases están alineadas, una tras otra, y casi siempre se leen de izquierda a derecha. La separación entre ellas apenas puede imaginarse: 3.4 angströms. Un angström equivale a una mil millonésima de milímetro.
El descubrimiento de este universo biomolecular, poblado de mensajes digitales y máquinas analógicas, de genes que luchan en el entorno y cooperan dentro de cada uno de los diversos organismos, nos recuerda la aparición a principios del siglo XX de un mundo físico insospechado: el interior del átomo. La era posgenómica está viviendo una etapa similar al momento en que la explosión de partículas subatómicas, tanto las cósmicas como las producidas en los aceleradores, alcanzó su cúspide (entre 1960 y 1980) y empezó a abrir nuevas interrogantes, una más fascinante que la otra. Hoy pasa lo mismo con la ciencia genómica: desafía ideas tradicionalmente aceptadas. Por ejemplo, la gestación de un nuevo individuo puede verse como un conflicto de intereses entre los genes paternos y maternos tan fuerte que el cromosoma y humano ha clausurado la mayoría de sus genes, de manera que su ADN casi no le sirve para nada pero tampoco es blanco fácil del "ataque" del cromosoma X. Los genes heredados del padre son los responsables de fabricar la placenta y los de la madre de construir la mayor parte del embrión, sobre todo la cabeza y el cerebro. Aunque la madre y el feto tienen un objetivo común, pelean ferozmente sobre los recursos que la madre ha de compartir con el feto. Los cromosomas X e y nos cuentan una historia de huellas intencionadas, de tensiones creativas.
Visitamos al profesor Marc Fellous, del Instituto Pasteur, líder en la investigación sobre los cromosomas X e Y, quien nos relata la trascendencia de los recientes descubrimientos genómicos en estos cromosomas sexuales:
Hemos estudiado profusamente estos cromosomas por razones evolutivas y terapéuticas. Así, en el cromosoma X existe un gene llamado DAX. Si bien excepcionales, hay algunos casos de personas que nacen con un cromosoma X y uno Y, y dos copias del gen DAX en el cromosoma X. El resultado es que, aunque en términos genéticos son varones, se transforman en mujeres normales. Ahora se supone que la razón es que DAX y SRY, el gen del cromosoma y que masculiniza a los hombres, son antagonistas. Además, hay al menos tres grupos de genes en el cromosoma y asociados a la esterilidad masculina. Hay varias hipótesis aceptables sobre la forma en que se ha resuelto a lo largo del tiempo este antagonismo. El camino aún es largo y desconocido.
Disciplinas jóvenes y vigorosas como el estudio del transcriptoma (el repertorio de las moléculas de ARN mensajero que se expresan) y del proteoma (el análisis de las funciones de las proteínas y su condición, ya sea normal o patológica) avivarán el interés por la genómica en un mundo que quiere conocer, un mundo que prefiere la verdad al disimulo. Tal parece que la orientación sexual, al menos de los varones, se correlaciona con el orden de nacimiento. El antagonismo genético sugiere que hay una condición específica en el hecho de ocupar un útero que ya ha contenido a otros varones que provoca una reacción inmune, lo cual aumenta la probabilidad de ser homosexual. Esto no ocurre con las lesbianas. Hay quienes piensan que esto no es más que basura posmoderna; el debate es acalorado. Como quiera que sea, el problema con la eugenesia y las patentes alrededor de los genomas no es la ciencia detrás de tales prácticas sino la coacción. El conocimiento científico es una llave para liberarnos de esa imposición.
Entre el determinismo biológico radical y el determinismo social ingenuo, hemos preferido abrir la caja genómica y mirar directamente, evitando así circunloquios paranoides que tergiversan y encajan muy bien con los clichés del científico loco hacedor de monstruos, como el del doctor Frankenstein, o del dandy aventurero y emprendedor, como el dueño de Celera, Craig Venter. Y lo que vemos nos reconcilia con el futuro. El hecho de que el objetivo de la mayoría de los genes del genoma humano sea regular la expresión de otros genes nos abre panoramas. No podemos escapar del determinismo pero podemos distinguir los determinismos nocivos, los libres y los que nos esclavizan. Antes que ser dominados por otros, preferimos saber que estamos dominados por nuestros genes, únicos y universales al mismo tiempo, antiguos y llenos de mutaciones, pero no tantas que nos desfiguren. Son lentos como un glaciar y, cuando lo requieren, veloces como una tortuga en el agua. Son testigos de una larga batalla por una historia que ahora comienza a leerse y cuyo arcano cabe ya en dos discos compactos, no más de dos gigabytes.
La nueva ciencia renovó la confianza de pioneros como sir Aaron Klug y Max Perutz, ambos premio Nobel. Recuerdo en este momento particular de la explosión del conocimiento genómico las palabras de Klug:
No veo por qué hay que renunciar a saber qué hay en el sustrato genético, detrás del hecho de que por unos picogramos de hormona tiroidea un ajolote pierde su cola y las branquias, o por qué una banda de estorninos se reagrupa en forma inusitada al detectar la silueta de un halcón en vuelo. La revolución verde fue ingeniería genética a ciegas. Hoy estamos en posibilidades de hacerla racionalmente. Puesto que nuestro genoma es único, somos nosotros los que debemos decidir qué hacer con él. Si renunciamos a este conocimiento, daremos un salto al vacío. –
escritor y divulgador científico. Su libro más reciente es Nuevas ventanas al cosmos (loqueleo, 2020).