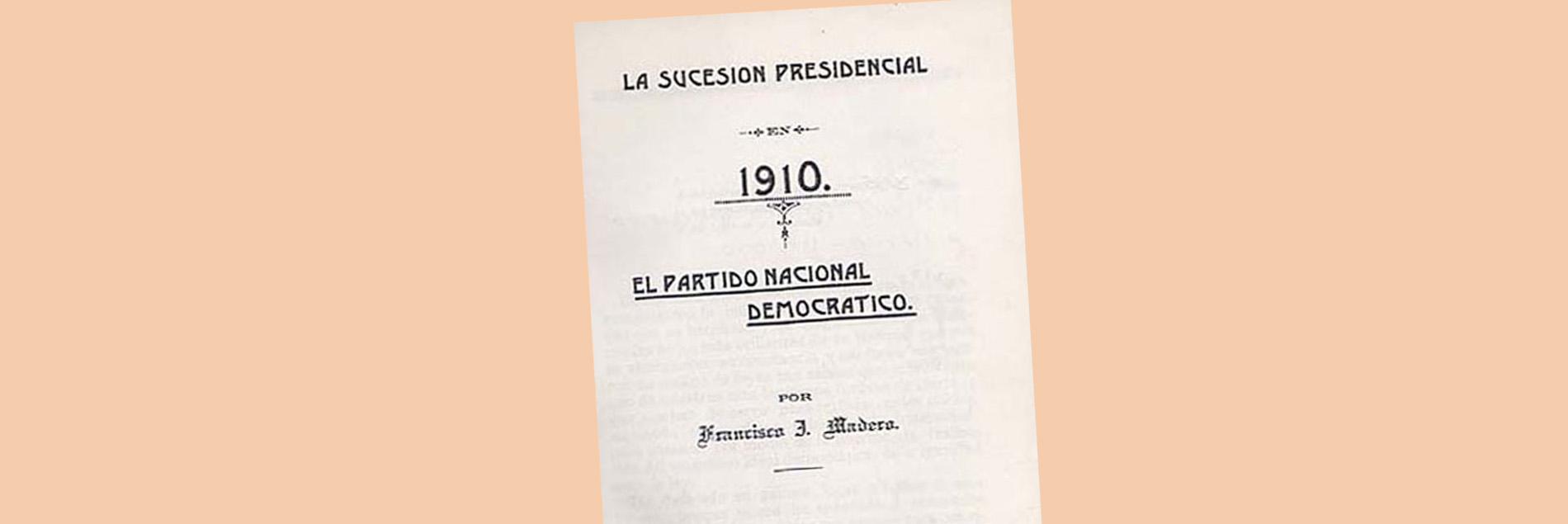Apenas anunciado por el ministro de Cultura, el proyecto de transformación del Museo de América en Madrid provocó una notable preocupación entre los interesados en el tema, y también alarma y rechazo. De acuerdo con la declaración de propósitos, recogida en las palabras de Ernest Urtasun, se trataba no solo de situar el cambio venidero bajo el signo de la “decolonización”, es decir, de una depuración de todo elemento colonial en su nueva presentación, sino también de la integración para esa tarea de perspectivas, más que científicas, militantes por muy justas que fueran, tales como el género, la transexualidad, la eliminación del racismo y de la xenofobia, etc. El problema no residía en la intención de subsanar tales carencias en el museo renovado, sino en su carácter de enmienda a la totalidad respecto de la precedente función, no solo de este, sino en general de los museos como lugares de la memoria que contribuyen a crear una identidad colectiva.
Atendiendo a esa declaración de intenciones, una vez ejecutada la reestructuración emancipadora del legado colonial, ese enfoque daría contenido al Museo de América. Quedaría puesto al servicio de los pueblos que sufrieron la conquista española, ilustrando la gravedad de la destrucción experimentada, e introduciendo los citados ingredientes de la mutación moral en curso.
Vaya por delante que al mencionar esta previsión acerca de los propósitos del ministerio no estamos haciendo suposiciones en el vacío, sino tomando nota de la secuencia de actos y exposiciones de organización y/o respaldo oficial a lo largo de este año, en los cuales sin excepción, por una parte, se ha eludido cuidadosamente todo debate entre especialistas y, por otra, se ha insistido en la exigencia de dar un vuelco total a la imagen de América hasta ahora transmitida, sustituyéndola por un repertorio de horrores. La exposición aún visitable dentro del museo, titulada “Espejito, espejito”, culmina esta trayectoria llevándola al delirio de presentar como verdadera denominación de América el reciente neologismo indigenista de “Abya Yala”, supuestamente anterior al rótulo universalmente aceptado, y de enviar al basurero el actual Museo de América como “garante histórico y reservorio archivístico de la autoficción eurocéntrica”. Ni más ni menos. Y según cabía esperar, en el espejito no hay más que desgarramiento y horror.
No estamos ante una reestructuración que permita apreciar en toda su complejidad y en toda su dureza el pasado “colonial” de España. Y que al hacerlo descubra el proceso de erosión, sometimiento, respuesta y búsqueda de protagonismo del mundo indígena. Lo que se avecina, por el contrario, es dar la vuelta a lo existente por medio de un ejercicio de denuncia y condena de un museo, el actual es visto como un escenario impregnado de intolerable espíritu colonial y, por citar al espejito, de la “autoficción eurocéntrica”
La transformación redentora del Museo de América atenderá, por consiguiente, a la culpabilización requerida en sus palabras y en su obra por una personalidad muy estimada por el ministro Urtasun. Nos referimos a la artista peruana Sandra Gamarra, recientemente nombrada por él para el comité de expertos encargado de informar sobre la reforma del museo. Con anterioridad le había conferido ya el protagonismo en el espíritu de denuncia, con su designación para representarnos en la Bienal de Venecia, lo cual de paso es un signo claro de que Urtasun asume su enfoque. Y constituye un anuncio de lo que va a venir. La preferencia por la artista se refleja también en el hecho de haber introducido ya en el museo, entre las piezas de época, un cuadro suyo sobre las castas (por lo demás tema sobradamente representado en la exposición permanente actual). El objetivo no es otro que “descolonizar las mentes y los corazones”.
El futuro del Museo de América se sitúa así bajo el signo del mea culpa hispano, requerido por el presidente mexicano López Obrador a partir de su famosa carta al rey de España, en la que exigía una petición de perdón española por los excesos cometidos durante la conquista sobre los pueblos originarios. Un requerimiento que volvió a formular en mayo y que corre el riesgo de provocar una indeseable desviación no solo en las relaciones entre ambos países, sino en la imagen histórica de la conquista, y no precisamente porque estén injustificados los acentos críticos más radicales. La España de hoy debe conocer su pasado, y en el mismo se enmarca la conquista de América, pero no es la España del siglo XVI. Además, puestos a reconocer excesos, México debería pedir perdón entonces por la matanza generalizada de civiles que acompañó al éxito militar de la sublevación del cura Hidalgo por la independencia, en septiembre de 1810, con la toma de la alhóndiga de Guanajuato, y que sigue siendo celebrada anualmente como una fiesta cívica, cuando fue también un crimen de guerra. Obviamente tal petición sería absurda, como resulta absurda la de López Obrador.
Una exigencia de este tipo siempre lo es, cuando existe tal abismo temporal entre la exacción cometida y el presente. Por citar un precedente que afecta a España, hubiera sido justo que Alemania expresara su sentimiento –y pagase indemnizaciones– por el bombardeo de Gernika en 1937, incluso después de la caída del régimen nazi, mientras hubo supervivientes del hecho criminal. Un siglo más tarde tal gesto carece de sentido. Basta con el reconocimiento de los hechos, como el que hubiera debido tener lugar por parte del Presidente Macron respecto de la matanza del Dos de Mayo de 1808 al celebrar solo la grandeza en de Napoleón en su bicentenario.. Del mismo modo, en el tema que nos ocupa, lo que importa no son los golpes de pecho, sino el conocimiento y la exposición de lo que efectivamente sucedió en la conquista y de sus efectos desplegados a lo largo de cinco siglos, para América y para España.
La justicia aparente
La consecuencia más grave, sin embargo, del enfoque ministerial es que bajo la apariencia de sustituir la visión eurocéntrica por la inspirada en la restitución de la justicia a los americanos originarios, mediante una imagen de América (perdón, Abya Yala) liberada de acentos coloniales, se simplifique el relato hasta el extremo de que los propios mecanismos de la dominación colonial resulten mutilados. La “decolonización” parte de una denuncia de un proceso calificado exclusivamente de antemano como criminal, que luego solo es preciso ilustrar mediante la introducción de las perspectivas complementarias (de género, racismo, homofobia). La complejidad de lo real queda eliminada cuando tales características negativas, partiendo del análisis del objeto –la América conquistada y colonial–, no se esconden y surgen inevitablemente en el curso de la reconstrucción de ese pasado. Obviamente, sin el esquematismo inevitable en una visión militante, e incluso con elementos contradictorios que obligan a rectificar y a matizar, tales como la valoración de las Leyes de Indias, que en su afán de proteger a los autóctonos desencadenaron la insurrección en Perú de los encomenderos y también con la posibilidad de que los efectos de la crisis inherente al proceso de conquista diesen lugar a desarrollos a largo plazo, incluso seculares y que llegan hasta el presente, caso como el de la acción de Las Casas en Chiapas.
Jugando con una expresión tradicional, es preciso insistir en que la verdad es revolucionaria, y la simplificación de la realidad y el panfleto no lo son. Las Casas es el mejor ejemplo. De un lado su obra desautoriza el uso de su nombre para una legitimación general de la conquista en cuanto sincera evangelización. De otro, su legado fue más allá de la denuncia de la destrucción de las Indias. En cuanto a la propia región de Chiapas, creó una estela de rebeldía que llega hasta el siglo XX, con el rechazo de los indios dominados a los “caxlanes” (castellanos), y culmina con las movilizaciones indígenas alentadas por la teología cristiana, utópica, del obispo Samuel Díez, siendo finalmente captada por el Subcomandante Marcos y su zapatismo. Una larga herencia.
Todo menos una sencilla oposición de blanco contra negro, supuesto además que la inclusión de la óptica lascasiana en una renovación del Museo de América debería recoger el último giro de su pensamiento: el enlace entre “la destrucción de las Indias” y la forma del poder feudal en España. Será el eje en torno al cual elaboró la alternativa democrática para la península y para las Indias: los pueblos son libres y el rey, que gobierna por consentimiento de aquellos, ha de respetar siempre semejante libertad. Lex Christi est lex libertatis. La condena de la subordinación radical de los indígenas se proyecta como alternativa para España, ente histórico inexistente para el ministro Urtasun que sin embargo existió y aún existe.
La denuncia de la explotación de los indios había llevado a Las Casas a la formulación de su utopía de la Vera Paz, una comunidad feliz regida por los propios indios y protegida de los encomenderos. Las Casas es la punta del iceberg, pero no es el único que viene a probar que con la espada y la depredación, innegables, el régimen colonial de la monarquía de España en América generó desde el principio sus propios anticuerpos, basados en una concepción antropológica diferencial, pero abiertamente positiva, acerca de la naturaleza del indio.
Por eso, la pasión de Las Casas resulta justa, y actual, aun cuando exagerase los datos para reforzar el efecto de su verdad. La auténtica y negativa exageración fue la cometida por los conquistadores en el trato con los indígenas al desarrollar una empresa de depredación, salpicada de acciones criminales, por otros aspectos fabulosa. Ambos aspectos coexisten: el destructivo y el constructor del orden colonial que no lo es propiamente, ya que en las Cortes de Cádiz habrá diputados americanos y el estatus colonial solo se implantará para las Antillas en 1838.
Reconstruir esa dualidad tendría pleno sentido para ser incluida en el Museo de América, lo mismo que la crepuscular visión ilustrada, crítica y pesimista, del Imperio español en su ocaso, que expresó en palabras e imágenes el viajero Alejandro Malaspina entre las décadas de 1780 y 1790. La realidad habla por sí sola y no es merecedora de verse enturbiada con el recurso a la demagogia.
Una última observación ha de referirse al entusiasmo indigenista a la hora de presentar una imagen idílica de las sociedades prehispánicas, y en particular de la azteca. La espléndida exposición sobre el Templo Mayor, organiuzada en el Museo Branly de París, acredita la vigencia de esa orientación, en la línea con el famoso mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional de México. A los españoles les toca el papel de destructores, lógico y justificado, pero de modo complementario todo tiende a edulcorar el uso de la violencia en el mundo azteca, presentándolo como simple ritual religioso que los españoles exageraron a efectos de propaganda. Aunque disguste al nuevo nacionalismo indigenista, la simbiosis de religión, militarismo y política en los aztecas, como su núcleo, el sacrificio, y su emblema, el tzonpantli, el muro de calaveras, ha de ser reconocida en su papel de instrumento de un imperialismo agresivo, el cual favoreció el rechazo de la política cortesiana de alianzas contra Tenochtitlan. La caricaturización del propio Cortés y la ambigua frase sobre los efectos de las viruelas, que parece sugerir un 90% de muertes en el momento de la conquista, son otras tantas pruebas de que la militancia del historiador no favorece a la historia.
Ello no implica postular el silencio sobre los aspectos incómodos del pasado. En lo que concierne al Imperio español en América, vale la pena seguir insistiendo en desarrollar una visión crítica: hay que actuar a fondo sobre la conciencia social de los españoles, y del conjunto de los europeos, en una situación de crisis económica como la actual, para evitar toda tentación de supremacismo y la correlativa caracterización racista de aquellos que proceden del exterior, del flujo de inmigrantes. La retórica sobre la Hispanidad es un callejón sin salida, aun cuando ahora se vista de modernización. Y uno de los caminos para afirmar el imperio de la razón consiste en mantener viva la memoria histórica. No solo respecto al franquismo y los años de plomo bajo el terrorismo de ETA, sino en relación a esa prolongada peripecia americana en que se configuran los principales elementos de destrucción propios de la mentalidad colonial en el mundo contemporáneo, y de las formas de discriminación del otro cada vez más pujantes en las sociedades occidentales.
Abramos, pues, la caja de Pandora que hasta ahora encierra los rasgos negativos, tanto de la conquista como de la construcción del Imperio americano. Pero limitarse a la descripción del infierno no basta, e incluso daña la supuesta lectura progresista de lo ocurrido en América desde 1492 al siglo XIX, porque la otra cara de la moneda existe, tanto en la autocrítica que surge desde el interior de la conciencia colonial como en el intento de construcción de una nueva realidad. De esta tensión emerge la Latinoamérica contemporánea. El análisis proporciona en todo caso los fundamentos de la denuncia, y no a la inversa.
La ponderación como criterio
Por un azar conocí de cerca el espíritu del Quinto Centenario, como participante en la comisión organizadora, en la que representaba yo a Comisiones Obreras (el gobierno socialista se cuidó muy mucho, como ahora, de prescindir al máximo de historiadores.) Aunque el Museo de América, en su forma actual, llegó algo más tarde, en 1994, respondía al espíritu políticamente correcto de la comisión, que consistía en presentar una imagen positiva de América tanto antes como después de la conquista, evitando cualquier causa de conflicto de cara a la celebración del Quinto Centenario que pudiera venir incluso de privilegiar piezas mexicas o mayas (México) sobre incaicas o mochicas (Perú). Todo el mundo americano se proyectaba sobre un esquema general uniforme de organizaciones políticas (“jefaturas” y “Estados”), vida social y económica, religión, etc. La asimilación funcional ahorraba los conflictos, con la Ascensión de la Virgen al lado del dios Xipetotec azteca, el casco de un conquistador al lado de una honda, la estampa virreinal al lado de la casa maya. Un falso sincretismo que daba la vuelta al puesto de relieve por Octavio Paz en su descripción de la admirable Tonantzintla.
Frente a esa neutralidad cautelosa, escasamente ilustrativa de la realidad, la reforma del Museo de América se ofrecía como la ocasión para presentar al visitante el cuadro de la diversidad cultural y política del mundo anterior a la conquista, del contenido destructivo de esta –nadie los denunció con más fuerza que Las Casas–, de la organización posterior del poder hispano y criollo, y de la supervivencia indígena. Ahí están para mostrarla las Danzas de la Conquista, con su dimensión de protesta, de México a Perú, en las cuales se condena la actuación de los conquistadores y se refleja el lamento por el orden prehispánico destruido. Hoy solo vemos en el museo un personaje aislado de la más representativa, de “la Alvarada”, que nada dice. Bastaría reconstruirlas en un espacio propio del museo como ejemplo positivo para que espíritu crítico y complejidad de lo real se fundieran.
Pensemos en las imágenes proporcionadas por la citada expedición de Alejandro Malaspina, a fines del siglo XVIII. Hace poco rescaté una de ellas para exhibirla como pieza del mes en el museo. Representaba el viaje de un español a lomos de un indio en las cercanías de Quito. Ningún emblema más claro de la opresión colonial. Insistimos: no hace falta “decolonizar” para que el museo nos informe acerca del pasado, solo ilustrar la realidad de “las Indias”, con todas sus aristas, pero sin demagogia. No hay que poner la carreta delante de los bueyes, menospreciando el análisis para pronunciar críticas y condenas, ya que los contenidos de ambas se encuentran ya incluidos de manera más que suficiente en el conocimiento pormenorizado del mundo colonial, que debe ser el auténtico protagonista del museo, en su doble dimensión de testigo de la historia para los pueblos indígenas y para España.
El Museo de América debiera ser un lugar privilegiado para la doble memoria, tanto de los pueblos americanos como nuestra. Tal como se enfoca el vuelco “decolonizador” desde el ministerio, nada cabe esperar en este sentido. El problema no es proceder a la necesaria inclusión del precio de la conquista, “la visión de los vencidos”, la dominación y la esclavitud, la situación de la mujer, en el conjunto de representaciones del museo, sino en el intento de reducir este a un escaparate de denuncia anticolonial. Como si redujéramos la imagen de la Inquisición a un museo de la tortura, aunque la tortura formase parte de los procedimientos inquisitoriales. Y además, en su brutalidad y en su grandeza, el dominio español en América, con sus consecuencias, tuvo unas dimensiones en todos los órdenes muy superiores a las del llamado Santo Oficio.