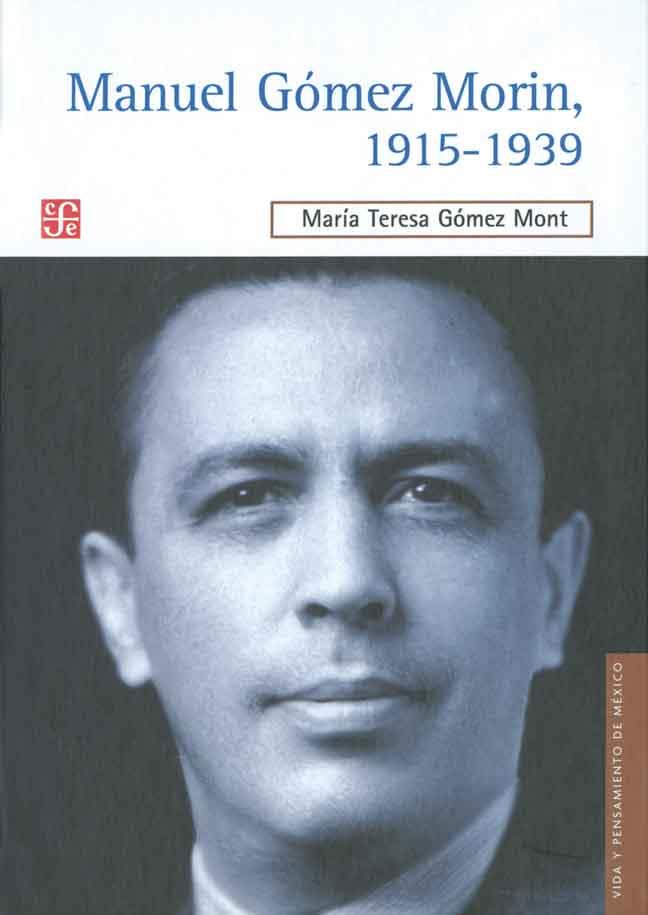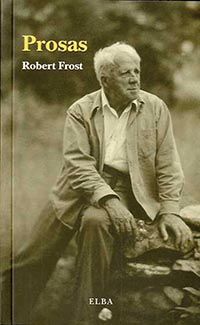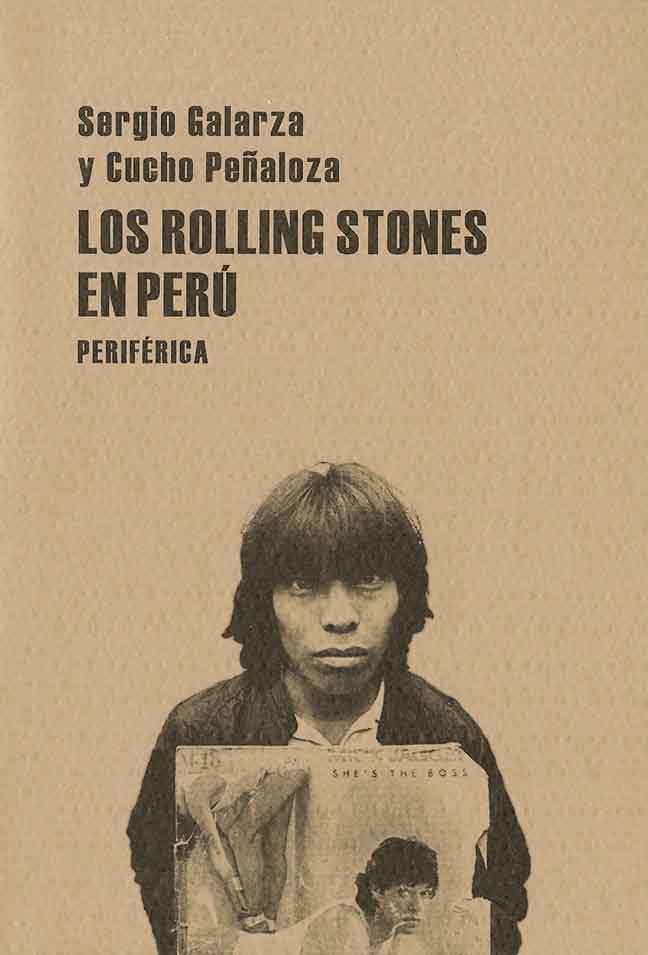Martín Caparrós
Echeverría
Barcelona, Anagrama, 2016, 366 pp.
Enciérrese a pan y agua a cualquier escritor profesional, suminístrele una bibliografía mínima y a los treinta días tendrá, si esa ha sido la condición para devolverle al infortunado su libertad, una novela histórica de regular calidad. Consciente de lo fácil que es resultar mediocre escribiéndolas, Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) escribió su Echeverría (2016), sobre el romántico argentino Esteban (Caparrós escribe el nombre propio del patricio indistintamente con ve y con be) Echeverría (1805-1851), agregando a su novela la postulación de los problemas de un género tan socorrido –con frecuencia degenerado en algo peor: la biografía novelada–, refugio, salvo contadas excepciones, de quienes creen mitigar la pereza con datos y suplir lo imaginario con la información apenas destilada. Sin ambages, Caparrós se previene a sí mismo: “En el mercado vacilante de la letra, las novelas históricas son el refugio más canalla: libros que se venden porque te dicen que al leerlos no estás perdiendo el tiempo; que estás haciendo algo útil, que vas a aprender algo. Libros que aprovechan esta última cualidad que atribuimos a los libros –el supuesto saber, el prestigio de la letra impresa– para vender a muchos sus cositas.”
Esta vida romántica, la de Echeverría, coronada por su muerte de pobre en el destierro montevideano –obra de la tristemente célebre proscripción ordenada por Juan Manuel de Rosas y tantas veces repetida en nuestra historia–, es narrada por Caparrós recurriendo a un meritorio desorden. Apenas alude a la formación parisina (1825-1830) del poeta e ideólogo, quien habría bebido (sin la mediación española, lo cual aplaude Ricardo Rojas en su Historia de la literatura argentina) del romanticismo en el surtidor originario de Hugo y de la escuela ecléctica en las aulas de Victor Cousin.
Caparrós, a su vez, da comienzo a la novela en el conato de suicidio wertheriano (“La primera gran rebeldía juvenil consistió en no dejar nunca de ser joven: negarse por la vía radical a envejecer”, apunta Caparrós al respecto) del héroe en 1823; insiste sin demasiada gracia en sus amoríos con una negra recién liberta gracias a la Ley de Vientres; da relieve a los brillantes camaradas de Echeverría –sobre todo a Juan María Gutiérrez, fundador de la crítica latinoamericana y editor póstumo de su amigo, junto a Juan Bautista Alberdi, hermano-enemigo del autor de El matadero (1838-1840)– y no se entretiene demasiado en la infancia del patricio. Acaso, esta “vida” de Echeverría, a mi entender fallida, destaque como prueba de los problemas formulados por Caparrós, a saber:
Uno: El ya advertido de la naturaleza canalla de la novela histórica. Dos: Cómo hacer novelas sobre intelectuales y más aún cuando se trata de “militares, abogados, curas” que “inventaron” (dirían los secuaces del finado Benedict Anderson) nuestras naciones y todavía más una como la Argentina, que se gloriaba, según Gutiérrez, de ser tan poco española, esa hipótesis de la pampa entera como fuente de lo increado y laboratorio del vacío, común al conde de Keyserling, a Martínez Estrada y ahora a Caparrós, como lo dice –contundente– al postular su problema número tres. El problema número cuatro sería, por así decirlo, el apotegma de Tito Monterroso: cómo escribir sobre un tirano, en este caso Rosas, sin enamorarse de él o, al menos, impidiendo que se apoltrone, dueño y señor, de la novela. Rosas fue un azote del siglo XIX argentino y modelo del peronismo (la necrofilia por Evita, yo lo ignoraba, repite la vindicación, en 1838, de la fallecida esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, elevada a los altares cívicos de la dictadura federalista).
Caparrós en Echeverría, con tino y valentía, se reconoce derrotado por la historia. De eso va el problema cinco. No se puede escribir sobre quien quedaría, póstumo, como el autor del Dogma socialista (que no fue ni una cosa ni la otra) sin hablar de Rosas. Y es imposible hablar de la Argentina sin Rosas y sin Perón y mucho menos cuando aquel país se acaba de librar apenas de los Kirchner, una satrapía familiar de ese signo aunque de baja intensidad. Al retratar a Echeverría –romántico de primera línea cuya estética deja, si ello todavía es posible, en el eterno parvulario a nuestros románticos mexicanos, sus estrictos contemporáneos de la llamada Academia de Letrán–, Caparrós se inscribe sin vergüenza y hasta con naturalidad y cortesía en la omnívora y tradicional obsesión por el fracaso argentino. Un punto a favor de Caparrós es su desdén del didacticismo. La suya es una novela para iniciados, es decir, para argentinos y ese buen argentino que todos llevamos dentro nos invita a estudiar en otras fuentes quién fue Echeverría sin esperar a que el novelista nos lo ofrezca, masticado, en la boca.
El problema número seis es el último y compete a “Echeverría y yo”, según Caparrós. El autor de Echeverría no solo vivía en la calle del poeta en Buenos Aires sino que fue ahí donde su padre, una noche de 1972, se libró de desaparecer en manos de la mazorca anticomunista anterior a la Junta Militar. Aquí, otra vez haciendo gala de honradez, Caparrós se asume –no en balde de joven estuvo en el círculo de Rodolfo Walsh– como uno de aquellos narradores para los cuales lo real es lo imperativo. Así fue el propio Echeverría, quien ya se preguntaba si el modo lírico se acomodaba, primero, a la formación nacional y, después, a la obligación tiranicida del poeta en el linaje de Alfieri.
No le faltaban credenciales a Caparrós, autor de otras novelas, para abordar una sobre Esteban Echeverría, siendo como es uno de los más activos periodistas de la lengua y coautor con Eduardo Anguita, para no perderme en su ya anchurosa bibliografía, de una obra esencial en la historia latinoamericana: La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en Argentina (1998), pero tan algo falló que el autor osciló entre escribir una novela y disertar sobre ella. Leí con sobresaltos la prosa de Caparrós, infestada de vicios periodísticos como esa recurrencia maniática al “que”, ya amnistiada por Borges pero cuya intermitencia suelo agradecer. Me disgustó –aunque Caparrós no recurra a la abusiva tercera persona– el interrogatorio, con tufo a comisaría, al que somete al poeta Esteban Echeverría, en cuya interioridad nunca penetra pese a la crueldad con que lo increpa. Echeverría es un buen libro y una mala novela. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.